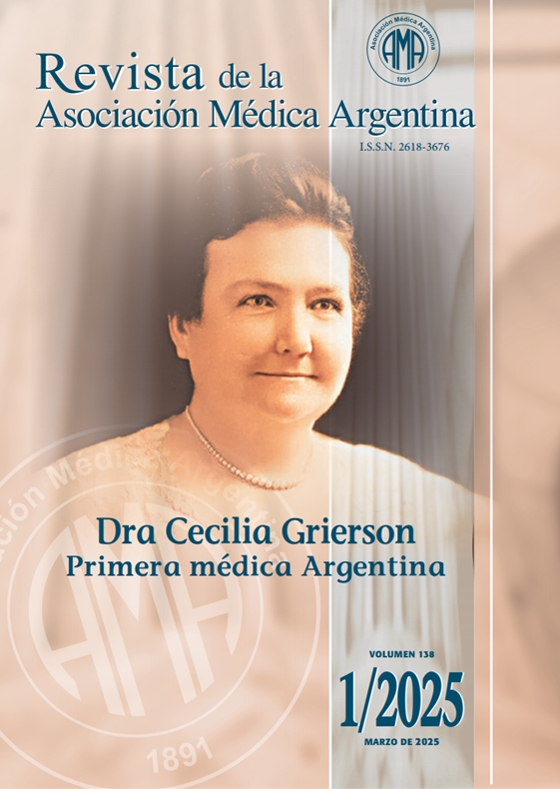
Acerca de la Revista
Año: 2025
Volumen: 138
Editorial: AMA
TEMAS:
1) Nota de Tapa: Dra Cecilia Grierson Primera médica argentina, socia fundadora de la Asociación Médica Argentina (1859 - 1934) - Bores I, Bores A.
2) Editorial: Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo. Miembro Emérito de la Academia de Medicina de Francia - Alonso A.
3) Artículos Originales: Bioética de la irradiación craneal profiláctica. Primera parte: introducción - Cornejo J. Roble M., Roux P
4) Artículos Originales: Síndrome de multiplicación Xp11.22-p11.23 en una paciente con esteatosis hepática. A propósito de un caso clínico - Hernández-Navas J. y otros
5) Artículos Originales: Importancia biológica de los anticuerpos asimétricos - Alonso A., Mouchian K., Albónico J.
6) Historia de la Medicina: Cecilia Grierson. Docente motivadora - Bores Inés, Bores Amalia
Descargar Revista Completa: Revista-AMA-1-2025_Completa.pdf
Ver Revista Completa: Revista-AMA-1-2025_Completa.pdf
Contenido
Descargar Contenido
Dra Cecilia Grierson
Primera médica argentina, socia fundadora de la Asociación Médica Argentina
(1859 - 1934)
Asociación Médica Argentina

Nacida el 22 de noviembre de 1859 en Buenos Aires, fue nieta de William Grierson y Katherin Kelton, que llegaron a la Argentina en 1825 formando parte de la primera Colonia Escocesa. Su padre John Parish Robertson Grierson y su madre Juana Duffy le dieron una esmerada educación y dominio del idioma inglés. Sus primeros años se desarrollaron en la República Oriental del Uruguay y en Entre Ríos, en la República Argentina. El fallecimiento de su padre en 1872 deja a la familia en una condición económica precaria, y su madre comienza a dirigir una escuela rural en la estancia familiar en Entre Ríos; allí Cecilia asistía en la tarea docente.
En 1875 viaja a Buenos Aires para cursar el magisterio en la Primera Escuela Normal de Maestras. Egresa en la primera promoción de Maestras Normales (1878). Ejerce la docencia en la Escuela Mixta de la Parroquia de San Carlos (Barrio de San Cristóbal). Venciendo dificultades logra ser admitida en la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires en 1883 (Facultad de Medicina UBA). Fue ayudante de la Cátedra de Histología patológica (1885-1888). Durante la epidemia de cólera (1886) actuó en la Casa de Aislamiento (Hospital Muñiz) como Practicante Interno del Hospital Escuela de Buenos Aires (Hospital de Clínicas),.
Esto despertó una inquietud en la aún estudiante, que expresó… ”Inicié la enseñanza de enfermeros en 1886 en el Círculo Médico Argentino. Desde que puse la Escuela de Enfermeros y masajistas al amparo de la Asistencia Pública de Buenos Aires en 1889, fue apoyada oficialmente esta enseñanza”. Dirigió la escuela hasta 1913. Orientada hacia la Ginecología y Obstetricia, ingresó como Practicante Menor al Hospital de Mujeres (Hospital Rivadavia) en 1888.En 1889, como Practicante Mayor de esa institución, presenta su tesis “Histero-Ovariotomias efectuadas en el Hospital de Mujeres desde 1883 a 1889”, para optar al grado en Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Nacional de la Capital, Facultad de Ciencias Médicas (Tesis 3965).
El director de tesis fue el Dr. Mauricio González Catán. Al graduarse se convirtió en la primera médica argentina (1889) y es Médica Agregada a la Sala de Mujeres del Hospital San Roque (Hospital Ramos Mejía). En 1891, el 4 de agosto, un grupo de médicos convoca una reunión con el objetivo de fundar un centro médico a fin de… ”propender al desarrollo de la ciencia que cultivamos y de estrechar los vínculos de la solidaridad que deben existir entre los miembros de la corporación”. El 1 de septiembre se decide adoptar el nombre de Sociedad Médica Argentina (se denomina Asociación Médica Argentina desde el 13 de agosto de 1913). En la sesión del 5 de septiembre 106 socios firmaron el Acta Fundacional, destacándose como única mujer la Dra. Grierson. AMA es “una organización no gubernamental, sin fines de lucro con el objetivo de la Educación en Salud de Postgrado admitiéndose como socios médicos y profesionales relacionados a la salud’. Sus principios: “independencia política, libertad de razas y credos y la igualdad de sexos”.
El 15 de abril de 1892 funda la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios. También actúa como Examinadora en la Penitenciaría Nacional (1897-1903). En 1899 el Ministerio de Instrucción Pública la designó para estudiar en Europa todo lo …”atingente a la enseñanza relativa a mujeres y especialmente la que se imparte en las escuelas industriales de economía doméstica y labores”. Visitó además institutos de niños con discapacidad visual, auditiva, de la fonación y psicomotriz. Representó al país en el Congreso Internacional de Mujeres realizado en Londres en 1899. Funda el Consejo Nacional de Mujeres de la República Argentina (1900), la Asociación Obstétrica nacional (1901) y la Escuela de Economía Doméstica (1902).
Es Docente Universitaria sobre Gimnasia Médica y Kinesioterapia, Facultad de Medicina, Buenos Aires (1904,1905), Docente Adscripta de Obstetricia, Facultad de Medicina (1905). Profesora de Puericultura en la Escuela Normal de Maestras Roque Saenz Peña (1904-1905) y de Ciencias Domésticas en el Liceo de Señoritas de Buenos Aires en 1907. Preside la sesión del 27 de julio de 1907 en la AMA, presentando a la Sra. Gina Lombroso, hija de Césare Lombroso (médico italiano y criminólogo fundador de la Escuela de Criminología Positivista). En esa sesión el Dr. José Ingenieros realiza la ponencia “Desenvolvimiento de los estudios criminológicos en la República Argentina”. En 1910 preside el Congreso Femenino Internacional realizado en Buenos Aires desde el 18 al 23 de mayo, en el marco de Festejos del Centenario de la Revolución de Mayo.
En 1916 se retira de la actividad docente y se muda a Los Cocos, en la provincia de Córdoba. El 10 de abril de 1934 fallece en la Ciudad de Buenos Aires, al cuidado de su hermana Catalina, en el Barrio de Belgrano. Había donado los terrenos de su solar en la provincia de Córdoba destinándolos a una escuela y a una casa de descanso para docentes y artistas. Sus restos descansan en el Cementerio Británico de Buenos Aires. A finales del siglo XIX y principios del XX, Argentina construyó y reglamentó diversas herramientas institucionales, adquiriendo relevancia el papel de la educación. En ese escenario, Cecilia Grierson propició como docente y como médica la educación de la mujer, con el objetivo de igualar oportunidades, favorecer el ascenso social y extender los límites de su rol, que se hallaba limitado al cuidado de la familia e hijos.
Prof Dra Inés Bores Prof Dra Amalia M. Bores Expresidentas de la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina, AMA.
Correo electrónico: [email protected]
Descargar Contenido
EDITORIAL
Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo Miembro Emérito de la Academia de Medicina de Francia
Prof Dr Ángel Alonso
Div. Alergia e Inmunología - Hospital de Clínicas - Universidad de Buenos Aires - Sociedad Científica Argentina Asociación Química Argentina - Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Nuevamente la Academia Nacional de Medicina de Francia ha honrado a nuestro ex Presidente de la Asociación Médica Argentina, Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo, designándolo como Miembro Emérito de dicha Academia, presidida por la Prof. Dra. Catherine Barthelemy, en la Sesión General del día 17 de septiembre de 2024.
Dicha designación fue otorgada por el voto unánime de todos los Académicos presentes. El Dr. Elías Hurtado Hoyo el 31 de marzo de 2015 fue electo como Miembro Asociado Extranjero de la Academia Nacional de Medicina de Francia, obteniendo el sitial por el voto unánime de los académicos presentes e incorporándose a la Segunda División de Cirugía, integrada por sólo 10 cirujanos de todo el mundo incluyendo todas las especialidades quirúrgicas.
Es el primer cirujano argentino que lo logró, si bien también fueron homenajeados en ese nivel por la misma Academia otros colegas no cirujanos, como Mariano Castex en 1925, Raúl Vacarezza en 1974 y Mario Pisarev en 2004. Pero no fueron los únicos, ya que la Academia designó como Miembros Correspondientes a los argentinos Emilio Coni (1897), Daniel Cronwell (1909), Pedro Chutro (1920), Eliseo Segura (1923), Ángel Gallardo (1927), José Arce (1932), Pedro Belou (1933), Bernardo Houssay (1934), Pablo Mirizzi (1952), Nicanor Palacios Costa (1954), José Valls (1958), Virgilio Foglia (1974), Juan Manuel Tato (1976), Egidio Mazzei (1981), y, Julio González Montaner (2003).
Prof Dr. Ángel Alonso Director


Descargar Contenido
ARTÍCULO ORIGINAL
Bioética de la irradiación craneal profiláctica Primera parte: introducción
Dr Jorge Norberto Cornejo, Ing María Beatriz Roble, Prof Patricia Noemí Roux
Gabinete de Desarrollo de Metodologías de Enseñanza (GDME), Facultad de Ingeniería (UBA). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Resumen
El carcinoma pulmonar es el cáncer de mayor mortalidad a nivel mundial. Dentro de sus distintas variantes, la más agresiva es el CPM (cáncer de pulmón microcítico), por su tendencia a generar metástasis cerebrales. La irradiación craneal profiláctica (ICP) es la técnica de radioterapia con la que se busca prevenir la formación de tales metástasis. La ICP plantea un importante problema bioético, dado que, si bien es efectiva en términos profilácticos, puede causar daños neurológicos severos que en casos extremos llegan a la demencia. ¿Es bioéticamente correcto aplicar una técnica profiláctica cuyos efectos secundarios pueden generar un detrimento severo de la calidad de vida del paciente? A partir de esta pregunta se efectuó una indagación consistente en una revisión exhaustiva de la bibliografía disponible y en la realización de entrevistas a seis profesionales de la especialidad. Se observó una gran dispersión de respuestas pero, a pesar de ello y de la especificidad del tema abordado, arribamos a tres conclusiones fundamentales desde el punto de vista bioético: la centralidad de la dignidad humana, la necesidad de una visión integral del ser humano, considerado como un todo en la unidad soma-psique, y el imperativo de que las políticas públicas de salud estén precisamente guiadas por esos dos conceptos -la dignidad humana y el hecho de ser “personas”- que, a su vez, están eslabonados con los derechos humanos fundamentales.
Palabras claves. Carcinoma pulmonar, radioterapia, irradiación craneal profiláctica, daño neurológico, calidad de vida, dignidad humana.
Bioethics of Prophylactic Cranial Irradiation - Part One: Introduction
Summary
Lung carcinoma is the cancer with the highest mortality rate worldwide. Among its different forms, the most aggressive is small cell lung cancer (SCLC), due to its tendency to generate brain metastases. Prophylactic cranial irradiation (PCI) is the radiotherapy technique used to prevent the formation of such metastases. PCI raises an important bioethical issue, considering that while it is effective in prophylactic terms, it can cause severe neurological damage, which in extreme cases leads to dementia. Is it bioethically correct to apply a prophylactic technique whose side effects may cause severe detriment to the patient’s quality of life? Based on this question, an investigation was conducted, consisting of an exhaustive review of available literature and interviews with six professionals in the field. A significant dispersion in the answers was observed, however, despite the specificity of the topic addressed, three fundamental conclusions were reached from a bioethical point of view: the primacy of human dignity, the need for a comprehensive view of the human being, considered as a whole in the soma-psyche unity, and the imperative that public health policies should be precisely guided by these two concepts - human dignity and the fact of being “persons” -, concepts that, in turn, are linked to fundamental human rights.
Keywords. Lung carcinoma, radiotherapy, prophylactic cranial irradiation, neurological damage, quality of life, human dignity.
La radioterapia
El cáncer es un antiguo y aún no definitivamente derrotado flagelo de la humanidad. Terapias químicas, terapias radiantes, cirugía, terapias hormonales y muchas otras han permitido a los seres humanos alzarse con algunas victorias parciales, aunque el triunfo definitivo todavía hoy se plantea como un anhelo que ha de postergarse para el porvenir. Varias de estas victorias parciales se han logrado con la ayuda de la radiación ionizante. Se constituye así la radioterapia, definida como la técnica terapéutica que utiliza radiaciones ionizantes (rayos X de alta energía, rayos gamma, protones, iones livianos, entre otros) para eliminar células tumorales, generalmente formaciones de neoplasias malignas. A diferencia de la quimioterapia, se trata de un tratamiento local, dado que la acción de las radiaciones se limita a la parte del organismo sobre la que se apliquen.1 Los tejidos tumorales son más sensibles a la radiación que los tejidos sanos y no pueden reparar el daño producido de forma tan eficiente como lo hace el tejido normal, de manera que se bloquea el ciclo celular y se produce la necrosis del tejido oncológico. La radioterapia se utiliza prácticamente desde hace un siglo, y se consolidó como disciplina médica en 1922. Ha evolucionado con los avances de la física, la oncología y la informática, habiendo mejorado tanto los equipos como la precisión, la calidad y la indicación de los tratamientos. Se estima que más del 50% de los pacientes con cáncer precisarán tratamiento con radioterapia para el control tumoral o como terapia paliativa en algún momento de su evolución.
Hasta la década de los 80, la planificación de la radioterapia se realizaba con radiografías simples. El radioterapeuta no tenía una idea certera de la localización exacta del tumor de donde el daño producido en el tejido sano podía ser severo.
Sin embargo, con la radioterapia conformada en tres dimensiones (RT3D), que utiliza la tomografía axial computada (TAC) hoy se obtienen imágenes virtuales de los volúmenes a tratar, los que permiten concentrar mejor la dosis de radiación. A partir de la década de los 90, otras técnicas de imagen, tales como la resonancia magnética nuclear (RMN), la ecografía y la tomografía por emisión de positrones (PET), se han incorporado a la planificación de la radioterapia.
Con ellas se obtiene una delimitación más exacta del volumen tumoral y, a merced del empleo de recursos informáticos, se efectúa un cálculo más preciso de las dosis, con el objetivo de respetar al máximo los tejidos sanos. Existen también aplicaciones no oncológicas de la radioterapia, tales como el tratamiento de queloides y de ciertas patologías arteriovenosas, pero no serán tratadas en el presente trabajo (ver, por ejemplo, Ayuso, 2023).
La oncología radioterápica está sujeta a los mismos principios éticos que otras disciplinas de la medicina y la cirugía, pero, al mismo tiempo, debe satisfacer requisitos más específicos, especialmente en lo que respecta a la radioprotección clínica del paciente y la plena disponibilidad de los recursos utilizados. El Código de Ética de la Sociedad Estadounidense de Oncología Radioterápica (ASTRO) menciona los principios de respeto y salvaguarda del bienestar del paciente, centrados en la noción de la dignidad humana como el primer paso para garantizar un comportamiento ético (Donaldson, 2017).
En su trabajo sobre la bioética de la protonterapia,2 Grillo-Ruggieri y Scielzo (2018) mencionan dos cuestiones bioéticas que pueden considerarse específicas de toda técnica radioterapéutica: - la complejidad de las técnicas a veces puede tornar difíciles las explicaciones que deben darse a los pacientes, previas a la firma del consentimiento informado.
Esto resalta la necesidad de que la población esté correctamente informada sobre estas temáticas. - la dificultad para realizar ensayos clínicos que certifiquen, a través de los protocolos convencionales, la superioridad de la técnica. Aquí no se trata de comparar medicamentos y es casi materialmente imposible la aplicación del método doble ciego. Por ello, el requerimiento del empleo de ensayos clínicos estrictos para validar esta terapia ha sido cuestionado por algunos investigadores.
Cabe destacar que las problemáticas bioéticas asociadas con la radioterapia no son en absoluto nuevas. Por ejemplo, en 1904, el Dr. Jaime R. Costa, fundador de la radioterapia en la Argentina, respecto a los resultados de la aplicación de radiación en el tratamiento de la hipertricosis, decía que: “Nada es más difícil que detenerse en el uso de un agente que no provoca en los primeros días reacción visible fuera de cierta pigmentación, y nada es más desagradable después que asistir a un proceso destructivo, cuya lentitud cicatricial es desesperante. El clásico precepto primum non nocere debe ser la preocupación constante del radiólogo” (Costa, 1904, p. 5).
El Dr. Costa expresa de esta forma el principio de no maleficencia, que décadas después sería uno de los cuatro principios básicos de la bioética. En el presente trabajo nos interesamos por una problemática bioética específica asociada con el empleo de radioterapia en ciertos casos de cáncer de pulmón: la denominada “irradiación craneal profiláctica”. A partir de la misma, surgieron otras cuestiones que atañen a la bioética de la radioterapia en forma general, de donde el caso particular estudiado se reveló como poseedor de una riqueza que, en un primer momento, no habíamos advertido.
El cáncer de pulmón
El carcinoma de pulmón es el cáncer de mayor mortalidad a nivel mundial, lo que, unido al hecho de presentarse con una frecuencia comparativamente elevada, implica una necesidad de atención sanitaria prioritaria. En el año 2020 se estimó una incidencia de aproximadamente 19,3 millones de casos de cáncer en el mundo (excluyendo cáncer cutáneo no melanoma),3 entre los cuales 2.206.771, es decir el 11,4%, se encontraban dentro del grupo de carcinoma de pulmón. Sin embargo, debido a la pandemia por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 es probable que tales cifras conformen un infradiagnóstico y que los valores reales sean superiores.
En el año 2021 se reportó una incidencia de 2,21 millones de casos de cáncer de pulmón en el mundo, cifra también sesgada por la continuidad de la pandemia causada por el SARSCoV2. No tenemos datos correspondientes a los años 2022 y 2023, pero estimamos que deben superar a las cifras anteriores. Por otra parte, de todas las muertes originadas por patologías oncológicas, en 2020 el 18% correspondió a formas de carcinoma pulmonar. Esta alta mortalidad hace que, en términos de prevalencia, sea el cuarto tipo tumoral más frecuente en todo el mundo, después del cáncer de mama, el de próstata y el de colon (Hernanz y Centelles, 2022). En la Argentina, según datos oficiales del Instituto Nacional del Cáncer (2024), en 2021 se registraron 8.863 y en 2022, 8.438 fallecimientos debidos al cáncer pulmonar. El cáncer de pulmón se clasifica en dos categorías histológicas principales:
Cáncer pulmonar microcítico (CPM) o de células pequeñas (CPCP)
Representa alrededor del 15% de los casos. Es muy agresivo y está íntimamente relacionado con el hábito tabáquico. Presenta un crecimiento rápido y facilidad para la formación de metástasis a distancia. Alrededor del 80% de los pacientes se encuentran en un estadio avanzado en el momento del diagnóstico. Tiene dos etapas, en estadio limitado (enfermedad localizada) y en estado diseminado (enfermedad extensa). En estadio limitado es un cáncer confinado a un hemitórax; en estadio diseminado, el cáncer se encuentra fuera de un solo hemitórax o se detecta la presencia de células malignas en los derrames pleurales o pericárdicos (Reina Zoilo et al., 2023).
Cáncer pulmonar no microcítico (CPNM) o no de célula pequeña (CPNCP)
Representa alrededor del 85% de los casos. El comportamiento clínico del CPNM es más variable y depende del tipo histológico. La problemática bioética que nos interesa atañe al tratamiento del CPM, que denominaremos indistintamente CPM o CPCP. Esta es la variante más agresiva de cáncer pulmonar, con un alto grado de letalidad. A continuación, efectuamos una sintética descripción de sus características principales.
El cáncer de pulmón microcítico
De acuerdo con Ayala de Miguel (2017), el CPM es uno de los grandes retos terapéuticos de la oncología actual, dada la modesta mejora en la supervivencia experimentada con los tratamientos clásicos y la ausencia de nuevas moléculas que mejoren el pronóstico.
El enfoque de la investigación actual es la búsqueda de posibles factores pronósticos relacionados con el individuo, la enfermedad o el tratamiento, que permitan una terapéutica más personalizada y una mejora en la calidad de vida de estos pacientes. Por lo tanto, la dificultad en el diagnóstico, tanto de la enfermedad primaria como de sus posibles metástasis, es una problemática básica en el tratamiento de esta patología. Respecto del tratamiento, este se determina en función de la histología y estadio del cáncer, y puede comprender cirugía, quimioterapia, radioterapia o una combinación de estas.
El CPM en cualquier estadio, en general, responde inicialmente al tratamiento, pero las respuestas suelen ser de corta duración, principalmente debido a que más de 2/3 de los pacientes que llegan al diagnóstico presentan una enfermedad diseminada. El esquema terapéutico, como dijimos, depende del estadio; sin embargo, la cirugía generalmente no cumple una función significativa más que en aquellos casos que tienen un pequeño tumor focal sin propagación y en los que fueron sometidos a resección quirúrgica antes de que el tumor fuera identificado como CPM.
El pronóstico general, a pesar de los avances realizados en las últimas décadas, sigue siendo malo. La mediana del tiempo de supervivencia del CPM en estadio limitado es de 20 meses, con una tasa de supervivencia a los 5 años aproximadamente del 20%. En estadio extenso presenta una tasa de supervivencia a los 5 años menor del 1%. Si consideramos la enfermedad en estadio limitado, confinada a un hemitórax, la baja expectativa de vida es consecuencia de la forma en que típicamente progresa esta patología: la respuesta del tumor primario a la quimioterapia es en general buena, pero su tendencia elevada a generar metástasis cerebrales es lo que termina produciendo el desenlace fatal. Esto finalmente originará la problemática bioética que aquí nos interesa; por ello, previamente tenemos que efectuar alguna referencia a la cuestión de las metástasis cerebrales.
Metástasis cerebrales
Los tumores de origen metastásico son las neoplasias cerebrales más frecuentes y han sido calificadas como un desafío médico (Marín et al., 2017). Los diferentes tipos de tumores tienen una capacidad distinta de metastatizarse en el cerebro y, para poder lograrlo, deben tener la capacidad de penetrar la barrera hematoencefálica,4 interactuar con las células cerebrales residentes y sobrevivir. La recién mencionada barrera hematoencefálica y la ausencia de un sistema linfático le confieren al cerebro protección significativa contra la entrada de muchas drogas y microorganismos, pero eventualmente no son capaces de impedir la entrada de las células neoplásicas. La clínica es variada, dependiendo del sitio cerebral afectado, así como los riesgos asociados de convulsión (Marín et al., 2017).
La elección del tratamiento de las metástasis cerebrales es compleja si consideramos el tumor primario, el número de metástasis y los sitios afectados. Debido a que los fármacos citotóxicos empleados en quimioterapia tienen problemas para penetrar la barrera hematoencefálica, la radioterapia ha sido durante mucho tiempo la elección para los pacientes que no son candidatos a la cirugía; sin embargo, está técnica conlleva la problemática asociada a la toxicidad cognitiva. El conocimiento genómico de las metástasis cerebrales y la presencia de terapias dirigidas e inmunoterapias modificadas que penetran la barrera hematoencefálica desarrolladas en la última década han mejorado, en general, el pronóstico. La radioterapia holocraneal, en la que se irradia uniformemente todo el cerebro hasta la primera vértebra cervical, y no solo la región donde se sitúan los tumores, históricamente ha sido considerada el tratamiento de elección cuando la carga tumoral es elevada. También ha demostrado utilidad como adyuvante al tratamiento quirúrgico, disminuyendo de forma significativa la incidencia de recurrencias después de una resección.
Los efectos secundarios más frecuentes son alopecia, fatiga, cefalea, eritema cutáneo y a largo plazo puede asociarse a pérdidas de memoria y atrofia cerebral. Es en la toxicidad cognitiva, entonces, donde deseamos detenernos. Las alteraciones cognitivas secundarias a la aplicación de radioterapia generalmente se consideran de leves a moderadas, pero son las más preocupantes para la mayoría de los pacientes y existe un intenso debate bioético respecto de su real costo/beneficio, y en qué casos específicos estaría indicado el uso de radiación en el manejo de las metástasis cerebrales (Marín et al., 2017). Por otra parte, la consideración de “leves a moderadas” ha sido discutida y presenta numerosas aristas, como veremos a continuación.
La toxicidad cognitiva inducida por la radioterapia fue descrita a principios de los años noventa, y se asoció con pacientes con metástasis cerebrales tratados con radioterapia holocraneal que tuvieron una larga supervivencia, con una tasa de demencia de hasta del 12%. Posteriormente, con la incorporación de la evaluación neuropsicológica en el diagnóstico del deterioro cognitivo inducido por la radioterapia, se describió que la toxicidad cognitiva podía aparecer a los 3-4 meses posirradiación casi en un 50-90% de los pacientes y que su incidencia y gravedad aumentaban con el tiempo. Dicha toxicidad se ha clasificado en encefalopatía aguda, encefalopatía tardía temprana y tardía crónica.
- Encefalopatía aguda: se presenta en las primeras semanas tras la irradiación y va acompañada de cefalea, somnolencia y empeoramiento de la capacidad de concentración; pero estos síntomas tienden a remitir en forma espontánea.
- Encefalopatía tardía temprana: también es, normalmente, transitoria y reversible. Ocurre dentro de 1-6 meses tras la radioterapia, e incluye varios síndromes que se caracterizan por somnolencia, fatiga y deterioro cognitivo. No existe un tratamiento específico, pero suele autolimitarse en menos de un año.
- Neurotoxicidad tardía crónica: incluyendo su manifestación más relevante, la demencia radioinducida, constituye la problemática principal asociada con la ICP (Cayuela y Simó, 2019). Este efecto adverso suele aparecer a partir de los seis meses tras la radiación y se trata de un deterioro cognitivo progresivo e irreversible que ha sido descripto como «bradipsiquia» (con sintomatología similar al Alzheimer) o directamente “demencia radioinducida”. Pérez-Elvira y Clavel (2011) estudiaron las publicaciones presentadas hasta la primera década del presente siglo en la cuestión de radioterapia y deterioro cognitivo, y concluyeron que: - el volumen de los trabajos publicados sobre el tema es escaso,
- la realidad evidencia que la aplicación de radioterapia siempre aumenta el riesgo de provocar deterioro cognitivo en los pacientes,
- las alteraciones en la función cognitiva tras la radioterapia suelen aparecer de manera evidente después un largo periodo de tiempo y,
- las funciones más comúnmente afectadas son la atención, la memoria y el aprendizaje, la psicomotricidad y las funciones ejecutivas. Cayuela y Simó (2019) mencionan además dos hechos de importancia: el deterioro cognitivo no siempre se acompaña de alteraciones anatómicas que puedan observarse en la neuroimagen convencional.
Además, se correlaciona con la disminución en la calidad de vida y precede a esta. Asimismo, agregan que una de las principales limitaciones en el estudio clínico del deterioro cognitivo inducido por la radioterapia ha sido la heterogeneidad en las evaluaciones neuropsicológicas utilizadas, lo que dificulta la comparación entre estudios. Ahora bien, aquí surge la siguiente cuestión: puede ser muy complejo determinar si un paciente, después de haber sido tratado por un tumor primario, desarrollará metástasis cerebrales o no. Por lo tanto, se ha planteado el uso profiláctico de la radioterapia para prevenir (repetimos: se trata de un uso profiláctico) el desarrollo de las referidas metástasis. Aquí es donde debemos regresar al CPM.
El cáncer de pulmón microcítico intratorácico
Habíamos mencionado que el CPM, cuando se encuentra confinado a un hemitórax, tiende a responder favorablemente a la quimioterapia. También afirmamos que el problema es su fuerte tendencia a generar metástasis cerebrales, las cuales suelen ser mortales. Se plantea, entonces, la realización de una ICP con el propósito de reducir la probabilidad de formación de tales metástasis. Al respecto, el presente trabajo fue originalmente motivado por la lectura del siguiente párrafo del manual de Rizo Potau et al. (2016, p. 54): ”Irradiación craneal profiláctica: si se consigue una remisión completa del tumor pulmonar, se hace una irradiación preventiva cerebral para evitar recaídas por metástasis cerebrales (ya que la barrera hematoencefálica puede limitar la acción de los fármacos en el cerebro).
Puede haber secuelas neurológicas como la bradipsiquia y alteraciones cognitivas, pero el beneficio en los resultados terapéuticos compensa la posible toxicidad”. Surgieron, entonces, varias preguntas: ¿en qué medida la mejora en la esperanza de vida compensa la posible toxicidad?, ¿se está priorizando el número de años de vida frente a la calidad de la misma?, ¿se está tomando en cuenta la dignidad humana, la dignidad con la que una vida merece ser vivida, o solo el hecho biológico de mantener activas las funciones vitales por un cierto número de tiempo? Las investigaciones realizadas en esta temática, ¿toman en cuenta, aun en forma mínima, las problemáticas bioéticas asociadas?
En la búsqueda de respuestas a estas preguntas realizamos una investigación en dos pasos: - primero se efectuó una revisión bibliográfica sobre la literatura disponible acerca del tema; - en segundo lugar, se consultó a una serie de expertos en oncología radioterápica. La investigación, lo adelantamos, más que dar respuestas definitivas a nuestras preguntas, generó más interrogantes, que creemos abren caminos para la exploración bioética. Y surgieron, además, preguntas relacionadas con la bioética en general, que exceden al caso particular estudiado. En la segunda parte desarrollaremos la revisión bibliográfica, y en la tercera, las entrevistas a profesionales. Finalmente, en la cuarta parte, presentaremos algunas conclusiones y, sobre todo, una larga serie de preguntas abiertas.
Referencias
1. No podemos aquí extendernos en el efecto bystander, en el que al irradiarse un grupo de células se lesiona un grupo vecino al que recibió la irradiación. Este efecto daría lugar a consideraciones bioéticas dignas de otra investigación, pero que se relacionan con la visión integral del ser humano que proponemos en las conclusiones de este trabajo, y que fue advertida desde hace mucho tiempo: “No debemos olvidar que no tratamos células aisladas, sino grupos celulares anormales que se desarrollan en un ser humano y que si ellas suelen reaccionar de forma semejante, la persona que las lleva puede presentar reacciones muy distintas” (Barcia, 1945).
2. Técnica que consiste en utilizar como radiación ionizante haces de protones.
3. Debido a su muy elevada frecuencia, pero con un pronóstico generalmente muy benigno, el cáncer de piel no melanoma se excluye de las estadísticas.
4. Red de vasos sanguíneos y tejido compuesta de células muy próximas que impiden el paso de sustancias dañinas, bacterias y muchos de los medicamentos contra el cáncer al encéfalo.
Bibliografía
Ayala de Miguel, P. y 9 autores más (2017), Valor pronóstico del empleo de radioterapia holocraneal profiláctica y del polimorfismo de nucleótido simple tgfß1 rs4803455 en carcinoma microcítico de pulmón, disponible online en: https://seom. org/seomcms/images/stories/recursos/ponencias/ SEOM2017/Viernes/Doblon/Herrero_Daniel.pdf
Ayuso, E. (2023), La radioterapia en patologías no-oncológicas, disponible online en: https://www. immedicohospitalario.es/uploads/2023/03/radioterapia_patologias_37594_20230303092829.pdf Acceso: diciembre de 2023.
Barcia, P. (1945), Los rayos X en la medicina. Su evolución en el primer cincuentenario de su descubrimiento. Ciencia e Investigación, 1 (11), 498-503.
Cayuela, N. y Simó, M. (2019), Neurotoxicidad cognitiva inducida por la radioterapia cerebral en adultos, Revista de Neurología, 68 (4), 160-168.
Costa, J. R. (1904). La radioterapia. Extracto de la Revista de la Sociedad Médica Argentina, XII, p. 283; publicado como texto independiente por la Casa Coni. A su vez, corresponde a la comunicación presentada por el Dr. Costa al Segundo Congreso Médico LatinoAmericano, Buenos Aires, 3-10 abril de 1904.
Donaldson, S. S. (2017), Ethics in radiation oncology and the American Society for Radiation Oncology’s Role, International Journal Radiation Oncology Biology Physics, 99, 247-249.
Grillo-Ruggieri, F. y Scielzo, G. (2018), Ethical reflections on proton radiotherapy, Bioethics, 4, 57-66.
Hernanz, R, y Centelles, M. E. (2022), Carcinoma de pulmón, en: XV Curso de Indicaciones Clínicas de la Oncología Radioterápica, 169-179.
Instituto Nacional del Cáncer (2024), Mortalidad por cáncer de pulmón. Disponible online en: https://www.argentina.gob.ar/salud/instituto-nacional-del-cancer/estadisticas/mortalidad-cp. Acceso: enero de 2024.
Marín, A.; Renner, A.; Itriago, L. y Álvarez, M. (2017), Metástasis cerebrales: una mirada biológica y clínica, Revista médica de la clínica Condes, 28 (3), 437-449.
Pérez-Elvira, R. y Clavel, M. (2011), Deterioro cognitivo asociado en radioterapia a tumores cerebrales, Psicooncología, 8 (2-3), 255-263.
Reina Zoilo, J. J.; Vicente Baz, D.; Calvete Candenas, J. y Rebolledo Molina, S. (2023), Cáncer de pulmón: tratamiento radioterápico y quimioterápico, disponible online en: https://www.neumosur.net/files/publicaciones/ebook/52-CANCER_TRATAMIENTO-Neumologia-3_ed.pdf. Acceso: enero de 2024.
Rizo Potau, D.; Nájera López, A. y Arenas Pratt, M. (2016), Conocimientos básicos de oncología radioterápica para la enseñanza Pre-grado, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, España.
Descargar Contenido
ARTÍCULO ORIGINAL
Síndrome de multiplicación Xp11.22-p11.23 en una paciente con esteatosis hepática. A propósito de un caso clínico
Dres Jorge Hernández-Navas,1 Valentina Ochoa-Castellanos,2 Luis DulceySarmiento,3 Jaime Gómez-Ayala,4 Valentina Hernández-Navas,5 Juan Sebastián Therán Leon6
1 Doctor en medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Santander, Bucaramanga, Colombia. 2 Facultad de fonoaudiología académica, Universidad de Santander, Bucaramanga, Colombia. 3 Especialista en medicina interna, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. 4 Especialista en medicina interna, profesor agregado de clínica. Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. 5 Facultad de medicina. Universidad de Santander, Bucaramanga, Colombia. 6 Especialista en medicina familiar, Universidad de Santander, Bucaramanga, Colombia
Resumen
Introducción. El síndrome de duplicación Xp11. 22-p11.23, descrito en 2009 por Giorda et al., se caracteriza por discapacidad intelectual, retraso en el habla y anomalías en el electroencefalograma. Objetivos. Destacar un hallazgo inusual en pacientes con este síndrome y su importancia para el conocimiento médico. Caso clínico. Paciente femenina, adulta joven, con antecedente de cromosomopatías, que acude a consulta cardiovascular. Se detecta esteatosis hepática, un hallazgo raro en esta condición y con escasa evidencia en la literatura, además de hiperdislipidemia mixta. Discusión. Las duplicaciones en Xp11.22-p11.23 pueden afectar el metabolismo de lípidos y carbohidratos a través de alteraciones en genes clave, promoviendo la acumulación de grasa en el hígado y contribuyendo a la esteatosis hepática. Conclusiones. Comprender los mecanismos metabólicos en el síndrome de duplicación Xp11.22- p11.23 es fundamental para desarrollar estrategias de manejo y tratamiento que aborden tanto las manifestaciones genéticas como sus efectos metabólicos en los pacientes afectados.
Palabras claves. Esteatosis hepática, cromosomopatías, genética, autismo, discapacidad intelectual.
Xp11.22-p11.23 Multiplication Syndrome in a Patient with Hepatic Steatosis. A Clinical Case Report
Summary
Introduction. Xp11.22-p11.23 duplication syn drome, described in 2009 by Giorda et al., is characterized by intellectual disability, speech delay, and electroencephalogram abnormalities. Objectives. To highlight an unusual finding in patients with this syndrome and its significance for medical knowledge. Clinical Case. A young adult female patient with a history of chromosomopathies abnormalities who attended a cardiovascular consultation. Hepatic steatosis was identified, a rare finding in this condition and with little evidence in the literature, in addition to mixed hyperdyslipidemia. Discussion. Duplications in Xp11.22-p11.23 may affect lipid and carbohydrate metabolism through alterations in key gene, promoting fat accumulation in the liver and contributing to hepatic steatosis. Conclusions. Understanding the metabolic mechanisms in Xp11.22-p11.23 duplication syndrome is critical for developing management and treatment strategies that address both the genetic manifestations and their metabolic effects in affected patients.
Keywords. Hepatic steatosis, chromosomopathies, genetics, autism, intellectual disability.
Introducción
El síndrome de duplicación Xp11.22-p11.23 fue descrito en 2009 por Giorda et al. Se caracteriza por presentar discapacidad a nivel intelectual, retraso en el habla y anomalías en el electroencefalograma. Al pasar los años las características de este síndrome fueron confirmadas por diferentes autores. Los individuos con esta enfermedad comparten múltiples factores, como la discapacidad intelectual moderada a severa, el inicio temprano de la pubertad, anomalías en los pies, deterioro del lenguaje, conductas autistas y convulsiones. En este síndrome la duplicación puede resultar en una variedad de manifestaciones clínicas, que van desde problemas neurológicos y retraso en el desarrollo hasta características dismórficas y trastornos metabólicos. La identificación y el diagnóstico de este síndrome es complejo, requiriendo análisis genéticos detallados.
Comprender las implicaciones clínicas y el manejo adecuado de los pacientes con duplicación Xp11.2-p11.23 es fundamental para mejorar su calidad de vida y ofrecer un manejo personalizado. Este síndrome ilustra la importancia de la genética en la medicina moderna y los desafíos que presenta en términos médico-diagnósticos y terapéuticos.1 La esteatosis hepática, conocida como hígado graso, es una condición caracterizada por el acúmulo de grasa excesiva a nivel hepático. Esta afección puede ser inducida por diversos factores, incluyendo obesidad, resistencia a la insulina, consumo excesivo de alcohol y múltiples trastornos metabólicos.
La esteatosis hepática puede progresar a condiciones más graves como esteatohepatitis, fibrosis hepática y cirrosis, afectando significativamente la función hepática. Recientemente se ha identificado una relación entre el síndrome de duplicación Xp11.2-p11.23 y la esteatosis hepática. Los genes duplicados en la región Xp11.2-p11.23 incluyen aquellos que regulan el metabolismo de lípidos y carbohidratos, lo que puede predisponer a los individuos con este síndrome a la génesis de grasa a nivel hepático. Diversos estudios han demostrado que dicha duplicación genética puede alterar la homeostasis metabólica, promoviendo el deposito de lípidos hepáticos y contribuyendo al desarrollo de esteatosis hepática en estos pacientes.2-6
Caso clínico
Una paciente femenina de 20 años, residente en Santander, Bucaramanga, Colombia, con antecedentes de autismo en la niñez, incontinencia urinaria, discapacidad intelectual moderada y síndrome de multiplicación Xp11.22-p11.23 acudió a la consulta externa para realizar un control cardiovascular. Al examen físico la paciente se encontraba en aceptables condiciones generales, alerta, orientada, con puntaje Glasgow 15/15, sin déficit neurológico, sensibilidad y fuerza muscular conservada, pares craneales sin focalización. Hemodinámicamente estable, presentaba un índice de masa corporal (30.30) categorizada como obesidad grado 1. Al examen físico llamaban la atención los signos de acantosis nigricans, reflejo de la resistencia a la insulina producto del desorden metabólico en el paciente.
Ambulatoriamente se le realizó una ecografía de abdomen total con reporte de estructura heterogénea compatible con esteatohepatitis severa, un diagnóstico poco común en los pacientes con esta microduplicación cromosómica. A su vez el reporte de paraclínicos mostró colesterol total fuera de metas (243 mg/dl) y triglicéridos fuera de metas (409 mg/dl).

Discusión de resultados
Regulación genética del metabolismo de los lípidos.
La región Xp11.2-p11.23 del cromosoma X contiene genes fundamentales que regulan el metabolismo lipídico, influyendo directamente en procesos como la síntesis, el transporte y la oxidación de los ácidos grasos. En condiciones fisiológicas normales, el equilibrio entre la lipogénesis (síntesis de grasas) y la lipólisis (degradación de grasas) está finamente regulado por una serie de proteínas y enzimas. Sin embargo, las duplicaciones en esta región pueden desencadenar una sobreexpresión de proteínas que favorecen la lipogénesis y una disminución de las que participan en la lipólisis. Este desajuste puede alterar el equilibrio entre estos procesos, resultando en una acumulación excesiva de lípidos en los hepatocitos y, por consiguiente, en el desarrollo de esteatosis hepática. Este fenómeno se debe a una incapacidad del hígado para metabolizar los ácidos grasos de manera eficiente, lo que lleva a una alteración en la homeostasis lipídica y puede manifestarse clínicamente como una acumulación de grasa en el hígado.5,6
Esteatosis hepática y esteatohepatitis
La acumulación de lípidos en el hígado no solo genera un trastorno metabólico, sino que también promueve un ambiente inflamatorio. La esteatosis hepática, caracterizada por la acumulación de triglicéridos en los hepatocitos, puede inducir inflamación, originando el cuadro clínico de esteatohepatitis. La inflamación resultante es consecuencia de la sobrecarga de ácidos grasos libres y sus productos metabólicos, los cuales son tóxicos para los hepatocitos. Esta condición no solo afecta la funcionalidad hepática, sino que también favorece el daño celular crónico, que puede evolucionar a fibrosis hepática e incluso cirrosis si no se trata adecuadamente. El hecho de que pacientes con duplicaciones en la región Xp11.2-p11.23 puedan presentar esteatosis hepática resalta la importancia de estudiar las interacciones entre las alteraciones genéticas y los procesos metabólicos en condiciones tan complejas.7,8
Metabolismo de los carbohidratos y resistencia a la insulina
Los genes localizados en la región Xp11.2- p11.23 también están involucrados en la regulación del metabolismo de los carbohidratos, particularmente en la sensibilidad a la insulina. En este caso, la paciente presenta signos clínicos de resistencia a la insulina, un trastorno metabólico comúnmente relacionado con alteraciones en los procesos genéticos que modulan la acción de la insulina. La insulina es una hormona clave para la regulación de la glucosa en sangre y juega un papel crucial en la inhibición de la lipólisis en el tejido adiposo. Cuando los receptores de insulina en las células son menos sensibles, la capacidad del organismo para metabolizar la glucosa se ve comprometida, lo que provoca un aumento en los niveles de glucosa en sangre y una mayor conversión de glucosa en ácidos grasos. Estos ácidos grasos se almacenan principalmente en el hígado, contribuyendo de manera directa al desarrollo de esteatosis hepática.9
Interrelación entre los desórdenes lipídicos y la resistencia a la insulina
La relación entre la disfunción en el metabolismo de los lípidos y la resistencia a la insulina es bidireccional. La acumulación excesiva de ácidos grasos en el hígado y los tejidos periféricos puede inducir resistencia a la insulina, creando un círculo vicioso en el que la resistencia a la insulina facilita la acumulación de grasa en el hígado, y la sobrecarga de grasa en los hepatocitos contribuye al desarrollo de la resistencia a la insulina. Este círculo vicioso aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares, lo que subraya la importancia de un manejo temprano y efectivo de las alteraciones lipídicas y la insulina en los pacientes con síndromes genéticos como el síndrome de duplicación Xp11.2-p11.23.10
Implicaciones clínicas y perspectivas terapéuticas
El tratamiento y manejo de la esteatosis hepática y la resistencia a la insulina en los pacientes con duplicaciones en la región Xp11.2- p11.23 deben enfocarse en estrategias que modulen tanto los desórdenes lipídicos como la regulación de la glucosa. Se recomienda la implementación de cambios en el estilo de vida, como mantener una dieta balanceada y realizar ejercicio físico, junto con intervenciones farmacológicas dirigidas a mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los niveles de lípidos en sangre. En este contexto los inhibidores de la PCSK9, los fármacos para la diabetes tipo 2 como los inhibidores de SGLT2 o los fármacos que actúan sobre el metabolismo lipídico podrían ser opciones terapéuticas efectivas. Es crucial un enfoque multidisciplinario para la atención de estos pacientes, incluyendo su seguimiento regular con especialistas en endocrinología, hepatología y genética.11-12
Conclusión
La paciente con síndrome de duplicación cromosómica en la región Xp11.2-p11.23 presenta alteraciones metabólicas complejas que afectan tanto el metabolismo de los lípidos como el de los carbohidratos. La acumulación de lípidos en el hígado, manifestada como esteatosis hepática, y la presencia de resistencia a la insulina son manifestaciones de una disfunción metabólica asociada a la duplicación genética en esta región. Estos trastornos se encuentran interrelacionados, ya que la resistencia a la insulina no solo altera el metabolismo de la glucosa, sino que también favorece la acumulación de ácidos grasos en el hígado, contribuyendo al desarrollo de esteatosis hepática y aumentando el riesgo de progresión a esteatohepatitis y fibrosis hepática.
El conocimiento de la relación entre las alteraciones genéticas en el cromosoma X y su impacto sobre el metabolismo lipídico y glucídico es crucial para el manejo adecuado de esta patología rara. Los tratamientos deben ser multidisciplinarios, dirigidos a mejorar la sensibilidad a la insulina y a regular la acumulación de lípidos en el hígado. Además, es fundamental implementar un enfoque terapéutico integral que incluya cambios en el estilo de vida y el uso de medicamentos que modulen tanto la resistencia a la insulina como la homeostasis lipídica. Este enfoque no solo optimiza la calidad de vida del paciente, sino que también previene complicaciones graves como la fibrosis hepática, la cirrosis y las enfermedades cardiovasculares, comunes en los pacientes que presentan trastornos metabólicos crónicos.
El seguimiento regular de estos pacientes, con una evaluación constante de los parámetros metabólicos, es esencial para detectar tempranamente cualquier deterioro en la función hepática o el desarrollo de complicaciones asociadas. En resumen, el manejo adecuado de estos pacientes requiere de un enfoque personalizado, considerando las alteraciones genéticas y metabólicas que presentan, con el fin de optimizar su salud a largo plazo.
Nota del editor. El editor responsable por la publicación del presente trabajo es Jorge Hernández.
Contribución de autores. Jorge HernándezNavas: Autor principal, responsable de la concepción, redacción y revisión del manuscrito. Valentina Ochoa-Castellanos: Colaboró en la recopilación de datos y revisión del manuscrito. Luis Dulcey-Sarmiento: Contribuyó a la discusión y análisis de los datos. Jaime Gómez-Ayala: Participó en la supervisión clínica y revisión del manuscrito. Valentina Hernández-Navas: Contribuyó a la revisión de la literatura y revisión final. Juan Sebastián Therán León: Validó los resultados clínicos y revisó el manuscrito.
Responsabilidades éticas. Los autores declaran que no se realizaron experimentos en seres humanos ni en animales.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores firmaron carta de compromiso, confidencialidad y cumplimiento de actividades en el proyecto de investigación. Los autores declaran que en este manuscrito no se incluyen datos de pacientes.
Financiación. Esta investigación no recibió ningún tipo de financiamiento.
Conflictos de interés. Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
Bibliografía
1. Arican P, Cavusoglu D, Gencpinar P, Ozyilmaz B, Ozdemir TR, Dundar NO. A De Novo Xp11.23 Duplication in a Girl with a Severe Phenotype: Expanding the Clinical Spectrum. J Pediatr Genet [Internet]. 2018 Jun [cited 2024 Jul 28]; 7 (2): 74. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29707408/
2. Czakó M, Till Á, Zima J, Zsigmond A, Szabó A, Maász A, et al. Xp11.2 Duplication in Females: Unique Features of a Rare Copy Number Variation. Front Genet [Internet]. 2021 Apr 14 [cited 2024 Jul 29]; 12:635458. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33936165/
3. Zhang F, Gu W, Hurles ME, Lupski JR. Copy number variation in human health, disease, and evolution. Annu Rev Genomics Hum Genet [Internet]. 2009 Sep [cited 2024 Jul 29]; 10: 451-81. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19715442/
4. Umpierrez GE, Smiley D, Kitabchi AE. Narrative review: ketosis-prone type 2 diabetes mellitus. Ann Intern Med [Internet]. 2006 Mar 7 [cited 2024 Jul 29]; 144 (5): 350-7. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16520476/
5. Mendoza-Ferreira N, Coutelier M, Janzen E, Hosseinibarkooie S, Löhr H, Schneider S, et al. Biallelic CHP1 mutation causes human autosomal recessive ataxia by impairing NHE1 function. Neurol Genet [Internet]. 2018 Feb 1 [cited 2024 Jul 29]; 4 (1). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29379881/
6.Cetin EG, Demir N, Sen I. The Relationship between Insulin Resistance and Liver Damage in non-alcoholic Fatty Liver Patients. The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital [Internet]. 2020 [cited 2024 Jul 29]; 54 (4): 411. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33364879/
7. Sánchez S, Juárez U, Domínguez J, Molina B, Barrientos R, Martínez-Hernández A, et al. Frequent copy number variants in a cohort of Mexican-Mestizo individuals. Mol Cytogenet [Internet]. 2023 Dec 1 [cited 2024 Jul 28]; 16 (1): 1-14. Available from: https://molecularcytogenetics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13039-022-00631-z
8.Delaby E. Dissection de l’architecture génétique de l’autisme par analyse des variations du nombre de copies de gènes. [cited 2024 Jul 28]; Available from: https://theses.hal.science/tel-01086685
9. Síndrome de microduplicación 7q11.23 [Internet]. [cited 2024 Jul 28]. Available from: https://rarediseases.info.nih.gov/espanol/13383/sindromede-microduplicacion-7q1123
10.Broli M, Bisulli F, Mastrangelo M, Fontana E, Fiocchi I, Zucca C, et al. Definition of the neurological phenotype associated with dup (X) (p11.22-p11.23). Epileptic Disord [Internet]. 2011 Sep [cited 2024 Jul 28]; 13 (3): 240-51. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21926047/
11. Síndrome de duplicación 7q11.23 - Stanford Medicine Children’s Health [Internet]. [cited 2024 Jul 28]. Available from: https://www.stanfordchildrens.org/es/services/cardiovascular-connective-tissue/7q1123-duplication-syndrome.html
12.Mudassir BU, Alotaibi MA, Kizilbash N, Alruwaili D, Alruwaili A, Alenezi M, et al. Genome-wide CNV analysis uncovers novel pathogenic regions in cohort of five multiplex families with neurodevelopmental disorders. Heliyon [Internet]. 2023 Sep 1[cited 2024 Jul 28]; 9 (9). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37810058/
Descargar Contenido
ARTÍCULO ORIGINAL
Importancia biológica de los anticuerpos asimétricos
Dres Ángel Alonso, Krikor Mouchián, Julio F. Albónico
Div. Alergia e Inmunología, Htal. de Clínicas, Asociación Médica Argentina, Asociación Química Argentina, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Resumen
Se exponen las propiedades fisicoquímicas y biológicas de los anticuerpos asimétricos. También se reflexiona sobre su papel en la actividad protectora de los anticuerpos en las vacunas y en la seroterapia.
Palabras claves. Anticuerpos asimétricos, seroterapia, vacunas.
Biological Significance of Asymmetric Antibodies
Summary
The physicochemical and biological properties of asymmetric antibodies are reviewed. Their role in the protective activity of antibodies in vaccines and serotherapy is also discussed.
Keywords. Asymmetrical antibodies, serotherapy, vaccines.
Abreviaturas
OMS: Organización Mundial de la Salud.
NIAID: Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas.
IT: Inmunoterapia específica.
GINA: Global Initiative for Asthma.
IDEHU: Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
FDA: Food & Drug Administration.
Introducción
Las clásicas descripciones de Homero (siglo IX a. C.), Hipócrates (siglo V a. C.), Horacio (Quinto Horacio Flaco, 65-8 a. C.), Séneca “el joven” (Lucio Anneo, 4-65 d. C.), Areteo de Capadocia (siglos I-II d. C.) y Galeno (131-210), de la respiración suspirosa, ruidosa y sibilante atribuida a factores endógenos (“humores”) o exógenos (humedad, frío y esfuerzos físicos) no se modificaron hasta el despertar de la ciencia médica en los siglos XVI y XVII. Musa-ben-Maimón (Maimónides, 1135-1204) constituye la excepción, cuando al asistir al Sultán Saladino de Egipto señaló la pluralidad etiológica del asma extrínseca, enfatizando la existencia de alérgenos inhalantes, ingestantes y contactantes, anticipando así el concepto de la profilaxis en la exposición. La rebelión de Paracelso (Theophrastus Bombart von Hohenheim, 1493-1541), los conceptos de Johann Baptista van Helmont (1577-1644), Thomas Willis (1622-1675) y John Floyer (1649-1734), los hallazgos de Franz Daniel Reisseisen (1772-1828), René Théophile Hyacinthe Laënnec (1781-1826) y Paul Bert (1830-1886), Anton Biermer (1827-1892), el asma por “las flores de las violetas” de Armand Trousseau (1801-1867) y la obra de Henry Hyde Salter “On asthma, its pathology and treatment” de 1864 -para muchos el tratado más acabado sobre el asma del siglo XIX-, todos ellos constituyen un grupo de trabajos pioneros de las enfermedades por alergia, que rememoraban las observaciones de Plinio (siglo I d. C.) sobre el efecto dañino de los plátanos sobre algunas personas.
El escocés Charles Harrison Blackely (1820-1900), afectado de la “fiebre del heno” o “catarro del polen”, publicó sus investigaciones de 20 años en el libro “Experimental Researches on the cause and nature of Catarrhus Aestivus” (Edit. Baillere, Tindall & Cox, London, 1873), documentando la capacidad sensibilizante del polen del Lolium italicum. Charles Harrison Blackely fue el primero en practicarse una prueba cutánea y otra de provocación bronquial con el polen, desencadenando toda su sintomatología fuera de la época de polinación. Este hito fue corroborado en Harvard por Morrill Wyman, quien, sensible al polen de Ambrosia, publicó en 1872 su libro “Autumnal Catarrah” (Edit. Hurd & Houghton, New York), con todas sus sólidas experiencias. Las obras de William Phillips Dunbar (1863- 1922) en 1903 y de Clemens von Pirquet (1874- 1929) en 1906, allanaron el camino para que un lustro después 2 osados anglosajones transformaran el diagnóstico y el tratamiento medicamentoso de la época dando sólido asidero a la terapia biológica.
En la literatura inglesa de 1911 (The Lancet, I, 1572), L. Noon y J. Freeman publicaron sus incursiones terapéuticas en pacientes afectados de “fiebre del heno” o rinoconjuntivitis polínica o estacional denominada más adelante por Warren T. Vaughan como polinosis. Esta desensibilización o hiposensibilización o inmunoterapia o vacunoterapia con extractos polínicos indujo mejoría sintomática, por la cual los afectados no sufrieron nuevas molestias oculares y respiratorias ante las reexposiciones a los alérgenos causales. Desde entonces esta terapia biológica, que inocula cantidades crecientes de glucoproteínas heterólogas de origen vegetal o animal (insectos), se consolidó y generalizó en América del Norte y en la Argentina.
Así, en los Estados Unidos, Coca, Cooke, Stier, Stull y Vaughan, impulsaron la práctica de la inmunoterapia en la década de 1920, mientras que en la Argentina fueron Guido Ruiz Moreno, Miguel Agustín Solari, Alois Bachmann, Pablo Negroni, José A. Bózzola y el clérigo J. Monticelli quienes desde 1930 hasta 1950 sentaron reales para el estudio y tratamiento de los atópicos o alérgicos. Históricamente, la Academia Nacional de Medicina y el Hospital de Clínicas de Buenos Aires (UBA), fueron los lugares desde donde se irradió esta onda expansiva de conocimientos, con amplia repercusión en Sociedades Científicas (Asociación Médica Argentina, 1940) y en las grandes ciudades del interior del país. Más adelante, algunos improvisados “vacunaron” irreflexivamente y el desprestigio enlodó impíamente a la inmunoterapia.
Fue denostada durante décadas porque mágicamente se esperó de ella mucho más de lo que puede dar. Esta desvalorización quedó superada con el Informe de Opinión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizado en Ginebra (Suiza) entre el 27 y 29 de enero de 1997, redactado por Jean Bousquet de Francia, Richard F. Lockey de Estados Unidos y Hans-Jorgen Malling de Dinamarca, y apoyado por varias Instituciones de especialistas, tales como la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología (AAAAI), la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica (EAACI), la Sociedad Europea de Alergia Pediátrica e Inmunología Clínica (ESPACI), el Subcomité de Estandarización de Alérgenos, la Sociedad Japonesa de Alergología, el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y la OMS, a las que luego se adhirieron el Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología y la Asociación Internacional de Asma. El informe completo fue publicado en la revista Allergy (1998; 44 (53): 2-42), y así todas esas investigaciones tomaron estado público en la comunidad médica internacional con la sobriedad y seriedad que merecían aquellos que tanto habían bregado en el pasado por este tipo de tratamiento inmunológico.
Mecanismos y metodologías
La Inmunología moderna a partir de 1970 arrojó luz y compresión sobre los mecanismos íntimos de esta forma de inducción de “tolerancia” en el adulto. La vacunoterapia y los anticuerpos monoclonales inducen cambios concretos en el 90% de los tratados, con una mejoría sintomática estable que se puede medir con los métodos de laboratorio actuales. Las enfermedades alérgicas aumentaron en la última década y el desarrollo de una terapia eficaz se ha convertido en un objetivo trascendente. La inmunoterapia específica (IT) descripta por Noon y Freeman es uno de los tratamientos más efectivos para la rinitis alérgica atópica y el asma bronquial extrínseca, y es el único tratamiento que reduce los síntomas causados por una nueva exposición al alérgeno, modificando el curso ulterior de la enfermedad alérgica. La IT tiene el aval de la OMS (Bousquet J. y col., en 1998 con las “vacunas terapéuticas para la alergia”; Durham S. R. y col., en 1999; el Global Initiative for Asthma (GINA), 2010) y Jacobsen L. y col., 1998.
Los mecanismos protectores modulan a los LB, a los LT y a los isotipos de los anticuerpos sintetizados, así como a las células efectoras de la inflamación alérgica, como los eosinófilos, basófilos y mastocitos. La IT provoca una activación del fenotipo Th1, con un cambio de varias citoquinas: descenso de IL-3, Il-4, IL-5, IL-9 e IL-13 y aumento del TGF-β y de la IL-10, (C. T. Cady y col., 2010; S. R. Durham y col., 1999 y J. Bousquet y col., 1998). También se observa un aumento de las IgA e IgG (H. T. Johansson, 2000 y J. Bousquet y col., 1998); en los humanos el incremento de la IgG4 es uno de los logros más importante de la IT. (A. M. Ejrnaes, 2004 y P. A. Wacholz, 2004.) La IT posee un mecanismo de acción complejo no definido aún en su totalidad, con la producción de anticuerpos IgG bloqueantes (S. Flicker, 2003 y R. T. Strait 2006). Estos anticuerpos antagonizan la cascada de la inflamación alérgica que resulta de la interacción IgE-alérgeno y de la liberación de mediadores (histamina y leucotrienos) desde los mastocitos y basófilos.
Históricamente, esos anticuerpos inhiben la prueba de Ovary-Bier o anafilaxia cutánea pasiva desde R. A. Margni en 1972 hasta R. T. Strait en 2006, al igual que la presentación del alérgeno a los LT, según R. J. Van Neerven en 1999. También la coagregación del receptor de baja afinidad para la IgG o RFcγ IIB y del IgE/RFcε I, por los complejos inmunes generaría la inhibición de los mastocitos y la desgranulación de basófilos según documentaron S. J. Till en 2004, F. Nimmerjahn en 2006, S. Kraft y K. Zhang en 2007.
En los que han recibido IT alérgeno-específica la síntesis de los anticuerpos bloqueantes se vincula con una menor síntesis de la IgEespecífica. Al decir de S. Flicker en 2003, estos anticuerpos también inhiben la reacción tardía IgE-dependiente de la inflamación alérgica. La IT genera una respuesta dependiente de los LTCD4-Th1 en lugar de los díscolos LTCD4-Th2 merced a la actividad de los linfocitos reguladores (LT-reg), con incremento de los niveles de IL-10 y del TGF-β que, según R. Crameri en 2006, aumentan la producción de los isotipos IgA e IgG4 específicos. La inoculación parenteral (subcutánea) es la tradicional, pero dado que la mayoría de los patógenos y de los alérgenos ingresan al organismo por la vía inhalatoria u oral y ejercen satisfactoriamente su efecto deletéreo, se pensó que la IT por vía mucosa podría ser de utilidad terapéutica, más aun considerando que la posibilidad de reacciones adversas sistémicas con la IT, si bien son infrecuentes, pueden ser severas. Un metaanálisis de estudios doble ciego, placebo controlado de la década pasada, demostró que la IT por la vía oral era clínicamente eficaz. Sin embargo, su beneficio era menor comparado con el de la IT subcutánea. Se propone que el alérgeno sería capturado por las células de Langerhans de la mucosa oral, que migrarían a los nódulos linfáticos proximales, favoreciendo la producción de anticuerpos IgG bloqueantes más la inducción de linfocitos con actividad supresora (M. Larché, 2005).
La IT oral o sublingual tiene ventajas en su más fácil administración, mayor economía, temor de los niños a las agujas, aunque el control de su administración debe estar siempre bajo la supervisión de profesionales o técnicos especializados, habida cuenta que los niños podrían deglutir la dosis administrada y no permitir la absorción sublingual. Desde el punto de vista académico, parece prudente proponer el empleo de la vía intranasal, que sería preferible a la oral-sublingual, ya que el ambiente de la vía nasal es menos perjudicial para los alérgenos al poseer un medio menos ácido y con enzimas menos proteolíticas y ser una mucosa muy irrigada y más permeable que las otras. Sería generadora de una respuesta inmune a nivel de toda la mucosa respiratoria, situación que a nivel del estómago y del intestino es mucho más improbable. (D. T. O´Hagan, 1998; I. Gutierro, 2002).
Sin embargo, C. Apicella en su Tesis Doctoral de 2012 señaló que, en su modelo murino de alergia, la administración de un alérgeno por la vía nasal no inducía la misma intensidad de anticuerpos bloqueantes o asimétricos que la lograda por la vía subcutánea. Las indicaciones clínicas son precisas y la selección de los pacientes es crítica desde el punto de vista metodológico. Las polinosis, las rinosinusitis atópicas, la sinusitis alérgica fúngica, el asma bronquial extrínseca, la anafilaxia provocada por las picaduras de los Hymenópteros, principalmente abeja y avispa, contados casos de urticaria crónica o angioedema con la técnica llamada del autosuero o autohemoterapia, de antigua administración y reivindicada últimamente ante la etiología autoinmune de la condición clínica, la “desensibilización” a la penicilina y a las insulinas bovina y porcina y a los portadores del eccema atópico con antecedentes de rinitis/asma con sensibilidad probada a los ácaros y a la cucaracha, conforman las indicaciones más precisas y que han demostrado un beneficio para los pacientes afectados.
Todos estos enfermos poseen una IgE sérica total elevada por encima de las 100 KU/L y floridos antecedentes heredo-familiares de enfermedad alérgica. Las inyecciones subcutáneas semanales de los diferentes extractos o de sus fracciones solubles adecuadamente caracterizadas desde el punto de vista fisicoquímico, a los cuales se ha demostrado hipersensibilidad fehaciente, tanto clínica como experimental, se mantendrán por un período no mayor de 5 años, lográndose mejorías clínicas evidentes a partir de los 6 meses ó 1 año de su administración. La falta de respuesta adecuada a esta administración obligará a replantearse el estudio más minucioso del paciente y no insistir obcecadamente en un tratamiento que no parece ser el apropiado para ese enfermo. Estos extractos alergénicos son la preparación de un alérgeno obtenido por medio de la extracción de los principios activos de sustancias animales o vegetales en un medio adecuado.
La Farmacopea Europea llama producto alergénico al preparado farmacéutico que deriva de materiales existentes en la naturaleza que contienen alérgenos, por ello el Comité de la OMS decidió llamar “vacunas alergénicas” a nuestros preparados destinados a los pacientes portadores de un padecimiento de hipersensibilidad del tipo I. Las subpoblaciones de células T reguladoras (LT-reg) juegan un papel importante en la homeostasis periférica y en el mantenimiento de una respuesta inmune controlada y saludable. Tanto los LT-reg CD4+ CD25+ (Foxp3+) que son generados naturalmente como aquellos inducidos por el alérgeno específico (LTreg-tipo 1 o LT-reg-1) secretores de IL-10 inhiben a las células efectoras alérgeno específicas, como se demostró en modelos murinos.
Por su parte, los LTCD8+, los LTCD4¬-CD8-γδ, los LB, las NKC y las células dendríticas que producen IL-10 junto con los macrófagos con acciones regulatorias participan en los eventos supresores de la respuesta inmune. (C.A. Akdis, 2009). Dado que se han fenotipificado distintas subpoblaciones de LT-reg, que se desarrollan como parte normal del sistema inmune, las mejor caracterizadas son las CD4+ que expresan altos niveles de CD25 en la membrana (cadena α del receptor para IL-2 o células T CD25hi), que si bien no proliferan ni producen citoquinas al ser estimuladas por antígenos, son capaces de suprimir ambos efectos de otros LT estimulados. El factor de transcripción Foxp3+ juega un papel trascendental en el desarrollo tímico, tolerancia periférica y funcionalidad supresora de los LT-reg-CD4+CD25+. En los seres humanos, su deficiencia da origen a un síndrome llamado IPEX, que asocia desregulación inmune (autoinmune y alérgica), poliendocrinopatía (o síndrome pluriglandular) y enteropatía ligada al cromosoma X.
El Foxp3+ amplifica y estabiliza la expresión de muchos genes que codifican moléculas de la membrana celular, tales como fg12, CD39, CD73, TRAIL y CTLA-4, sintetizadas por los LT luego de la estimulación del RcT, y que son capaces de regular negativamente su activación. (C. Ozdemir, 2009). Los LTCD25hi forman agregados con las células dendríticas en presencia de las moléculas de adhesión LFA-1, CTLA-4, CD80 y CD86, provocando una disminución de la expresión de estas últimas en las células dendríticas y reduciendo su habilidad para activar a los LT efectores. (D. S. Robinson, 2009).
La tolerancia inmune en el contexto de las enfermedades alérgicas luego de discontinuar el tratamiento, se podría definir como la eficacia y persistencia de las modificaciones de la respuesta de memoria de los LB y LT alérgeno-específicos. La importancia clínica de esta tolerancia es la prevención de nuevas sensibilizaciones con el antígeno y de la progresión de una rinitis alérgica hacia el asma bronquial. (M. Akdis, 2006; 2007; 2009). La tolerancia periférica de los LT se caracteriza por la generación de LT-reg alérgeno específicos que suprimen la respuesta proliferativa y la síntesis de citoquinas frente a los principales alérgenos.
Esta respuesta es iniciada por la acción autócrina de la IL-10 y del TGF-β producidos por los LT-reg-1 y LTh3. (C. A. Akdis, 2009). Por ende, el desarrollo de una respuesta alérgica o saludable estaría determinado por la relación entre los LTh2/LTh1/LT-reg, que en diferentes proporciones poseemos tanto sanos como enfermos, y el cambio del subgrupo dominante determinaría el desarrollo de la alergia o de su recuperación. En los no-alérgicos no-atópicos la respuesta inmune hacia moléculas alergénicas es llevada a cabo por los LT-reg-1 o LTCD4+reg-Foxp3+ productores de IL-10. (C. Ozdemir, 2009).
Los LT-reguladores en la alergia
Los LT reguladores (LT-reg) cumplen un rol central en la tolerancia periférica y en la homeostasis del sistema inmune. Una alteración en su número o funcionalidad se asocia con patologías autoinmunes y cáncer. Son aproximadamente el 5% de los LT CD4+ circulantes, adquiriendo la capacidad supresora durante su proceso de maduración en el timo. Uno de los marcadores más importantes de esta población es Foxp3, el factor de transcripción que otorga y regula la función supresora de los LT-reg; aunque también puede expresarse transitoriamente en células activadas.
Recientemente se demostró que los LT CD4+Foxp3+ constituyen una población heterogénea desde el punto de vista fenotípico y funcional, e incluyen a los LT-reg capaces de suprimir a células de la inmunidad innata y adaptativa y a células que si bien comparten algunas características fenotípicas con las LT-reg, no son supresoras y secretan citoquinas proinflamatorias. Varios autores han estudiado a los LT-reg en patologías humanas, identificándolas por la expresión de marcadores que no permiten discriminar entre las subpoblaciones supresoras y no supresoras; incluso pocos lograron estudiar su comportamiento en los órganos blanco de dichas patologías.
Un objetivo en alergia podría ser la caracterización de los LT CD4+Foxp3+ supresores y no supresores, haciendo hincapié en las diferencias fenotípicas y funcionales que puedan existir con aquellas residentes en tejidos periféricos, y profundizando el estudio de su interacción con otras células de la respuesta inmune innata como las NKC. De acuerdo al origen, fenotipo y mecanismos de acción podemos distinguir varios subtipos de LT CD4+ con propiedades regulatorias.
Dos de ellos, los LT reguladores de tipo I y los Th3, se originan en los órganos linfáticos secundarios bajo condiciones tolerogénicas luego del encuentro de los LT CD4+ vírgenes con un antígeno. El tercer subtipo corresponde a las LT reg CD4+Foxp3+ (T-reg) que constituyen el linaje celular mejor caracterizado y con más potente actividad supresora. Estas últimas se encuentran ampliamente distribuidas en el organismo y pueden originarse en el timo (T-reg naturales) o en la periferia (T-reg inducibles).
Desde el punto de vista fenotípico, los Treg, se caracterizan por la expresión constitutiva y muy intensa de la molécula CD25 (cadena α del receptor de IL-2), la expresión muy baja o ausente de la molécula CD127 (receptor de IL-7) y la expresión del factor de transcripción Foxp3 que confiere y regula su capacidad supresora. Sin embargo, se ha demostrado que los LT CD4+Foxp3+ constituyen una población heterogénea compuesta por 2 subpoblaciones de T-reg: una precursora CD45RA+ Foxp3low (rT-reg); otra efectora de la supresión CD45RA- Foxp3high (aT-reg) y que se originaría de las anteriores; y una tercera subpoblación CD45RA- Foxp3low (Foxp3+ non-Treg) que constituye más de la mitad de los LT CD4+Foxp3+ circulantes y que no posee capacidad supresora, pero es secretora de citoquinas con diferentes perfiles de diferenciación (Th1, Th2, Th17).
Se señaló que los LT CD4+Foxp3+ tienen plasticidad funcional y en ciertas enfermedades autoinmunes, son capaces de producir mayores cantidades de INF-γ o IL-17. Funcionalmente, los T-reg interaccionan con otras células del sistema inmune: inhiben la activación, la expansión clonal, la producción de citoquinas y la diferenciación de los LT y LB en células efectoras y de otros tipos celulares como las NKC y las NKT, macrófagos y células dendríticas. Lo hacen a través del contacto celular y/o a través de la liberación de factores solubles.
Aquellos que requieren el contacto físico entre las T-reg y las células dendríticas o los LT respondedores, están mediados por la molécula CTLA-4 que interactúa con otras presentes en las CPAs. Otra de las moléculas efectoras es CD39, una ectonucleotidasa que hidroliza ATP y genera adenosina, un mediador antiinflamatorio. Además, las T-reg podrían actuar mediante la liberación de granzimas y perforinas (mecanismo previamente evidenciado en NKC y LT- CD8+). También liberan las citoquinas antiinflamatorias IL-10 y TGF-β y se ha descrito el consumo por parte de los LT-reg de citoquinas necesarias para la expansión y supervivencia de las LT respondedoras.
Diferentes autores han descrito la capacidad de los LT-reg de inhibir la función de las NKC. Dentro de los mecanismos mencionados, el TGF-β sería el responsable de inhibir la actividad citotóxica y secretora de citoquinas de las NKC, por medio de la baja modulación de un receptor activador de estas células, el NKG2D. La liberación de moléculas citotóxicas podría ser un mecanismo por el cual los LT-reg activados, en algunos tumores, matarían a las NKC, protagonistas importantes de la inmunidad antitumoral. Si bien las NKC activadas son capaces de eliminar a los LT-reg en ciertas condiciones, aquellas NKC residentes en la decidua podrían inducir LT-reg y favorecer la inmunosupresión local durante el embarazo.
Las células NKT expresan las moléculas CD56 y CD3, las cuales identifican a las NK y a los LT, reuniendo características funcionales de la inmunidad innata y adaptativa. Poseen, al igual que los LT-reg, funciones inmunomoduladoras. Las NKT secretan citoquinas del perfil Th1 y Th2 y en humanos son capaces de hipo-modular la producción de IL-17 en los LT- CD4+ de memoria, una citoquina implicada en la patogénesis de varias patologías autoinmunes. Secretan IL-2 e IL-4 capaces de expandir a los LT-reg. En ratones transplantados con médula ósea, las NKT del huésped, por medio de la producción de IL-4, inducían la proliferación de los LT-reg del dador, evitando la enfermedad de injerto contra el huésped. Los LT-reg podrían inhibir in vitro la proliferación y la producción de citoquinas de las NKT por medio del contacto celular.
Receptores para la IgE La IgE
es la inmunoglobulina con menor concentración en el suero humano, y con una vida media muy corta (2-3 días) en comparación con las otras 4 inmunoglobulinas conocidas. (K. D. Stone, 2010). El receptor de alta afinidad para la IgE o RFcε-I se expone en la membrana celular de los mastocitos y de los basófilos como un tetrámero compuesto por las cadenas α, β y dos cadenas γ. Es miembro de la familia de los receptores para el Fc con estructuras conservadas y papeles similares en relación al comienzo de las cascadas intracelulares. Su afinidad por la IgE es elevada y en las células presentadoras de antígenos se expresan en niveles mucho más bajos y como un trímero (αγ2).
El entrecruzamiento por antígenos multivalentes del RFcεI resulta en la activación de otras vías de señalización, lo cual genera respuestas efectoras de la inflamación alérgica con liberación de mediadores preformados y almacenados en los gránulos citoplasmáticos (histamina, triptasa, quimasa y catepsina-G-carboxipeptidasa), mediadores lipídicos sintetizados (prostaglandina D2 y leucotrienos C4, D4 y E4), citoquinas (IL-3, IL-4, Il5, IL-13, TNF-α y G-CSF) así como quimioquinas (RANTES, MIP-1α y eotaxina). Dicha unión produce un fenómeno pues lleva a la expresión de un número mayor de RFcεI tanto en los mastocitos y basófilos de los humanos como de los ratones, promoviendo su supervivencia. Esta activación provoca que la tirosina-kinasa Lyn fosforila a las tirosinas de los motivos ITAM de las subunidades β y γ.
Esta última, que es un homodímero, recluta a la kinasa Syk y desencadena una cascada de fosforilaciones con la ulterior degradación del fosfatidilinositol bifosfato a inositol-1,4,5-trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG). El IP3 eleva las concentraciones citoplasmáticas de Ca++ y el DAG activa a la protein-kinasa C (PKC). Por su parte, el entrecruzamiento del RFcεI activa a la protein-kinasa FYN que resulta en la fosforilación de moléculas adaptadoras como la Gab2 que también activan a la PKC. (M. Alasdair, 2006). La PKC activada lleva a la disociación de los complejos actina-miosina, posibilitando que los gránulos se pongan en contacto con la membrana citoplasmática. También se activa un integrante de las MAP-kinasas, que a través de intermediarios activados lleva a la translocación nuclear del factor nuclear de los LT activados (NFAT) y del NFkβ, al igual que la activación de AP-1. Los factores de transcripción estimulan la síntesis de las citoquinas La síntesis de los mediadores lipídicos está controlada por la fosfolipasa A2 (PLA2).
Esta enzima se activa por el aumento de los niveles del Ca++ citoplasmático y por la fosforilación catalizada por una proteín-kinasa activada por mitógenos (MAP). La PLA2 hidroliza a los fosfolípidos de la membrana como el ácido araquidónico que se transforma en el sustrato de la ciclooxigenasa o de la lipooxigenasa. El mediador derivado más conspícuo es la prostaglandina D2 (PGD2), que actúa como vasodilatador y broncoconstrictor. De la vía de la lipooxigenasa se producen los leucotrienos (LT) que provocan broncoconstricción, sobre todo, los LTC4, LTD4 y LTE4. El RFcεI, desempeña un papel importante en la inducción y perpetuación de la respuesta alérgica-atópica, al mismo tiempo que confiere una protección fisiológica en las infestaciones por los parásitos. (H. Turner, 1999). El receptor para la IgE de baja afinidad (RFcεII o CD23) es en realidad una lectina Ca++ dependiente que se halla en los LB, células de Langerhans, macrófagos, monocitos, eosinófilos, plaquetas y células epiteliales.
Está compuesto por un largo dominio extracelular con una cabeza de lectina que atrapa a la IgE, un dominio simple transmembrana y una cola corta citoplasmática. Su activación regula a la IgE, la diferenciación de los LB y la presentación de los antígenos. Este receptor aumenta su expresión en respuesta a la IgE y a la IL-4 y posee una forma soluble (sCD23) que aparece por efecto de varias proteasas endógenas y exógenas. (K. D. Stone, 2010). El RFcεII soluble escindido del LB interactúa con el CD21 y es la señal adicional para el cambio isotípico a IgE, lo cual contribuye al mantenimiento de la inflamación atópica.
Estos pacientes poseen un aumento en la expresión del CD23 en los LB y en los macrófagos, y del RFcεI en las células dendríticas y en los monocitos. La expresión de RFcεI en las células presentadoras de antígenos podría tener un papel en la presentación de alérgenos a los LT específicos. (K. D. Stone, 2010). Los anticuerpos bloqueadores neutralizan al alérgeno antes de que éste pueda interactuar con la IgE unida al RFcεI en mastocitos y basófilos y también inhiben la presentación a los LTCD4+ específicos mediada por RFcεI o por el CD23. (R. J. J. Van Neerven, 1999). En los últimos años, el concepto de anticuerpos bloqueadores ha sido avalado por las evidencias de que los complejos inmunes antígeno-IgG, en concentraciones equivalentes, inhiben la desgranulación de los mastocitos por el entrecruzamiento del RFcεI al receptor inhibitorio RFcγIIB. (R. T. Strait, 2006).
Este mecanismo inhibitorio necesitaría de la intervención del RFcγIIA, ya que la fosforilación de RFcγIIB y el reclutamiento y la activación de las fosfatasas (SHIP-1 y SHP-1) que requieren la activación de la tirosina-kinasa Lyn que se logra por la coagregación de los dominios ITAM existentes en RFcγIIA o en el RFcεI. O sea que los inmunocomplejos IgG+alérgeno co-agregan RFcγIIA y B, posibilitando la activación de Lyn que fosforila a las tirosinas de los ITIM del RFcγIIB, resultando en la activación de SHIP-1 que actúa con Dok-1 para inhibir la señalización por el RFcεI. (C. T. Cady, 2010). Todos estos mecanismos sostienen que los anticuerpos bloqueadores requieren mayores dosis del alérgeno para inducir la proliferación de los LT y la síntesis y liberación de citoquinas que promueven la respuesta alérgica. (C. Apicella, 2012).
Respuestas inmediata y tardía de la IgE
La reacción humana para producir una respuesta de hipersensibilidad depende del agente exterior (patógeno o no) y de la información genética de la persona que responderá de una u otra forma a dicho agente. Gell & Coombs (1963) organizaron dichas respuestas en 4 tipos diferentes de acuerdo a los mecanismos involucrados en las mismas. La respuesta alérgica, quizás por la frecuencia de entonces y por los antecedentes históricos señalados brevemente en la Introducción, fue bautizada como del tipo I y se responsabilizó a la IgE como su mediador incuestionable. Previamente, en 1923, Fernández Coca y Grove estudiaron el fenómeno de la atopía con la asistencia del filólogo Edward D. Perry, y lo describieron como “algo raro, inusual, paradójico”, que atribuyeron a la presencia de cuerpos lábiles al calor a los que llamaron “reaginas” debido a su semejanza con el sistema complemento (inactivado por el calor).
Más adelante, esta condición se relacionó con la rinitis polínica o fiebre del heno, la rinitis perenne, el asma bronquial, el eccema atópico y las alergias por alimentos. Durante largos años esta “reagina” fue atribuida a varias proteínas séricas, y, en especial, a la IgA. Luego vinieron los descubrimientos de Ishizaka y Johansson (1968) con la caracterización en el suero humano de una inmunoglobulina (IgE) con propiedades diferentes a las estudiadas con antelación desde el célebre trabajo de Porter y la definición del monómero de IgG con 2 cadenas de aminoácidos llamadas pesadas y 2 livianas. Fue Pepys el que en 1975 propuso que las enfermedades mediadas por la IgE fueran consideradas como “atopía alérgica”, lenguaje que se popularizó entre los científicos, fueran o no médicos, hasta la actualidad.
El riesgo de un niño de desarrollar una “enfermedad alérgica” suele ser del 5 al 10% si los padres no son alérgicos, pero del 40 al 60% si ambos lo son. (N. I. M. Kjellman, 1977). En las últimas décadas, se describieron varias asociaciones entre locus genéticos puntuales y codificación de moléculas que participan activamente en el desarrollo y perpetuación de la inflamación alérgica. Así, en el cromosoma 2 (CD28, CTLA-4 e ICOS), en el 5 (CD14, receptor β-adrenérgico y citoquinas como IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 y GM-CSF), en el 6 (las moléculas de clases I y II del complejo mayor de histocompatibilidad y el TNF-α), en el 11, otrora llamado por Cookson con poca fortuna “el gen del asma”, (cadena β del RFcεI), en el 12 (IFN-γ, NOsintetasa y STAT-6) y en el 16 (receptor de IL-4). Así, se deduce que la atopía es una condición poligénica, y que por lo tanto, por ahora, las posibilidades de inducir una terapia génica como ocurre en algunas inmunodeficiencias primarias son remotas. De ahí que la IT se constituya en un aliado terapéutico invalorable en el paciente adecuado.
Por otra parte, sin un marcador genético específico, el paciente atópico no puede ser identificado antes de desarrollar la sensibilización a un determinado alérgeno, dado que la presencia de una IgE elevada por encima de los estándares poblacionales no indica necesariamente “enfermedad atópica” pues ciertas parasitosis y otras condiciones infecciosas (p. ej. virus HIV, Epstein-Barr, sincicial respiratorio y sarampión) pueden modificar esos valores, aunque sea transitoriamente. Los antecedentes heredo-familiares y personales suelen ser más ilustrativos de la constitución atópica del individuo, que luego será confirmada o no con los exámenes de laboratorio específicos. O sea que si bien puede haber IgE elevada sin síntomas, ese nivel anormal puede ser predictivo de enfermedad, tal como lo sostuvo R. Nickel en 1977.
S. G. O. Johansson, en 2001, sostuvo que cerca del 40% de la población era atópica y que la mitad de la misma desarrollaría una enfermedad clínica desde la rinitis hasta el asma bronquial y que, con la polución ambiental creciente, en especial en los grandes centros urbanos, la exposición continua a alérgenos favorecería el aumento de la prevalencia del asma. Estos alérgenos capturados por células presentadoras profesionales son transportados a los ganglios linfáticos de drenaje, procesados y presentados a los linfocitos o bien son captados por inmunoglobulinas de membrana de los LB. Si el paciente tiene un fenotipo Th2 se induce la síntesis de citoquinas como IL-4 e IL-13 que favorecen el cambio (“switch”) de isotipo hacia la IgE específica para ese antígeno. (I. Scholl, 2005; F. D. Filchelman, 2005; L. Hummelshoj, 2007 y L. K. Poulsen, 2007).
Luego, la IgE específica pasa a la circulación general y se une a los receptores de alta y de baja afinidad para ella ubicados en las células. Estas células quedan entonces “sensibilizadas” para un encuentro futuro con el mismo alérgeno, cuando desencadenarán la cascada de hechos bioquímicos y clínicos característicos de las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Esta fase de sensibilización conduce también a la generación de LT y de LB de memoria; éstos últimos se activarán en un nuevo contacto con el alérgeno y en presencia de LT colaboradores inducirán una mayor síntesis de IgE.
Los mediadores bioquímicamente activos provocan aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación, contracción del músculo liso bronquial y visceral e inflamación local, los cuales componen las manifestaciones clínicas de la alergia inmediata. Como consecuencia de los cambios fisiopatológicos inducidos por los mediadores químicos liberados durante la fase aguda de la reacción alérgica y por la persistencia de ellos, se producen modificaciones duraderas (desde horas hasta días) en los tejidos afectados (mucosas respiratoria y digestiva y la piel), que pasan a constituir la llamada fase tardía dependiente de la IgE, para diferenciarla de la respuesta tardía del tipo IV de Gell & Coombs macrófago-linfocito dependiente. Estas citoquinas Th2 (p. ej. IL-5) inducen eosinofilia tisular y liberación de mediadores inflamatorios de los eosinófilos (R. Valenta, 2002).
Si bien hay datos que avalan que la IL-4 promueve la diferenciación de los LTCD4 hacia el fenotipo Th2 (R. Seder, 1994), existe disenso en relación a cuáles son las células que sintetizarían tempranamente la IL-4. Investigaciones recientes proponen que los basófilos serían potentes células presentadoras que selectivamente inducirían células Th2, pues expresan moléculas de clase II y CD80/86 y capturan proteínas intactas, las procesan y producen IL-4. (K. Nakanishi, 2010). Otros autores refutan estos hallazgos, aunque sostienen que los basófilos, en realidad, más que como CPA cooperarían con las células dendríticas en la orientación de la diferenciación de los LTCD4+ en el perfil funcional Th2.
La identificación de diversos subgrupos de células dendríticas aportó mecanismos supletorios por los cuales pueden controlar el desarrollo de los LT hacia el linaje Th1/Th2. A estas células se agregan en un infiltrado celular muy abundante, macrófagos, monocitos, eosinófilos, plaquetas, fibroblastos y polinucleares neutrófilos, que, ante la presencia de la IL-8 son capaces de provocar la netosis, forma muy peculiar de necrosis celular (“neutrophil-extracellular-traps”), con gran destrucción de los núcleos de las células epiteliales y de la mucosa.
Este infiltrado inflamatorio observado en las biopsias de mucosa bronquial de los asmáticos crónicos redefine a esta condición clínica originariamente atribuida a la contracción de las fibras musculares, al edema de la mucosa y a la secreción mucoide de la hipercrinia y discrinia clásicas. Esta cronificación lleva con el tiempo a la reparación fibrótica de la vía aérea, merced al efecto del TGF-β con las consecuencias espirométricas documentadas en el patrón restrictivo de los hallazgos.
Anticuerpos IgG asimétricos
Cuando se establece la dinámica de la respuesta inmune humoral ante la agresión de un antígeno exógeno o endógeno, suceden numerosas modificaciones en la calidad y en la cantidad de los anticuerpos sintetizados. Ya en 1935, Heidelberger y Kendall señalaron que en los sueros inmunes se producían anticuerpos que no eran capaces de formar complejos insolubles con el antígeno, mientras que podían bloquearlo o bien co-precipitar en presencia de anticuerpos precipitantes de la misma especificidad.
A estas moléculas se las bautizó, originariamente, anticuerpos co-precipitantes. Con los estudios bioquímicos ulteriores estas moléculas se redefinieron como moléculas de IgG asimétricas, que se caracterizan por la existencia de un residuo hidrocarbonado del tipo oligomanosa en uno de los fragmentos Fd (J. Leoni, 1986; M. Labeta, 1986). Esta característica provoca un impedimento estérico en la unión del paratope al epitope antigénico, determinando la univalencia funcional de estos anticuerpos.
La existencia de este hidrato de carbono es el responsable de la funcionalidad anómala de las moléculas asimétricas y fue certificado por el tratamiento de la IgG con endo-β-N-acetil glicosidasa H, enzima que rompe la unión del resto oligosacárido a la molécula proteica, y las convierte en moléculas capaces de formar complejos insolubles con el antígeno. (J. Leoni, 1996). La existencia de moléculas de IgG asimétricas, al igual que todas sus propiedades biológicas, fueron descriptas en varias especies animales (ratón, rata, cobayo, conejo, oveja, caballos y vacas) en sus sueros y en otros fluidos biológicos; también en el tejido placentario humano y en todas las subclases de las inmunoglobulinas de estas especies estudiadas. (R. A. Margni, 1972, 1977, 1998; I. MalanBorel, 1991; G. Gutiérrez, 2001).
Dada su univalencia funcional los anticuerpos asimétricos actúan como bloqueantes del antígeno, siendo incapaces de formar los complejos necesarios para la activación de los mecanismos inmunes efectores que conduzcan a su eliminación. (R. A. Margni, 1972, 1977 y 1998; I. MalanBorel, 1991; G. Gutiérrez, 2001). Estos anticuerpos no fijan el complemento por la vía clásica, no inducen la fagocitosis ni son opsonizantes y no inducen la reacción de Arthus. (E. Cordal, 1973; R. A. Margni, 1974, 1977, 1983, 1998; S. Goerdt, 1999; A. Canellada, 2002; M. Cortés, 2008). Utilizando la técnica de fijación del complemento y de depuración antigénica se comprobó que si ambos tipos de anticuerpos, simétricos y asimétricos, se hallan en la misma muestra de suero, compiten por el antígeno, y el resultado final de la reacción estará dado por la proporción en la que ellos se encuentren. Sin embargo, en los ensayos de neutralización se halló que las moléculas de IgG asimétricas eran 3 veces menos eficientes que las simétricas. (S. Miranda, 1992). Experimentos realizados en conejos inoculados repetidamente con ovoalbúmina soluble y ovoalbúmina particulada demostraron que, si el antígeno es soluble, los anticuerpos asimétricos representan del 15 al 20% del total de los anticuerpos sintetizados en el transcurso de la respuesta inmune.
Al utilizar como inmunógeno a la ovoalbúmina polimerizada u ovoalbúmina fijada a un soporte particulado (p. ej. bacteria), se observó que el estado de agregación o particulado del antígeno cambiaba la evolución de la respuesta inmune con un claro predominio de las moléculas IgG asimétricas. (A. Parma, 1984; R. A. Margni, 1986 y 1998; T. Gentile, 2004). Teniendo en cuenta estas propiedades biológicas, si los anticuerpos asimétricos son específicos para los antígenos propios su papel será beneficioso para el enfermo como se ha visto en algunas enfermedades autoinmunes.
Así, en la artritis reumatoidea experimental inducida por el colágeno tipo II en las ratas, se observó la síntesis de anticuerpos asimétricos con la misma especificidad durante el período de remisión de la enfermedad (M. Cortés, 2008). Por otro lado, si los anticuerpos asimétricos son específicos para agentes agresores extraños como sucede en las infecciones bacterianas y parasitarias crónicas, el predominio de estos anticuerpos es perjudicial para el huésped, ya que los mismos bloquean al patógeno, sin favorecer su eliminación, y, por ende, facilitan su supervivencia y la cronificación de la infección. (S. Hajos, 1982; R. A. Margni, 1983; A. Parma, 1984; C. Carbonetto, 1986; S. Venturiello, 1996). La protección de los antígenos extraños por los anticuerpos IgG asimétricos no siempre resulta perjudicial para el huésped, como en las enfermedades alérgicas-atópicas y en la preñez, donde los anticuerpos asimétricos ejercerían un efecto beneficioso. (I. Borel, 1991; T. Gentile, 1992; R. A. Margni, 1998; G. Gutiérrez, 2005; V. Dubinsky, 2008; G. Barrientos, 2009).
La mayoría de los estudios que posibilitaron avanzar en el conocimiento de las propiedades y factores reguladores en la producción de las moléculas IgG asimétricas se realizaron en cultivos de hibridomas murinos. Los estudios estructurales sobre las moléculas de IgG segregadas por los diferentes hibridomas demostraron que estas moléculas exhiben glicosilación asimétrica en la región Fab. (L. Morelli, 1989; 1993). La presencia de hidratos de carbono adicionales en los Fab de la inmunoglobulina modifica sus propiedades y funciones. No obstante, los mecanismos moleculares que llevan a la presencia o ausencia de estos N-glicanos aún no fueron totalmente esclarecidos. (M. B. Prados, 2011).
Es factible separar las moléculas de IgG simétricas de las asimétricas utilizando columnas de concanavalina-A-Sepharosa como inmunoadsorbente (M. Labeta, 1986; J. Leoni, 1986), teniendo en cuenta la diferente afinidad que poseen por la lectina concanavalina-A, pues esta lectina se une a los residuos de α-D-manosa presentes en los oligosacáridos del tipo oligomanosa. Por su parte, varios experimentos demostraron la participación de la IL-6 en la inducción de la síntesis de los anticuerpos asimétricos (G. Gutiérrez, 1998), y, la relación entre el aumento de las proteínas del estrés y la producción de este tipo de moléculas de IgG.
Las proteínas del estrés actuarían como chaperonas y modificarían el plegamiento de las proteínas sintetizadas por los LB durante el procesamiento antigénico o durante el plegamiento de la cadena de la IgG, de manera de exponer nuevas secuencias de glicosilación en la cadena peptídica. (S. Miranda, 2001 y 2005). Los anticuerpos son glicoproteínas; la molécula de la IgG posee por lo menos un carbohidrato con una unión N-glucosídica en un residuo de Asn (297) ubicado en el dominio constante de la cadena pesada (Cγ2). Este carbohidrato es complejo y está muy conservado en las diferentes especies. (T. W. Rademacher, 1988). También se hallan oligosacáridos en las regiones hipervariables de los 2 Fab. (A. Wright, 1993).
El oligosacárido del Fc de la IgG juega un importante papel en sus propiedades biológicas, como en su velocidad de depuración, inmunogenicidad, estabilidad, velocidad de proteólisis, unión al C1q del complemento y ADCC o citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. (A. Solthys, 1994; H. W. Schroeder, 2010; R. M. Anthony, 2010). En varias patologías, se describieron alteraciones de la glicosilación de la IgG; en la artritis reumatoidea, en el LES y en la enfermedad de Crohn, la IgG carece de ácido siálico o de galactosa, y se observaron hallazgos similares en la nefropatía por IgA con disminución de la depuración de ésta de la circulación. (H. W. Schroeder, 2010).
La existencia de N-glicanos en los Fab de la IgG afecta -en más o en menos- la afinidad, la estabilidad y la actividad biológica de la molécula, tal como lo demostraron varios autores, entre ellos R. A. Margni del Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA (IDEHU) ( desde la década de 1970, quien los bautizó como “anticuerpos asimétricos”.
En la respuesta inmune a los antígenos solubles la IgG asimétrica representa entre 10 a 15% del total de los anticuerpos sintetizados, porcentaje que se incrementa cuando el antígeno es particulado. G. Gutiérrez (2001) señaló que la citoquina involucrada en la síntesis específica de estos anticuerpos era la IL-6, que, también participa en la glicosilación de las proteínas de la fase aguda. A. Canellada (2002) demostró que la sumatoria de IL-4, IL-6 e IL-10 recombinantes aumentaba la proporción de IgG asimétrica producida por los LB aislados de placentas humanas y por las células de un hibridoma. G. Barrientos (2009) señaló una correlación positiva entre el aumento sérico de la IL-10 y el incremento de la IgG asimétrica en mujeres gestantes. Los LT-reg-CD4+CD25+ alérgeno específicos, al ser estimulados por la IT específica generan IL-10 que modula la respuesta Th2 inducida por el alérgeno y reorienta la respuesta hacia la síntesis de anticuerpos bloqueantes. (K. T. Nouri-Aria, 2004; A. M. Ejrnaes, 2004; M. Akdis, 2006; C. Möbs, 2010). Los anticuerpos asimétricos se determinan por columnas cromatográficas de afinidad con ConcanavalinaA, dado que, los α-D-manopiranosil, α-D-gluco piranosil y los residuos estéricamente relacionados, se unen a la Concanavalina-A-Sepharosa.
La proporción deIgG que se fijó a la Con-A se deduce mediante la relación entre la IgG que no se unió a la Con-A-sepharosa (IgG simétrica) presente en el sobrenadante de la absorción y la IgG total. La ecuación es: % IgG unida a Con-A = 100 - (DO IgG no fijada a la Con-A/ DO IgG total) x 100. En un trabajo reciente con el Dr. José Dokmetjián del IDEHU hemos detectado entre un 17 y un 25% de anticuerpos IgG asimétricos en sujetos atópicos vacunados con aeroalérgenos durante 3 años consecutivos acompañados de mejoría clínica ostensible.
Opinión de la OMS sobre las vacunas alergénicas
Dice la OMS que “la IT con alérgenos consiste en administrar cantidades gradualmente crecientes de un extracto alergénico a un sujeto alérgico para mejorar la sintomatología causada por la exposición posterior al alérgeno causante.” “La IT es el único tratamiento que puede alterar el curso natural de las enfermedades alérgicas y también puede impedir el desarrollo de asma en los pacientes con rinitis alérgica.” Estas 2 aseveraciones constituyen un sólido basamento para el estudio pormenorizado del paciente alérgico-atópico y la instauración de la IT si correspondiere, dejando de lado las críticas y las objeciones que la denostaron durante décadas. Se define “extracto alergénico” a la preparación de un alérgeno obtenido mediante extracción de los constituyentes activos de sustancias animales o vegetales en un medio adecuado.
Llámase “producto alergénico” al producto biológico incluyendo extractos alergénicos y otros que son administrados al hombre para el diagnóstico, prevención y tratamiento de la alergia y de las enfermedades alérgicas. Estos conceptos fueron expresados por la Food & Drug Administration (FDA) en 1985: 21 CRF Parts 600.610 and 680 - Docket n° 81- N-0096- Federal Register: Allergenic extracts: Implementation of efficacy review. En la Farmacopea Europea (Allergen products o Producta allergenica 1997; 1063-1068), se define como “producto alergénico” al preparado farmacéutico que deriva de vacunas de materiales existentes en la Naturaleza que contienen alérgenos y son sustancias que causan y/o provocan enfermedad alérgica (hipersensibilidad).
Con todos estos antecedentes el Comité de la OMS reunido en Ginebra, acordó el nombre de “vacuna alergénica” en lugar de extracto o producto alergénico a la solución que se utiliza en el tratamiento convencional para la atopía.
Las vacunas alergénicas fueron estandarizadas de diferentes formas, sin embargo, solamente se deberían emplear para el diagnóstico alergológico e IT aquellas en las que se especifica la potencia total y la concentración de cada alérgeno individualmente. Las unidades empleadas son: las unidades de nitrógeno proteico o PNU iniciadas en el Centro de Alergia del Hospital de Clínicas por la Doctora en Bioquímica Ethel Annecchini (1922-2011) con el método del micro-Khejdahl, que consideraba al concentrado como poseedor de 10.000 unidades; las unidades de alergia o AU (de los EEUU) basadas en las pruebas in vitro, reemplazadas por la FDA por las unidades bioequivalentes de alergia o BAU, vinculadas con la reactividad cutáneas in vivo; las unidades biológicas o BU; las unidades internacionales o IU, y, finalmente, los miligramos de proteína por mililitro (mg/ml), que empleamos actualmente aplicando métodos como el de Lowry o el de Bradford para su ulterior determinación.
En 1911, Leonar Noon, de Londres, publicó un breve artículo en The Lancet sobre las inoculaciones preventivas para el tratamiento de la fiebre del heno (polinosis). Con un extracto acuoso de Phleum que había preparado, verificaba la sensibilidad de sus pacientes a una instilación conjuntival en función de la respuesta inflamatoria local que se producía.
Con este método determinó la “fuerza del extracto”, que según él correspondía a 0,1 mg de polen en granos. Comenzó las inoculaciones con dosis muy pequeñas cada 2 semanas por vía subcutánea, y observó las reacciones de los ojos para determinar la protección contra la “toxina” del polen. Al disminuir la reacción ocular, Noon incrementó 100 veces la concentración del polen y prosiguió con el experimento. Comprobó que, a pesar de estar en la estación polínica, sus pacientes no sufrían sus ataques anuales de fiebre del heno. Como Noon no se encontraba bien de salud y no quería postergar sus experimentos, invitó a su colega Joseph Freeman a que prosiguiera con ellos. Este último publicó el mismo año y en la misma revista sus resultados con 20 polínicos, 14 de los cuales habían mostrado un resultado muy satisfactorio sin síntomas al año de las vacunaciones, mientras que los 5 restantes (uno había abandonado) continuaban con síntomas más atenuados para la evaluación de la época. Ambos autores coincidían en que estos pacientes eran sensibles a la “toxina” del polen y que las inoculaciones generaban “antitoxinas” que mejoraban su cuadro clínico.
Se hallaban muy influidos por los conceptos consagrados en el siglo anterior, ya que las bases de la alergia atópica apenas acababan de ser delineadas por el pediatra vienés Clemens von Pirquet en 1906. Hacia 1918, el norteamericano R. A. Cooke sostuvo que era creencia extendida que, tanto la fiebre del heno como el asma bronquial -que asimilaba a la anafilaxia de Richet y Portier-, se debían a la producción de anticuerpos específicos contra los pólenes transportados por el aire, así como contra otros elementos animales y aun alimentarios. Se adelantó así 46 años a la confirmación de Voorhorst del papel de los ácaros Dermatophagoides pteronyssinus en el asma humana. No obstante, se instaló el vocablo “desensibilización” para designar la técnica de Noon y Freeman, como reminiscencia de los trabajos de Besredka y Steinhart sobre toxinas y antitoxinas durante el siglo anterior. No se la consideraba hasta entonces un verdadero fenómeno inmunológico, sino una técnica que inducía una especie de tolerancia al agente ofensor, que era mantenida por las inyecciones semanales con la consecuente mejoría de los síntomas.
En 1922, el propio Cooke, en una suerte de autocrítica de su tratamiento, propuso el término “hiposensibilización” tras haber comprobado que, si bien en la mayoría de los casos tratados la mejoría era casi total, en otros no se observaba un resultado tan venturoso. Solo 50 años después Harley demostraría que el tratamiento era eficaz, al corroborar, además de la mejoría de los síntomas, la negativización de las pruebas cutáneas con el alérgeno ofensor y aun de las pruebas conjuntivales, que para ese entonces se consideraban de gran margen de sensibilidad a los aeroalérgenos, sin sopesar demasiado si el ojo estaba en condiciones de soportar tal ensayo diagnóstico (glaucoma).
En 1921, Prausnitz y Küstner demostraron que la sensibilidad anafiláctica podía ser transferida por el suero de un paciente sensible a un ser humano insensible o virgen de sensibilidad a determinada sustancia. Para la reacción de Prausnitz-Küstner, (P-K) se inyecta por vía intradérmica el suero “sensible” no calentado a un no alérgico y 24 horas después se inyectan en la misma zona pequeñas cantidades del alérgeno. Si aparecen eritema y numerosas pápulas a veces pruriginosas, la prueba es positiva. El propio Küstner se sometió a ella, pues era alérgico al pescado. De Besche extendió en 1923 el abanico de alérgenos, al comprobar por medio de esta reacción la sensibilidad a otros aeroalérgenos. En 1935 Cooke demostró que el suero de personas vacunadas con polen de Ambrosia protegía a las personas sensibles a éste durante la estación de polinización que no habían recibido vacunaciones previas.
Este “factor sérico” también era capaz de bloquear la prueba de P-K clásica. En aquel entonces, tal “factor” se ubicaba en la fracción “seudoglobulina”, antes de los importantes experimentos de Tiselius en 1939 y posteriormente de Kabat y Meyer, que caracterizaron las diferentes inmunoglobulinas séricas, hasta los de Ishizaka y Johansson en 1966. Loveless bautizó en 1940 a estos anticuerpos como “bloqueadores”, dado que resistían el calentamiento a 56° C, se descartó el sistema complemento y ulteriormente la IgE. En la década de 1950 comenzó a cuestionarse la ausencia de control crítico en las observaciones relacionadas con la desensibilización. Así, los estudios de Feinberg (1952), Frankland (1954), Johnstone (1957), Lowell (1963), Franklin (1965) y Fontana (1965) corroboraron la eficacia de la vacunoterapia polínica. Cabe destacar el seguimiento pediátrico de Johnstone a lo largo de 14 años, que registró un 68% de remisión total del asma infantil, frente a escasa mejoría en el 19% y reacción nula en el 7%. En sus series de 5 años de tratamiento de niños de diferentes edades, Fontana constató el alivio de los síntomas que había observado inicialmente Johnstone.
Desde 1960 comenzaron a incorporarse los estudios complementarios de laboratorio para valorar los datos inmunológicos. Van Arsdel y Middleton (1961) iniciaron la cuantificación de la histamina liberada por los leucocitos en presencia del antígeno específico. Lichtenstein y Osler (1964) mejoraron la técnica anterior e hicieron posible la detección de la histamina por la desgranulación de los basófilos, King (1964) dio paso a la estandarización de los alérgenos al comprender que estos son glicoproteínas complejas que poseen regiones que no son inmunodominantes.
Norman y Rhyne (1966) comenzaron a utilizar el vocablo IT al darse cuenta de que la desensibilización implicaba varios procesos y mecanismos inmunitarios más allá de la existencia de un anticuerpo IgG bloqueador. Pruzansky y Patterson (1967), Lichtenstein (1968) y Sadan (1969) corroboraron los estudios anteriores y revalorizaron el papel de la IgG específica en la mejoría clínica de los atópicos. Levy y Osler (1967), Ishizaka y Johansson (1967), Wide y Bennich (1967), Ceska (1972), Yunginger y Gleich (1973) y Gleich (1977) estudiaron la biología de la IgE y posibilitaron su detección sérica, lo cual puso fin a numerosas especulaciones acerca de las propiedades fisicoquímicas de esta “reagina”. Rocklin (1974 y 1980) incursionó inteligentemente en la participación de los linfocitos en la respuesta alérgica y en sus cambios tras la desensibilización. Naclerio (1983) sentó un hito al estandarizar las pruebas desencadenantes nasales con el antígeno ofensor y la ulterior cuantificación de los mediadores químicos involucrados en la inflamación alérgica. Creticos (1985) ratificó los hallazgos anteriores y detectó modificaciones significativas con la IT. Platts-Mills (1976 y 1979) describió anticuerpos de los isotipos IgG e IgA específicos en las secreciones nasales, o sea, la producción local de tales anticuerpos. Aas publicó en 1971 un meduloso estudio doble ciego con polvillo habitacional en el que confirmó su utilidad sobre la hiperreactividad bronquial.
En 1978, Hunt publicó sus conclusiones acerca de la indudable utilidad de la IT con venenos de insectos (Hymenópteros) en aquellos pacientes, profesionales o no, que habían sufrido episodios graves de anafilaxia ante la picadura de una abeja o de una avispa. Debe alcanzarse una dosis vacunante útil de 100 mcg para lograr un título protector de IgG específica. No ha de emplearse un extracto de cuerpo entero, pues se demostró su incapacidad para generar anticuerpos protectores. Ya en su momento, Stull y Cooke (1940) practicaron IT con pólenes en fresco y con adyuvantes como el alumbre de potasio; los resultados fueron similares, pero las reacciones locales con estos últimos fueron más notables, aunque la comodidad de las menores aplicaciones resultó un atractivo insoslayable.
Estos autores también ensayaron con tirosina, con formolización, con acetilación y con calentamiento, pero la síntesis de anticuerpos IgG protectores fue menor y en algunos casos casi irrelevante. Marsh (1970) creó los “alergoides” al tratar el antígeno con formol únicamente, y evidentemente modificó la alergenicidad, pero no la inmunogenicidad. Pegelow (1984) y Corrado (1989) publicaron sus hallazgos sobre la utilidad de la copulación del antígeno con alginatos. Fuchs y Strauss (1959) utilizaron piridina, que produjo reacciones locales importantes que obligaron a suspenderla a pesar de comprobarse la síntesis de anticuerpos. Miller (1974) empleó glutaraldehido y tirosina con idénticos resultados. De estos antecedentes históricos de la evolución de la IT se desprende que las inyecciones subcutáneas con alérgenos acuosos son las que se toleran mejor y muestran escasos efectos adversos locales y muy pocos generales o sistémicos, generalmente debidos a imprudencias negligentes del profesional que indica la dosis y la concentración vacunantes.
El ulterior secuenciamiento aminoacídico de las proteínas abrió nuevas posibilidades para la síntesis de los alérgenos. El clonado de genes ofrece mayor facilidad para obtener nucleótidos e, indirectamente, la secuencia de las proteínas. El clonado posibilita registrar por homología los péptidos que reaccionan con los LT y producir proteínas recombinantes. También es factible estudiar la estructura terciaria de los alérgenos aplicando la cristalografía de rayos X y la resonancia nuclear magnética. Los métodos usados para el estudio de las bibliotecas de ADN con anticuerpos IgE o anticuerpos monoclonales o policlonales de ratón se desarrollaron rápidamente; así, podrían producirse proteínas recombinantes de todos los péptidos alergénicos inmunodominantes.
La única limitación sería -por el momento- su elevado costo para la vacunoterapia del paciente. Estos métodos han permitido identificar algunas familias interesantes, como la de las serina-proteasas, las profilinas, las lipocalinas y el grupo subtilasa. Estas enzimas pueden llegar a presentar cierta homología entre sus estructuras y su papel como antígenos activos. De esta manera, Der p 1 es capaz de clivar in vitro al CD23 y al CD25, lo cual modificará sin duda la dinámica de la respuesta inmune humana. (Hewitt, 1995, y, Comoy, 1998). No obstante, no todos los alérgenos son enzimas, y, por ende, su relación con los RcT y con los RcB necesita mayor información (Fel d 1 y Der p 2). Empleando secuencias aminoacídicas primarias de un alérgeno (Fel d 1), es posible hacer plegamientos que permitan estudiar las interacciones con el RcT y con las moléculas de clase II del CMH y alterar la respuesta T.
Los epítopos reconocidos por el RcB son conformacionales y no todos pueden gatillar así una respuesta dependiente de IgE. El fracaso de la terapia con péptidos en seres humanos, no obstante los resultados contrarios hallados por el Dr. Krikor Mouchián en su Tesis Doctoral de 2011 (con los péptidos 33 y 38 del polen de la gramínea Lolium perenne), podría estar vinculado con las siguientes posibilidades: 1) que el péptido elegido no sea relevante para la activación, 2) que los péptidos sean rápidamente clivados o eliminados in vivo y no interactúen con el sistema inmunitario y 3) que, aunque los péptidos sean presentados correctamente a los LT no generen la respuesta adecuada.
Para la IT podría ser necesario emplear vectores (un fago) o adyuvantes proteicos o no. En una experiencia realizada en 1990, se obtuvieron anticuerpos IgG específicos al emplear una fracción soluble de 52 kDa del hongo Penicillium notatum (Allergol et Immunopathol, 1990; 18: 301-307). La técnica para expresar proteínas recombinantes se desarrolló rápidamente en los últimos años con el empleo de vectores bacterianos o levaduras. En la actualidad se pueden producir cantidades importantes de estas proteínas recombinantes muy similares a las naturales, pero con menos posibilidades de producir anafilaxia.
Se propusieron 3 enfoques para modificar estas proteínas: a) la expresión natural de isoformas que son menos reactivas con la IgE b) el uso de sitios mutagénicos directos que alteran los epítopos que unen los anticuerpos y c) la expresión de grandes polipéptidos o fragmentos de la molécula. Una vez que la molécula es clonada, es posible alterar específicamente el gen y modificar así las estructuras primaria, secundaria y terciaria de la proteína recombinante. La posibilidad de liberar genes en los pacientes creó notables expectativas para la terapia génica en enfermedades causadas por la pérdida de un producto simple de un gen (v.g. algunas inmunodeficiencias primarias). Sin embargo, subsisten problemas mayores relacionados con el mantenimiento de la expresión de ese gen en el tejido seleccionado y con la prevención del rechazo de los vectores virales que transfieren el gen.
Los plásmidos han sido tecnificados para incorporar una amplia variedad de genes eucarióticos. Los plásmidos manipulados para promover el control de la iniciación de la transcripción pueden ser específicos de tejido o inducibles bajo circunstancias particulares. Algunos genes o partes de genes pueden incorporarse dentro del plásmido; así, podrían producirse vacunas de ADN para una proteína total, para una proteína parcial o para parte de una de ellas. Se han ensayado plásmidos codificados con Hev b 5 del látex, con Ara h 2 del maní y con Der p 2 del ácaro Dermatophagoides pteronyssinus en modelos animales, con resultados contradictorios en lo relativo a la respuesta inmune específica, pero con reacciones adversas no alérgicas que deberán ser adecuadamente valoradas antes de aplicar esta tecnología al ser humano. El empleo de señales inmunoestimulatorias ligadas a las proteínas constituyó toda una sorpresa investigativa. Asi, la vacunación de ratones con plásmidos que contenían la proteína de la β-galactosidasa impidió la síntesis de una IgE específica. Estas señales o SIS (por specific Immunostimulatory sequences) son segmentos cortos de ADN con una secuencia purina-purina-citosina-guanosina-pirimidina-pirimidina en la que la citosina no está metilada. Un grupo de investigadores señaló recientemente que la inmunomodulación debida a la BCG y al adyuvante de Freund completo podría depender de SIS bacterianas que estimularían a los macrófagos a segregar IL-12.
En ratones, se comprobó que la inoculación de SIS antes de suministrar un antígeno producía una disminución de los Th2 y de sus citoquinas, al igual que de la eosinofilia. Con un antígeno extraído de la cucaracha Periplaneta americana logramos modificaciones en los valores de los anticuerpos específicos IgE e IgG al igual que las citoquinas IL-2, IL-4 e IL-4R en varios seres humanos atópicos sensibles a glucoproteínas del insecto. (J. Invest. Allergol. Clin. Immunol., 1999; 9: 299-304). El rápido desarrollo de tecnologías modernas para el análisis del ADN como de las proteínas posibilita mejores métodos para la estandarización de las vacunas alergénicas. Muchos péptidos de los pólenes, de los ácaros del polvillo habitacional, de las cucarachas, de los epitelios de los animales domésticos, de los Hymenópteros y de alimentos, han sido clonados y expresados como proteínas recombinantes homogéneas.
De esta manera, se puede caracterizar a la vacuna alergénica en términos del contenido en los alérgenos mayoritarios (en ng o μg), lo cual permite controlar con precisión la homogeneidad de cada lote. La composición de la vacuna puede determinarse por diversos métodos, tales como, el isoelectroenfoque, la electroforesis SDS-PAGE, la inmunotransferencia con IgE y la radioinmunoelectroforesis cruzada (CRIE). (J. Bousquet, 1994). En el Japón, las vacunas alergénicas están estandardizadas por la cuantificación del alérgeno mayoritario por su actividad biológica y se etiquetan en unidades japonesas de Alérgeno (JAU). La Farmacopea Europea dice que “los productos alergénicos para la IT pueden ser tanto vacunas no modificadas como vacunas modificadas químicamente y/o por adsorción en distintos vehículos”. Las vacunas pueden ser acuosas, depot y modificadas. Las primeras son mezclas heterogéneas de alérgenos y materiales no alergénicos pudiendo estar estandardizadas y emplear alérgenos inhalatorios y venenos, generalmente, medidos en mg/ml de proteínas. Las depot pretenden incrementar la inmunogenicidad y disminuir los efectos secundarios modulando el sistema inmune y manteniendo la eficacia clínica. Los alérgenos estructuralmente alterados están todavía lejos de ser aclarados. La modificación física incluye la adsorción con hidróxido de aluminio, fosfato cálcico, tirosina y liposomas.
Los llamados alergoides son vacunas modificadas con formaldehido, glutaraldehido y alginato. Otras no polimerizadas con metoxipolietilénglicol se revelaron menos eficaces que las anteriores. Se han asociado ambos métodos de modificación para incrementar la inmunogenicidad y la comodidad de inoculaciones mensuales en lugar de semanales, aunque se han descripto reacciones adversas locales con la formación de lesiones granulomatosas por la histopatología de las mismas en las preparadas con piridina y tirosina. La utilización de glicerol como conservante, no así la de albúmina sérica, puede prevenir en cierto modo la degradación por proteasas. Las mezclas de alérgenos en un mismo vial para facilitar la administración en un paciente polisensibilizado es una práctica frecuente por razones económicas y de comodidad. Sin embargo, varios autores como H. S. Nelson, 1981 y 1996; R. E. Esch, 1992; T. R. Kordash, 1993, y entre nosotros, la Doctora en Química Silvia G. Irañeta, 2011, demostraron que las proteasas de algunos alérgenos son deletéreas para las proteínas de otros alérgenos, en especial, las de los ácaros, cucarachas y hongos, que clivan a los epitopes de alérgenos polínicos.
Estos hallazgos permitirán replantearse la estrategia terapéutica a utilizar para evitar estos perjuicios. Por ello, la OMS aconseja las vacunas de una sola fuente de material antigénico o en su defecto una mezcla de alérgenos relacionados entre sí como podrían ser varios pólenes integrantes de la familia Gramíneas o con pólenes de árboles caducifolios o con pólenes de Ambrosia. La utilidad del empleo de péptidos aislados por columnas cromatográficas del polen de Lolium perenne en la IT quedó sólidamente confirmada en la Tesis de Doctorado del Dr. Krikor Mouchián, en 2011, lo cual abre una estrategia más exquisita en la administración de moléculas muy purificadas de un material que contiene elementos no antigénicos y que se administran en la IT convencional.
La eficacia de la IT subcutánea, más allá de un pasado de empirismo y fe, fue asazmente demostrada por estudios controlados randomizados y a doble ciego con placebo en los centros más importantes del mundo, tanto en Europa como en los Estados Unidos. La IT es específica para el antígeno administrado, y, antes de instaurarla, se requiere una valoración clínica completa del paciente. La IT con dosis bajas suele ser ineficaz, aunque es la recomendación inicial de todo tratamiento; por su parte, las vacunas con dosis muy elevadas están relacionadas con reacciones adversas tanto locales como sistémicas; éstas constituyen una emergencia médica que deberá obviarse con un control más cercano de la tolerancia del paciente, asumiendo que cada uno de ellos tiene una historia propia aún ante el mismo alérgeno y con similares dosis.
Los estudios de IT con alérgenos de Ambrosia, Gramíneas, gato, ácaros y venenos de Hymenópteros, aportan buenas pruebas de que una dosis de mantenimiento de 5-20 μg del alérgeno mayoritario por inoculación se asocia con una mejoría significativa en la puntuación de los síntomas del paciente. Con respecto a la duración de la IT, los autores no establecen un período definido, sino que en general recomiendan que el tratamiento se prolongue entre 3 y 5 años, con inoculaciones semanales en dosis progresivas hasta los 5-20 μg por dosis, observando críticamente la tolerancia y la respuesta clínica. Ante reacciones adversas locales o empeoramiento sintomático la dosificación no será incrementada; por el contrario, se disminuirá hasta aquella tolerada sin problemas aunque se prolongue el tiempo de tratamiento. Los fármacos proporcionan un tratamiento sintomático, mientras que la evitación del alérgeno y la IT son las únicas modalidades terapéuticas que tienen la posibilidad de modificar el curso natural de la enfermedad.
Así sucede en la IT con los venenos de abeja y de avispa que mejoran la situación clínica de los afectados; por extensión, aunque no existen tantas publicaciones como con los anteriores, los extractos de hormigas colorada y negra (géneros Solenopsis y Pogonomyrmex) también resultaron eficaces en su administración crónica superando la hipersensibilidad previa. En estos casos, la pureza de los antígenos es menor que aquella de los señalados anteriormente, habida cuenta de la escasez de casos clínicos existentes y del interés de la industria farmacéutica para elaborarlos.
Nobleza obliga señalar que determinar la taxonomía de la hormiga o de otro insecto poco común en una determinada zona geográfica también conspira contra el interés de desarrollar una vacuna alergénica muy purificada en su calidad proteica. La dosis de mantenimiento establecida por convención en el caso de veneno de abeja es de 100 mcg que nunca se debe superar, considerando los diversos esquemas terapéuticos existentes para esta especial IT: rápidos, ultrarápidos y con internación en terapia intensiva con desensibilización en el día. No compartimos estas estrategias desensibilizantes por todos los riesgos absurdos que implican. Siempre hemos logrado buenos resultados con estos venenos utilizando una vacunoterapia subcutánea clásica. La IT con extractos de hongos anemófilos fue observada por la OMS por la baja calidad de los mismos; estudios serios avalan a Alternaria, Cladosporium y Aspergillus, pero dudan de la utilidad de Candida y de Tricophyton. Sin embargo, nuestro equipo de investigación y asistencia ha empleado satisfactoriamente extractos de Penicillium notatum, Rhizopus nigricans, Fusarium, Mucor mucedo, Dreschlera, Curvularia y Bipolaris australiensis, en especial, en el diagnóstico y tratamiento de la sinusitis alérgica fúngica.
En su libro “Lecciones de Alergia”, de López Editores, 1957, Guido Ruiz Moreno (1910-1979) señaló la utilidad de la vacunación con extracto de Candida albicans en mujeres afectadas de una candides alérgica palpebral bilateral (lesión eccematosa deshabitada) como consecuencia de una candidiasis vaginal tratada eficientemente con antimicóticos, pero sin solución para su lesión cutánea lejana inducida por una exagerada reacción inmunológica del tipo IV de Gell & Coombs o de hipersensibilidad retardada.
Por su parte, la OMS también señaló la nula eficiencia de las vacunas bacterianas para el tratamiento de las rinitis y del asma sin considerar que los extractos con gérmenes muertos podrían actuar como adyuvantes inespecíficos al estimular la actividad macrofágica y de sus citoquinas y que al acompañar al alérgeno podrían potenciar la respuesta inmune específica. Un metaanálisis de 20 ensayos clínicos de la IT con alérgenos para valorar la eficacia de esta forma de tratamiento en el asma reveló categóricamente la utilidad de la misma, y se necesitarían 33 estudios negativos con IT de iguales características metodológicas en los cuales también se midiera el VEMS (FEV1) antes y después de la IT para equilibrar los resultados positivos. La eficiencia a largo plazo de la IT es variable según el alérgeno empleado; así, los polínicos logran varios años de remisión luego de la suspensión del tratamiento (entre 7 y 10 años) mientras que los alérgenos provenientes de insectos y hongos promueven una tolerancia entre 5 y 7 años luego de la suspensión del mismo.
Los factores de riesgo fueron tratados críticamente y se sugirieron normas que enfatizan la formación de todo el personal implicado, tanto profesional como técnico, para evitar o controlar las reacciones adversas sistémicas y locales. Así, se señalan errores en las dosis, presencia de asma sintomática, alto grado de hipersensibilidad documentado por las pruebas cutáneas o por la IgE específica-RAST, empleo concomitante de fármacos beta-bloqueantes, inoculación de extractos de reciente preparación, al igual que la inyección del alérgeno (p. ej. pólenes) durante la estación de exacerbación de los síntomas. En todos los casos, el paciente deberá esperar por lo menos 20 minutos luego de la inyección en el consultorio, donde estará disponible el material y los fármacos necesarios para tratar la emergencia anafiláctica: estetoscopio, tensiómetro, jeringas y agujas de diverso calibre, adrenalina 1/1000, antihistamínicos inyectables, glucocorticoides para la vía venosa, equipo para administrar oxígeno y para la administración de líquidos intravenosos.
El informe concluye señalando que se administran millones de inyecciones de IT anualmente. El riesgo de una reacción anafiláctica es extremadamente bajo, aunque no menciona datos estadísticos en general ni por países. Sin embargo, cualquier tipo de reacción es inaceptable, y los médicos que la prescriben y/o administran deben instituir las medidas adecuadas para minimizarlas. Podría ser útil volver al concepto de la “dosis óptima” ajustándola en las vacunas estandarizadas de mayor potencia. Hace hincapié luego a las otras vías de la IT, que se clasifican en 1) oral deglutida, 2) sublingual ingerida luego de 2 minutos, 3) sublingual escupida luego de 2 minutos, 4) nasal y 5) bronquial, ambas acuosas o en polvo. Para demostrar la eficacia de estas vías y poder compararlas con la inyección subcutánea, para los autores la más útil y segura, señala algunas consideraciones sobre los diferentes proyectos de investigación, como ser, estudios a doble ciego con placebo, vacunas alergénicas con dosis definidas, inclusión de las puntuaciones de síntomas y de las medicaciones que se empleen paralelamente en un protocolo adecuado de tratamiento.
Advierte además que los profesionales deberán estar presentes durante la administración, pues en especial los niños pueden ser los pacientes más difíciles de controlar en forma crítica y científicamente válida. Con respecto a la vacunoterapia en los niños, el informe de la OMS señala la controversia entre diversos autores, pues algunos aconsejan iniciarla en los mayores de los 5 años mientras que otros la recomiendan desde el año o a lo sumo desde los 2 años de edad. Los primeros acotan que no existen datos publicados suficientes que avalen iniciarla a edades muy tempranas. Sin embargo, consideramos que, si el calendario nacional de vacunaciones en la Argentina recomienda y obliga a vacunar a los infantes contra numerosos patógenos para el bien de su salud, habida cuenta de las muertes infantiles evitables del pasado por esas infecciones, su sistema inmune (salvo manifiesta y documentada inmunodeficiencia) está perfectamente en condiciones de elaborar una respuesta específica contra algún aeroalérgeno que le provoca la signosintomatología respiratoria.
En la década pasada, investigadores japoneses inocularon la BCG en niños atópicos para estimular a los LTCD4-Th1 y equilibrar a las poblaciones LTCD4-Th2 tan inquietas en el sujeto atópico. Sería interesante inocular conjuntamente con la BCG una pequeña dosis de antígenos del Dermatophagoides pteronyssinus en el recién nacido atópico para inducir tolerancia desde la edad temprana a esos alérgenos tan conspicuos en la alergia respiratoria. La IT modifica la historia natural de la enfermedad y cuánto más tempranamente se practique mejor será el resultado evolutivo de la enfermedad, en especial en la transformación de la rinitis alérgica en asma bronquial. Por otro lado, está demostrado que la IT con un alérgeno determinado no evita la sensibilización a otros alérgenos (p. ej. ácaros → gato) por lo cual las medidas higiénicas que instaure el médico deberán ser respetadas por los padres para evitar el contacto con otras fuentes potencialmente alergizantes.
La IT es estrictamente específica contra los alérgenos detectados en el diagnóstico alergológico previo, hubiere sido realizado éste por pruebas cutáneas (scratch, prick o intradermorreacciones) o por RAST (IgE-monoespecífica por RIA o ELISA). L. Jacobsen, 1995 y 1996; A. Des-Roches, 1995; D. R. Ownby, 1994). Aquí es donde la IT por la vía oral encuentra simpatizantes para evitar las inoculaciones repetidas en los niños. Con ese criterio deberíamos evitar las vacunas triples virales y/o bacterianas, sus refuerzos, o bien, la alergia a los Hymenópteros (v. g. abeja) en los infantes en los cuales la IT es una indicación precisa y sumamente beneficiosa. Afortunadamente, la vacunoterapia como método va ganando terreno en el tratamiento de las enfermedades alérgicas y no alérgicas existiendo proyectos de investigación muy adelantados con antígenos relacionados con otras patologías autoinmunes y neoplásicas (v. g. próstata, mama, riñón, etc). Un párrafo final correspondería a la IT con anticuerpos monoclonales humanizados anti-IgE o con mimotopos IgE.
Esta glucoproteína juega un papel destacado en la patogenia de las enfermedades alérgicas y la inhibición de la respuesta a IgE evitando su síntesis o bloqueando la fase efectora por medio de anticuerpos neutralizantes anti-IgE debería tener un valor potencialmente terapéutico. C. C. Vasella en 1994, señaló que los niveles elevados de anticuerpos anti-IgE al nacer parecen estar asociados con una menor predisposición a desarrollar patologías atópicas. S. Miescher, en 1994, acotó que los anticuerpos anti-IgE humanos tanto inhiben como potencian la unión de la IgE a los receptores de baja afinidad o CD23, enfatizando la importancia de tales anticuerpos en la regulación de la síntesis de IgE y en la liberación de los mediadores mastocitarios y de los basófilos, tal como lo señaló F. Shakib en 1994, probando que la IgG1 y la IgG4 antiIgE modulaban la actividad de las 2 células citadas. L. Presta, en 1994, señaló que un anticuerpo monoclonal humanizado de ratón anti-IgE humana se liga a la IgE libre, pero no a la IgG ni a la IgE ligada a mastocitos y bloquea la unión de la IgE a su receptor de alta afinidad (RFcε I). Por su parte, J. Fahy y P. Demoly, en 1997, demostraron que este anticuerpo inhibió la síntesis de IgE inducida por el alérgeno en los cultivos de linfocitos humanos, y, aunque no suprimió la reactividad en las pruebas cutáneas, disminuía la provocación bronquial inducida por el alérgeno. L. Hellman en 1994 y B. Stadler en 1997, propusieron la inducción de autoanticuerpos contra el lugar de unión de la IgE (o RFcε I) por medio de fragmentos de IgE recombinante humana o mimotopos que incluyan el lugar de unión al receptor.
El Centro de Alergia del Hospital de Clínicas y la vacunoterapia con aeroalérgenos
Creado por Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la UBA el 15 de junio de 1938 el Centro de Alergia del Hospital de Clínicas comenzó a atender y tratar pacientes el 12 de mayo de 1939, y sigue haciéndolo ininterrumpidamente hasta la fecha. En el mismo acto administrativo el Consejo Directivo aprobó la creación del Centro de Hemoterapia, hoy Departamento de Hemoterapia e Inmunohematología del Hospital. El primer Jefe de Alergia fue el Dr. José A. Bózzola (1897-1967) quien enfatizó la vacunoterapia con extractos polínicos que motivaron su Tesis Doctoral de 1940. No obstante, muchos profesionales adscriptos a los aspectos clínicos generales tuvieron una interpretación amplia del fenómeno “alérgico” y bautizaron a muchos cuadros clínicos como tal, indicando la vacunoterapia donde ésta conducía a un fracaso irremediable y al desprestigio de la técnica.
Con el correr del tiempo, la mayoría de los pacientes respiratorios recibieron vacunas con extractos de polvillo habitacional, epitelios (pelos y escamas de animales domésticos), hongos anemófilos (en general) y la llamada “stock-vacuna” o un extracto de gérmenes bacterianos Gram positivos y negativos muertos, que actuaba empíricamente como protector de las infecciones respiratorias que sufrían estos enfermos. En esa época, y aún hoy en día, existen productos medicinales avalados por la industria farmacéutica que contienen suspensiones o liofilizados de gérmenes muertos para ser administrados por vía parenteral o eventualmente oral.
Productos con ribosomas de esas bacterias se inhalan por aerosolización nasal para inducir inmunidad local IgA dependiente en la mucosa respiratoria. No obstante, las bondades explicitadas por el laboratorio productor no son avaladas en el informe de la OMS, y tampoco hemos valorado certeramente su eficacia terapéutica, aunque por vía subcutánea podrían actuar como adyuvantes inespecíficos como el de Freund o las micobacterias (BCG o Corynebacterium parvum) estimulando la actividad macrofágica y la cascada de citoquinas que deviene de aquella.
Otras sustancias como la histamina, la peptona de Wittey y la leche tyndalizada se utilizaron como “desensibilizantes” inespecíficos, en especial en pacientes dermatológicos, con la finalidad de bloquear el prurito de las urticarias o de los eccemas, sin indagar demasiado en la etiología (alérgica o no) del padecimiento.
Un específico histórico empleó histamina por vía inyectable con o sin gamma-globulina para inducir mejoría en la sintomatología tratada. Esas estrategias estaban influenciadas por tratamientos de otros tiempos, donde se utilizaba el habón de aceite de trementina para generar un “absceso frío” que estimulaba en forma inespecífica la inflamación inmunológica con la esperanza de generar la curación.
Todavía se continúan empleando recursos cuasi-mágicos como los antiguos lisados (1930) o celuloterapia de Paul Niehans (1882-1971), originariamente con células frescas de fetos de animales, y más adelante liofilizadas, que nada tienen que ver con los proyectos de investigación que están utilizando las llamadas “células madre” humanas, o las dosis potenciadas de los principios homeopáticos de Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843) y las maravillosas “virtudes” de innumerables fitoterápicos, que encuentran en los pacientes alérgicos un terreno fértil para ser aplicados, olvidando que muchos pólenes pueden estar enmascarados en dichos productos y resultar desencadenantes de cuadros alérgicos graves.
En la actualidad, se utilizan extractos críticamente obtenidos y purificados aplicados estrictamente en aquellos pacientes cuya historia clínica detallada así lo amerita, empleándose la vía subcutánea en la vacunoterapia y el prick-test o las intradermorreacciones en el diagnóstico alergológico previo. No se emplean la IT sublingual, oral o nasal, aunque es posible que un plan de investigación futuro para un proyecto de Tesis Doctoral pueda ser valorado seriamente.
Bibliografía
1. Artículo de Opinión de la Organización Mundial de la Salud. “Inmunoterapia con alérgenos: vacunas terapéuticas para las enfermedades alérgicas”. Edit. Bousquet J., Lockey R. F., Malling H. J., publicado en Allergy, 1998; 44 (53), 2-42.
2. Apicella, Carolina Eugenia: Tesis de Doctorado en Bioquímica (UBA): “Efecto del antígeno particulado sobre la síntesis de anticuerpos bloqueantes IgG asimétricos. Estudios realizados in vitro y en un modelo de alergia murino”. 2012.
3. Akdis C. A.: Mechanisms and treatment of allergic disease in the big picture of regulatory T-cells. J. Allergy Clin. Immunol., 2009; 123 (4): 735-746.
4. Akdis M., Akdis C. A.: Mechanisms of allergen-specific immunotheraphy. J. Allergy Clin. Immunol., 2007; 119 (4): 780-791.
5. Akdis M., Akdis C.A.: Immune responses in healthy and allergic individuals are characterized by a fine balance between allergen-specific T regulatory 1 and T helper 2 cells. J. Exp. Med., 2004; 199 (11): 1567-1575.
6. Akdis M.: Healthy immune response to allergens: T regulatory cells and more. Curr. Opin. Immunol., 2006; 18 (6): 738-744
7. Alonso A., Albónico J. F., Mouchián K., Pionetti C. H., Varela M. R: Alergia atópica. Edit. Héctor A. Macchi, Buenos Aires, 1987.
8. Alonso A.: Claves de la Inmunología. Edit. López. Buenos Aires. 1992.
9. Alonso A.: Fundamentos de Alergia para el médico general. Edit. El Ateneo. Buenos Aires. 1996.
10. Alonso A.: Temas de Inmunoalergia. Tomos I al VI. Edit. CTM. Buenos Aires. 1998-2006.
11. Barrientos G.: Low levels of serum asymmetric antibodies as a marker of threatened pregnancy. J. Reprod. Immunol., 2009; 79: 201-210.
12. Cady C.T.: IgG antibodies produced during subcutaneous allergen immunotheraphy mediate inhibition of basophil activation via a mechanism involving both FcγRIIA and FcγRIIB. Immunol. Lett., 2010; 130 (1-2): 57-65.
13. Canellada A.: Interleukin regulation of asymmetric antibody synthesized by isolated placental B cells. Am. J. Reprod. Immunol., 2002; 48 (4): 275-282.
14. Canellada A., Margni R.: Modified immunoglobulin G glycosylation pattern during turpentine-induced acute inflammation in rats. Medicina (Buenos Aires), 2002; 62 (3): 249-255.
15. Carbonetto C., Malchiodi E., Margni R.: IgG antibody type in sera from patients with chronic Chagas’disease. Inmunología, 1986; 5: 18-29.
16. Cordal E., Margni R.A.: Isolation, purification and biological properties of horse precipitating and non-precipitating antibodies. Immunochem., 1974; 11: 765-770.
17. Cortés M., Canellada A.: Placental secreted factors: their role in the regulation of anti CII antibodies and amelioration of collagen induced arthritis. Immunology Letters, 2008; 119 (1-2): 42-48.
18. Crameri R.: Novel vaccines and adjuvants for allergen-specific immunotheraphy. Curr. Opin. Immunol., 2006; 18 (6): 761-768.
19. Des Roches A.: Immunotheraphy with a standardized Dermatophagoides pteronyssinus extract. VI. Specific immunotheraphy prevents the onset of new sensitization in children. J. Allergy Clin. Immunol., 1997; 99 (4): 450-453.
20. Durham S. R.: Long-term clinical efficacy of grass-pollen immunotheraphy. N. Engl. J. Med., 1999; 341 (7): 468-475.
21. Ejrnaes A. M.: The blocking activity of birch pollen-specific immunotheraphy induced IgG4 is not qualitatively superior to that of other IgG subclasses. Mol. Immunol., 2004; 41 (5): 471-478.
22. Flicker S.: Renaissance of the blocking antibody concept in type I allergy. Int. Arch. Allergy Immunol., 2003; 132 (1): 13-24.
23. Furukawa K.: IgG galactosylation -its biological significance and pathology. Mol. Immunol., 1991; 28 (12): 1333-1340.
24. Gentile T., Margni R.A.: Preferential synthesis of asymmetric antibodies in rats immunized with paternal particulate antigens. Effect on pregnancy. J. Reprod. Immunol., 1992; 22 (2): 173-183.
25. GINA (Global Initiative for Asthma) reports, 2010.
26. Gutiérrez G., Margni R. A.: The placental regulatory factor involved in the asymmetric IgG antibody synthesis responds to IL-6 features. J. Reprod. Immunol, 2001; 49: 21-32.
27. Gutiérrez G., Margni R. A.: Asymmetric antibodies: a protective arm in pregnancy. Chem. Immunol. Allergy, 2005; 89: 158-168.
28. Hajos S. E., Margni R. A.: Purification and properties of anti-Trypanosomacruzi antibodies isolated from patients with chronic Chagas’ disease. Immunol. Lett., 1982; 4 (4): 199-203.
29. Ishizaka K.: Identification of gamma-E antibodies as a carrier of reaginic activity. J. Immunol., 1967; 99 (6): 1187-1198.
30. Jarolim E.: A long-term follow-up study of hyposensitization with immunoblotting. J. Allergy Clin. Immunol., 1990; 85 (6): 996-1004.
31. Labeta M., Margni R. A.: Structure of asymmetric non-precipitating antibody: presence of carbohydrate residue in only one Fab region of the molecule. Immunology, 1986; 57 (2): 311-317. 32. Mark Larché A.: Immunological mechanisms of allergen-specific immunotheraphy. Nature Reviews Immunology, 2006; 6: 761-771.
33. Leoni J., Margni R. A.: The asymmetric IgG non-precipitating antibody. Localization of the oligosaccharide involved by concanavalin-A interaction. Mol. Immunol., 1986; 23 (12): 1397-1400.
34. Malling H. J.: Immunotheraphy as an effective tool in allergy treatment. Allergy, 1998; 5: 461-472.
35. Margni R. A.: Inmunología e inmunoquímica. Ed. Panamericana. Buenos Aires. 1993.
36. Margni R. A., Binaghi R.: Purification and properties of non-precipitating rabbit antibodies. Immunology, 1972; 71: 271-282.
37. Margni R. A., Cordal M.: Non-precipitating antibodies isolated by immunoadsorption. Immunochem, 1977; 14 (4): 299-303.
38. Margni R. A., Hajos S.: Biological and physicochemical properties of purified anti-DNP guinea pig non-precipitating antibodies. Immunology, 1973; 24: 435-443.
39. Margni R. A., Gentile T.: Immunological behavior of rabbit precipitating and non-precipitating (co-precipitating) antibodies. Immunology, 1980; 48: 681-686.
40. Margni R. A., Dokmetjián J.: IgG precipitating and co-precipitating antibodies in rabbits repeatedely injected with soluble and particulate antigens. Vet. Immunol. Immunopathol., 1986; 13: 51-61.
41. Margni R. A., Malán Borel I.: Paradoxical behavior of asymmetric IgG antibodies. Immunol. Review, 1998: 163: 77-87.
42. Margni R. A., Parma A.: Agglutinating and non-agglutinating antibodies in rabbits inoculated with a particulate antigen (Salmonella typhimurium). Immunology, 1983; 48: 351-359.
43. Miranda S., Dokmetjián J., Margni R. A.: Asymmetric non-precipitating antibodies in commercial hyperimmune gamma-globulin for therapeutic use. Immunology, 1992; 75 (4): 707-709.
44. Morelli L., Margni R. A.: Analysis of oligosaccharides involved in the asymmetrical glycosylation of IgG monoclonal antibodies. Mol. Immunol., 1993; 30: 695-700.
45. Omtvedt L. A.: Glycosilation of immunoglobulin light chains associated with amyloidosis. Amyloid, 2000; 7(4): 227-244.
46. Parma A., Margni R. A.: Analysis and in vivo assays of cattle agglutinating and non-agglutinating antibodies. Vet. Immunol., 1984; 9: 391-398.
47. Perdigón G., Margni R. A.: Human anti-tetanus toxin precipitating and co-precipitating antibodies. Immunology, 1982; 45: 183-190.
48. Strait R. T.: IgG-blocking antibodies inhibit IgE mediated anaphylaxis in vivo through both antigen interceptions. J. Clin. Invest., 2006; 116 (3): 833-841.
49. Zhang K.: Chimeric human Fc-gamma-allergen fusion proteins in the prevention of allergy. Immunol. Allergy Clin. North Am., 2007; 27: 93-103.
Descargar Contenido
HISTORIA DE LA MEDICINA
Cecilia Grierson. Docente motivadora
Prof Dras. Inés Bores, Amalia Bores
Prof Dras. de la Facultad de Medicina Universidad de Buenos Aires. Profesoras en Medicina USAL. Expresidentas de la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina, AMA. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Resumen
La Dra. Cecilia Grierson fue la primera mujer médica argentina (1889). Sus trabajos científicos, con aportes originales, fueron de gran interés en el campo de la educación médica.
Palabras claves. Cecilia Grierson, educación.
Cecilia Grierson. Motivational Teachert
Summary
Dra. Cecilia Grierson was the first female doctor in Argentina (1889). Her scientific work, with original contributions, were of great interest in the field of medical education.
Keywords. Cecilia Grierson, education.
Introducción
En los últimos años del siglo XIX se sentaron las bases institucionales de la conformación del Estado-Nación Argentina. La organización de éstas fue posible con el aporte de la educación. La Argentina decimonónica atravesó profundos cambios, logrando la transformación de la Gran Aldea en metrópoli (innovación en el trazado urbano, transporte, economía agro-exportadora, frigoríficos).1, 2
En esa coyuntura crítica se generaron profundos cambios institucionales como repuesta al agotamiento de los existentes.3 Alentada por estos procesos Cecilia Grierson actuó fundando organizaciones representativas dentro del equipo de salud.4, 5 Integrándose al cambio histórico-social, es socia fundadora de la Sociedad Médica Argentina el 5 de septiembre de 1891 (hoy Asociación Médica Argentina), entidad no gubernamental, sin fines de lucro, “…creada con el objetivo de fomentar la Educación de Salud en Postgrado”, incorpora como socios”…a médicos y a aquellos profesionales relacionados con la salud”, bajo “…los principios de independencia política, libertad de razas y credos e igualdad de sexos”.6-8
Ismael Quiles”al analizar el origen etimológico de la palabra educación, refiere dos vocablos latinos: E-ducere: sacar afuera desde el interior. E-ducare: criar, cuidar, alimentar, nu- trir, instruir. Ambos términos describen un esfuerzo por colaborar en el desenvolvimiento de una realidad a ser”. “Nunca debe interrumpirse el proceso de la educación”, que para este autor es “…el desarrollo de las cualidades del ser humano, intencionalmente dirigido hacia una mayor perfección propia de su ser”.9, 10 Para Petrinelli, “…Pedagogía es la ciencia que estudia la educación como fenómeno social en la que el hombre es visto desde su integridad”.11
Objetivo Analizar desde el punto de vista pedagógico el accionar de la Dra. Grierson en el ámbito de la salud.
Materiales y método Se utilizó un diseño observacional, retrospectivo. Metodología inductiva, con recopilación y análisis crítico de fuentes documentales éditas (libros, publicaciones y revistas médicas, libro de la autoría de Grierson).
Desarrollo Para estudiar la propuesta metodológica de Grierson abordamos el libro de su autoría “Primeros Auxilios en casos de accidente e Indisposiciones repentinas. Nociones sobre el cuidado de enfermos”. Buenos Aires, Edit. Las Ciencias, 1909.12 El objetivo, en palabras de la autora es “…dar nociones de higiene para prevenir enfermedades y accidentes, a más enseña lo que debe hacerse hasta la llegada del médico o servir de guía a los legos en medicina que están alejados de todo socorro médico, enseñándoles a no recurrir al curandero, sino valerse de las leyes de la naturaleza”. Indica claramente a quien está dirigido el texto y añade que su enseñanza “…sería importante a los militares para prestar primeros auxilios en caso de heridas”. “…Las nociones se impartirán de… manera concisa y sencilla dando reglas fijas y exactas”.
En los primeros capítulos presenta temas de anatomía descriptiva y topográfica, con nociones elementales que consideran su aplicación práctica (contenido conceptual). Luego expone los primeros auxilios a brindar (contenido procedimental), explicando el tipo de comportamiento y actitudes adecuadas frente al accidentado o herido (contenido actitudinal). En su estrategia de enseñanza elabora un plan de actividades, delimitando: Duración: 1 hora semanal, siendo 30 minutos de conceptos y los restan- tes de práctica. Tipo de participación: grupal. Recursos y materiales: “…pocos ele- mentos: mapa de anatomía, una ven- da elástica, tiradores o cinturón, me- tros de género para vendaje y un poco de madera o cartón”.
Contenido del segmento a enseñar y cuestionario con momento evaluativo, generán dose un espacio para la reflexión, las preguntas y la problematización. Como recurso didáctico el texto presenta láminas de líneas sencillas, acompañadas de consignas claras y breves. Los conceptos se presentan facilitando la compresión del participante. En 318 páginas presenta los siguientes contenidos: introducción, estructura del cuerpo humano, primeros auxilios en general, heridas y hemorragias, vendajes y apósitos, venenos, transporte, nociones sobre el cuidado de enfermos, historia de las sociedades de primeros auxilios, primitivos estatutos de la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios. Los requisitos para rendir examen son: “dar garantías de honradez, y haber asistido al menos a dos tercios de las conferencias”.
La evaluación propuesta es eminentemente práctica, debiendo decidir el examinado, a partir de sus propios argumentos, la mejor técnica a utilizar para una situación planteada.13 Entre los libros y publicaciones de Cecilia Grierson citaremos: Histero-Ovariotomias efectuadas en el Hospital de Mujeres desde 1883 a 1889 Imp. & Lit. Mariano Moreno (1889); Lecciones dictadas en la Escuela de Enfermeros (1892); Primeros Auxilios en caso de Accidente e Indisposiciones repentinas (1893); Masaje Práctico con los Ejercicios Activos Complementarios. Atlas de Anatomía Descriptiva y Topográfica. Imprenta Lito. (1897); Educación Técnica de la Mujer Informe Presentado al Sr. Ministro de Instrucción Pública de la República Argentina. Tipografía de la Penitenciaria Nacional (1902); Primeros Auxilios en caso de Accidentes e Indisposiciones repentinas. Nociones sobre el cuidado de enfermos. Imp. Las Ciencias (1909); Cuidados De Enfermos. Imprenta Tragant (1912); Colonia de Monte Grande. Primera y Única Colonia Formada por Escoceses en la Argentina. Peuser (1925).14, 15
Conclusiones Del análisis crítico de lo expuesto concluimos que la Dra. Cecilia Grierson como educadora aportó estrategias de enseñanza que propician un aprendizaje significativo en el campo de la salud:
A) Es funcional pudiendo emplearse en distintos contextos y situaciones.
B) Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales se hallan al alcance y nivel del receptor.
C) El momento evaluativo genera disposición para la reflexión y la problematización.
El libro abordado nos presenta una docente motivadora, que “mueve” a investigar y replantearse lo habitual.16 Su propuesta metodológica promueve introducir los temas con creatividad, elemento indispensable para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Bibliografía
1. Ruiz G. La Estructura Académica Argentina. Análisis desde la perspectiva del derecho a la educación. Buenos Aires. Eudeba; 2012. 2. Grinson A, Tenti Fanfani E. Mitomanías de la Educación Argentina. Buenos Aires. Siglo Veintiuno; 2014.
3. Belmartino S. La Atención Médica Argentina en el Siglo XX. Instituciones y Procesos. Buenos Aires. Colección Historia y Cultura. Siglo Veintiuno; 2005.
4. Pérgola F. Cecilia Grierson, primera médica argentina. Revista Argentina de Salud Pública. 6 (24) 48; 2016, pp 47-48.
5. Landaburu A, Kohn Loncarica A G, Pennini de Vega E. Cecilia Grierson y el Primer Congreso Femenino Internacional. Todo es Historia. Buenos Aires, 183; 1982, pp 62-67.
6. Álvarez A. La Asociación Médica Argentina cumple sus 50 Años de vida. Cincuenta Años de Vida de la Asociación Médica Argentina. Buenos Aires. A.M.A.; 1941, PP1-34.
7. Hurtado Hoyo E. Los 100 años de la Asociación Médica Argentina. www.ama-med.org.ar; 1991.
8. Hurtado Hoyo E. Código de Ética para el Equipo de Salud. Asociación Médica Argentina. Buenos Aires. AMA; 2001, pp VI- XVI.
9. Quiles I. Filosofía de la Educación Personalista. Buenos Aires. Edición Depalma; 1981, pp 1-19. 1
0. Bores A, Bores I. Doctores Enrique y Ricardo Finochietto: su contribución a la educación médica. Revista de la Asociación Médica Argentina. Vol 129, número 4; 2016, pp 8-11.
11. Petrinelli R. Fundamentos de la Pedagogía Cristiana. Buenos Aires. Edit. Universidad Libros; 2009, pp 18-19.
12. https://es.wikisource.org. Primeros auxilios en caso de accidentes e indisposiciones repentinas (1909) de Cecilia Grierson.
13. Doyle W, Carter K. Academic Task in Classrooms. Curriculun Inquire. 14, Nro. 2; 1984, pp 129-149.
14. https://www.ceciliagrierson.org. libros publicados por la Dra. Cecilia Grierson.
15. Cementerio Británico de Buenos Aires. Monumentos Históricos Nacionales. cementerio británico.org.ar/Cecilia-Grierson.
16. Ottobre S, Temporelli W. ¡Profe, no tengamos recreo! Creatividad y aprendizaje en la era de la desatención. Buenos Aires. La Crujía; 2013, pp 31-43.