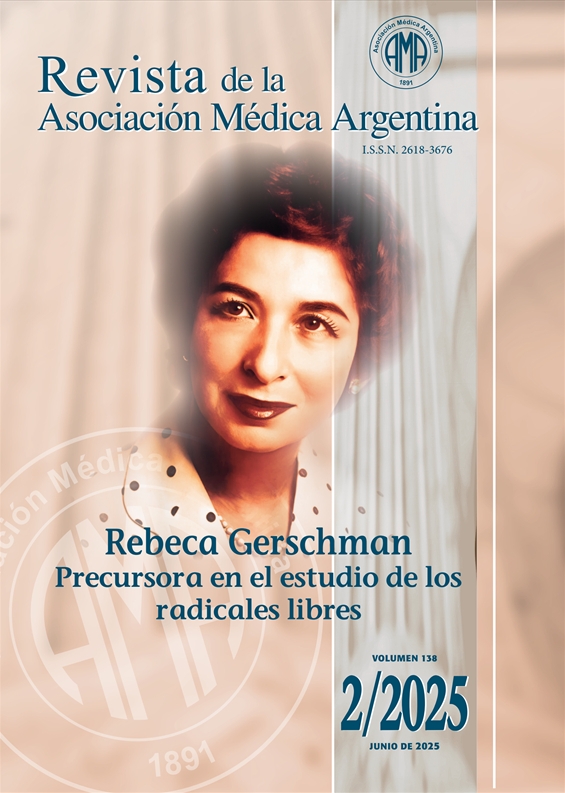
Acerca de la Revista
Año: 2025
Volumen: 138
Editorial: AMA
TEMAS:
1) Nota de Tapa: Rebeca Gerschman. Precursora en el estudio de los radicales libres (1903 - 1986) - Bores I., Bores A
2) Actualización Médica: El deporte: salud, rehabilitación, aprendizaje y adaptación a la sociedad - Dra. Carolina Bortolazzo, DT. Tobías Matzkin Galván, Dres. Adrián Desiderio, Ricardo Denari, Rodrigo Bau, Jorge Garzarelli, Walter Silvero
3) Salud Pública: Cuarentenas, aislamientos y la salud pública en la ciudad de Buenos Aires en el final del siglo XIX - Dres. Trombetta Luis, Valerga Mario
4) Salud Pública: El recurso humano de un servicio médico en un hospital público y su relación con la seguridad del paciente - Losardo J.
5) Historia de la Medicina: Breve historia de los orígenes y la evolución de los hospitales - Valerga M. Tombetta L.
6) Historia de la Medicina: Farmacia ancestral mediterránea. La almáciga a través de la historia - Asade D.
Descargar Revista Completa: Revista-AMA-2-2025_Completa.pdf
Ver Revista Completa: Revista-AMA-2-2025_Completa.pdf
Contenido
Descargar Contenido
Rebeca Gerschman
Precursora en el estudio de los radicales libres
(1903 - 1986)
Asociación Médica Argentina

Nació en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, el 19 de junio de 1903 en el seno de una próspera familia judía. Graduada como farmacéutica y bioquímica en la Universidad de Buenos Aires, ingresó en 1930 al Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de esa misma institución, bajo la dirección del Dr. Bernardo Houssay (Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1947). Comienza a realizar su tesis doctoral, “El potasio plasmático en el estado normal y en el patológico”, dirigida por el Dr. Houssay y guiada por el Dr. Agustín D. Marenzi. Allí, surge una técnica que permite evaluar las variaciones en la concentración del potasio sérico en condiciones fisiológicas y patológicas, conocida como método Gerschman y Marenzi. Presentada en 1937, la tesis obtuvo el Diploma de Honor.
En 1945 se establece en los Estados Unidos como investigadora en el Departamento de Fisiología y Economía Vital de la Escuela de Medicina y Odontología, en la Universidad de Rochester (Nueva York), donde estudió los efectos fisiológicos de los gases, un tema de gran utilidad para la aeronáutica militar de ese país.
Se interesó en los efectos tóxicos que producen en las ratas las altas concentraciones de oxígeno, postulando que los radicales libres del oxígeno causan envejecimiento celular por el mismo mecanismo con el que actúan las radiaciones ionizantes (rayos X), a esto se llamó Teoría de Gerschman. El trabajo científico fue publicado en la revista Science, el mayo 7 de 1954, con el título “Oxygen poisoning and X-irradiation: a mechanism in common”, firmado por R. Gerschman, D. Gilbert, S. Nye, P. Dwyer y W. Fenn. Se deriva de esta teoría la utilización de alimentos, medicamentos y tratamientos antioxidantes naturales y artificiales para prevenir patologías cardiovasculares y oncológicas, entre otras, y para mantener la salud del organismo y prevenir el envejecimiento celular.
La teoría fue aceptada y confirmada en 1969 por J. Mc. Cord e I. Fridovich en su trabajo sobre superóxido dismutasa. En 1960, regresa a la Argentina y es designada profesora de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, al tiempo que continúa con su tarea de investigadora. Como docente utilizó herramientas audiovisuales, como cine científico, y ofreció clases magistrales con invitados destacados. A partir de 1970, continuó como Profesora Consulta.

En 1980 fue considerada candidata al Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su teoría sobre radicales libres del oxígeno y su mecanismo común con la radiación ionizante (rayos X). Debido a la anemia aplásica que padecía no pudo realizar las entrevistas del premio al que estaba postulada, y falleció el 4 de abril de 1986. Dejó múltiples e importantes trabajos científicos con aportes originales.
Desde el año 2010, el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación entrega el premio que lleva su nombre a investigadoras argentinas mayores de sesenta años, destacadas por su contribución a la producción de nuevos conocimientos, por el impacto social y productivo de sus innovaciones tecnológicas y por la formación de recursos humanos. Científica destacada, incansable investigadora, y precursora en el estudio de los radicales libres, tema de gran impacto en el ámbito de la salud.
Prof Dra Inés Bores
Prof Dra Amalia M. Bores
Expresidentas de la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina, AMA.
Correo electrónico: [email protected]
Descargar Contenido
ACTUALIZACIÓN MÉDICA
El deporte: salud, rehabilitación, aprendizaje y adaptación a la sociedad
Dra. Carolina Bortolazzo, DT. Tobías Matzkin Galván, Dres. Adrián Desiderio, Ricardo Denari, Rodrigo Bau, Jorge Garzarelli, Walter Silvero
Miembros del Comité de Deporte y Salud de la Asociación Medica Argentina (CODESAMA). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
“El fútbol (deporte) es la única religión sin ateos” Eduardo Galeano
Resumen
La práctica del deporte permite generar hábitos saludables físicos, psicológicos y sociales. Es fundamental en la prevención, la rehabilitación y el tratamiento de enfermedades. Hacer actividad física permite a sus practicantes conocer sus límites físicos y psicológicos, y cómo mejorar la situación basal. El deporte adaptado permite la superación de las capacidades diferentes y la integración en la sociedad.
Palabras claves. Deporte, actividad física, rehabilitación, deporte adaptado.
Sports: Health, Rehabilitation, Learning, and Social Integration
Summary
Sports help to develop healthy physical, psychological, and social habits. It is essential for the prevention, rehabilitation, and treatment of diseases. Participating in physical activity allows individuals to know their physical and psychological limits and how to improve their baseline condition. Adapted sports enable individuals with diverse abilities to overcome challenges and integrate into society.
Keywords. Sports, physical activity, rehabilitation, adapted sport.
La práctica del deporte (amateur y profesional) genera hábitos saludables que influyen en la salud física y psicológica, y en las relaciones sociales de sus practicantes. Esto se observa incrementado en los niños (menores de 10 años) y los adolescentes tempranos o prepuberales (10-14 años), ya que en este rango etario generalmente es una actividad lúdica y favorece la creatividad. En los niños y los adolescentes es fundamental que el objetivo de la actividad física sea «lúdico», como indica la American Academy of Pediatrics (AAP), que sea «el disfrute».
“El deporte es muy importante para preservar la salud y también interviene en la prevención, la rehabilitación y el tratamiento de enfermedades. La actividad física es esencial en la vida saludable de las personas, pero debe ser individualizada, indicada correctamente para cada caso.” La actividad deportiva es un estímulo que genera una respuesta física y mental a ciertas acciones que transcurren en el juego. La práctica de la actividad física influye sobre las bases psicológicas de la mente (Figura 1):
• Percepción
• Autopercepción
• Atención
• Concentración
• Memoria
• Aprendizaje
• Emoción

Es esencial recordar que para iniciar una actividad física es necesario realizar previamente un chequeo o una evaluación médica para determinar la condición de salud del individuo. La edad y sus patologías crónicas condicionarán el tipo de ejercicio que podrá realizar. Se debe considerar el tipo de actividad, su intensidad, duración y frecuencia. Sin embargo, en plena actividad pueden aparecer síntomas y signos generalmente relacionados con patologías cardiovasculares no identificadas con anterioridad, por lo que la actividad siempre debe ser supervisada por un profesional competente y con formación transversal. La actividad física mejora el tono y la fuerza muscular evitando el deterioro motor en edades avanzadas, regula los niveles de tensión arterial, aumenta o sostiene la densidad ósea, preserva la dinámica de las articulaciones, mejora la resistencia a la insulina y ayuda a mantener un peso corporal adecuado a la edad y la talla, entre otros. Por este motivo, es esencial difundir su práctica y aclarar que genera beneficios en todos los rangos etarios. A nivel psicológico se detecta un aumento en la autoestima y una mejora de la autoimagen, reduce el aislamiento social y los niveles de estrés, disminuye el número de accidentes laborales y actúa como modulador del carácter, logrando un bienestar general. A nivel social permite que individuos en situación de vulnerabilidad, encuentren una contención y un sentido de pertenencia que evita que se involucren en actividades fuera de los limites aceptados socialmente.
El deporte como mecanismo de aprendizaje «Poner el deporte como excusa para aprender»
Matías Avendaño
El deporte en el desarrollo personal es un «método» que permite al practicante un autoconocimiento, ya que el cuerpo da señales e indica hasta dónde es posible llegar, indica los límites físicos y psicológicos al inicio de una actividad física. A partir de este parámetro inicial, se determinarán estrategias de entrenamiento para mejorar el rendimiento. Y es en esta instancia donde tendrá protagonismo máximo el equipo interdisciplinario que debe controlar a los practicantes: profesores de educación física o instructores deportivos, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos y médicos deportólogos, entre otros.
«Todas las cosas negativas, la presión, los obstáculos, los desafíos son una oportunidad para crecer» Kobe Briant
Todo practicante conoce sus límites. Esto en deportes grupales puede ser suplementado por compañeros y en deportes individuales debe ser afrontado por el deportista y su equipo de entrenamiento. El practicante de un deporte está capacitado para afrontar los triunfos, pero también los fracasos, ya que estos últimos definen aprendizajes para el futuro. En actividades grupales es más fácil afrontar derrotas y también triunfos, ya que dependen de la acción de un conjunto de personas que practican ese deporte. En deportes individuales es más complejo de afrontar porque el triunfo o el fracaso se le atribuye únicamente al practicante, lo que es una visión errada, ya que detrás de él debe existir un grupo interdisciplinario que compite junto a él y es responsable de su rendimiento.
Deporte adaptado
«La discapacidad no te define; te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta» Jim Abbott
El deporte adaptado es una disciplina deportiva cuyas reglas han sido adaptadas para que pueda ser practicado por personas que tengan una discapacidad física, visual o intelectual.
«La rehabilitación es el conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales destinadas a restituir al paciente minusválido la mayor capacidad e independencia posibles», según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El deporte adaptado es una de las mejores herramientas para trabajar la inclusión social de personas con habilidades diferentes, ya que fomenta en la persona que está en dicha situación a tener que superarse tanto física como mentalmente, además de ayudar a su autoestima. El primer club deportivo para sordos tuvo lugar en Berlín, en 1888. Luego de la Segunda Guerra Mundial el Movimiento Paralímpico fue difundido para la rehabilitación de los veteranos de guerra y los civiles heridos.
En 1944, el Dr. Ludwig Guttmann abrió un centro de lesiones en la médula espinal en el Hospital Stoke Mandeville de Gran Bretaña. En la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres, en 1948, el Dr. Guttmann organizó la primera competición para atletas en sillas de ruedas a la que llamó Stoke Mandeville Games; allí participaron dieciséis militares y mujeres heridos en tiro con arco. Estos Juegos se convirtieron en los Juegos Paralímpicos, desarrollados por primera vez en Roma, Italia, en 1960, con la actuación de 400 atletas de 23 países. La palabra «Paralímpica» deriva del griego «para» (al lado de o junto a) y de la palabra «Olímpica», lo que significa que los Paralímpicos son juegos paralelos a los Olímpicos, y ambos movimientos existen juntos.
Los deportes paralímpicos que son reconocidos actualmente por el Comité Internacional Paralímpico son: tenis en silla de ruedas, tenis de mesa, rugby en silla de ruedas, esgrima en silla de ruedas, natación, atletismo, bádminton, baloncesto en silla de ruedas, vóley sentado, fútbol 5, ciclismo, básquet en silla de ruedas, boccia, goalball, halterofilia, hípica, judo, piragüismo, remo, taekwondo, tiro con arco, tiro olímpico, triatlón, biatlón, esquí alpino/nórdico, hockey sobre hielo, snowboard y curling en silla de ruedas. Existen más deportes adaptados que no están aprobados por el Comité Internacional Paralímpico, como boxeo, lucha libre, automovilismo, karting, motociclismo y paracaidismo, entre otros.
«No tengo una discapacidad, tengo una habilidad diferente» Robert M. Hensei
Conclusiones
- El deporte es un factor que permite mantener una vida sana física, psíquica y social.
- La actividad física en un mecanismo para que los practicantes conozcan sus límites físicos y puedan mejorarlos con el entrenamiento adecuado.
- El deporte facilita un entorno de contención para la población vulnerable, la mantiene alejada de adicciones y situaciones de violencia social.
- Antes de la realización de actividad física es fundamental el apto médico.
- La prescripción de la actividad física debe ser individualizada.
- El deporte adaptado permite la superación de capacidades diferentes y la integración en la sociedad.
El deporte es calidad de vida y es necesario fomentarlo acorde con lo que, en el año 2018, la OMS presentó en el «Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-2030: personas más activas para un mundo más sano» que pretende disminuir en un 15% la inactividad de adultos y adolescentes.
Bibliografía consultada
1. American Academy of Pediatrics. (2018). Policy Statement: Organized Sport for Children and Preadolescents.
2. Albala, O. S. (2004). Bases, Prioridades y Desafíos de la Promoción de la Salud (1ra ed.). Santiago, Chile: Editorial Andros Impresores.
3. Álvarez, C. (2011). Rol del profesor de educación física en la atención primaria de salud y su potencial injerencia en las metas sanitarias sobre la promoción, prevención y rehabilitación de la salud. EFDeportes.com, 16. Recuperado de http://www.efdeportes.com/
4. Bortolazzo, Carolina. (2024) Tesis doctoral: “La formación de los instructores deportivos y profesores de educación física desde la perspectiva de la salud pública”. UBA.
5. Corbin, C. (1966) the effects of mental practice on the development of a unique motor skill. NCPEAM Proceedings.
6. Desiderio, Adrián: Taekwondo + Salud. (2020). Ediciones Master Digital, Buenos Aires.
7. Desiderio, Adrian; Losardo, Ricardo Jorge; Bortolazzo, Carolina; Hurtado Hoyo, Elías. (2021) Deporte, educación y salud. AMA.
8. Garzarelli, Jorge. (2021). Manual de Psicología del Deporte. Recuperado de aprendergratis.es
9. Hurtado Hoyo, Elías; Desiderio, Walter A. (2020): El Rotary Club, el deporte y la educación: un camino hacia la salud. Vida Rotaria. 491:12-15.
10. OPS / OMS (2019): Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-2030: más personas activas para un mundo más sano. Washington DC.
11. Oxendine, J. B. (1969). Effect of mental and physical practice on the learning of three motor skills. Research Quarterly, 40,755-763.
Descargar Contenido
SALUD PÚBLICA
Cuarentenas, aislamientos y la salud pública en la ciudad de Buenos Aires en el final del siglo XIX
Dres. Luis Trombetta,1 Mario Valerga2
1 Médico Especialista en Enfermedades Infecciosas. Profesor Titular de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. 2 Médico Especialista en Enfermedades Infecciosas. Docente Adscripto de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Sede Hospital de Enfermedades Infecciosas “Francisco J. Muñiz”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Resumen
El 6 de diciembre de 1880 se promulgó la Ley 1029. Con ella se declaró oficialmente a la ciudad de Buenos Aires como capital de la República Argentina y se constituyó en un polo de atracción para los migrantes europeos que escapaban de las guerras, el hambre y la pobreza. La inmigración que promovió la presidencia de Sarmiento continuó después en la década del 80, con la asunción de Julio Argentino Roca en 1880. Inicialmente las viviendas de los inmigrantes consistieron en conventillos de bajo costo donde podían habitar más de 50 personas. Se calcula que algunos llegaron a albergar a más de 350 personas con condiciones sanitarias deplorables, que facilitaron la propagación de enfermedades transmisibles. En el presente artículo se comenta el origen de las casas de aislamiento y el nacimiento del Hospital de Enfermedades Infecciosas “Francisco Javier Muñiz”.
Palabras claves. Epidemia, aislamiento, conventillo.
Quarantines, Isolations and Public Health in the City of Buenos Aires at the End of the 19th Century
Summary
On 6 December 1880, Law 1029 was enacted. With it, the city of Buenos Aires was officially declared the capital of the Argentine Republic and became a magnet for European migrants escaping from wars, hunger and poverty. The immigration promoted by Sarmiento’s presidency continued later in the 1880s, with the inauguration of Julio Argentino Roca in 1880. Initially, the immigrant housing consisted of low-cost tenements in which more than 50 people could live. Some of these housed over 350 people in deplorable sanitary conditions, facilitating the spread of communicable diseases. This article discusses the origins of isolation houses and the birth of the “Francisco Javier Muñiz” Infectious Diseases Hospital.
Keywords. Epidemic, isolation, tenement.
Introducción
Con el recuerdo aún fresco de la epidemia de fiebre amarilla y la capitalización de la ciudad en 1880 bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, el liberalismo económico provocó la transformación de la fisonomía de la gran aldea. La capital del país asistió a la llegada de contingentes de inmigrantes que se instalaban en una ciudad aún no preparada para tal desafío demográfico.1
En el extremo sur de la ciudad de Buenos Aires, La Boca y Barracas eran dos distritos anegables, llenos de galpones e industrias del cuero, cervecerías, destilerías, lavaderos de lana, con casas bajas precarias de chapa y madera, sin agua potable ni desagües domiciliarios, con calles de tierra, en un entorno desagradable. Allí se ubicaban el matadero, los basurales y también los lotes de más bajo precio. Hacia el norte, el ferrocarril llegaba hasta Plaza Constitución; hacia el oeste Flores tenía a ambos lados de la Avenida Rivadavia dos manzanas con edificación, agua corriente y cloacas. El conventillo como casa de alquiler y los departamentos de varias habitaciones podían contener a más de 50 personas. Los primeros datan de 1850, establecidos en edificios deteriorados. Generaban una renta alta competitiva, que permitió no sólo la remodelación edilicia para tal fin, sino también la construcción específica de este tipo de estructura multifamiliar por parte de empresarios e inmigrantes capitalizados: para 1880, 300 de los 2000 conventillos de la ciudad eran nuevos.
Con patios estrechos, de dos o tres plantas y habitaciones de 4 x 4 metros sin ventanas, una letrina al fondo y sólo una puerta al frente, llegaron a albergar casi 350 personas, cuando las mismas casas de la elite habían sido habitadas a lo sumo por 25 miembros de una familia con personal doméstico. No tenían cocina común, y en cada pieza se cocinaba con un brasero ubicado en su puerta.2
Las malas condiciones de higiene siguieron azotaron los conventillos del sur porteño, donde la cuarentena y los aislamientos se impusieron para el control de las enfermedades pestilenciales.
El origen de las cuarentenas
Antiguamente una cuarentena significaba que se mantenía asilados en un recinto alejado a los viajeros procedentes de una región infectada, con el fin de que, si alguno estaba en el período de incubación de la enfermedad, hubiera tiempo para que desarrollara los síntomas. El origen de la cuarentena se sitúa en una fecha exacta, 17 de enero de 1374. Ese día el vizconde Bernabo de Reggio, localidad cercana a Módena, promulgó un decreto para evitar la introducción y diseminación de la peste, imponiendo 10 días de observación para el enfermo con sospecha de esta enfermedad. Si la misma se confirmaba debía ser trasladado de la ciudad al campo, esperando su curación o su muerte. Un encargado debía vigilar el cumplimiento y acompañaba al enfermo durante el mismo tiempo. El incumplimiento del decreto era penado con la muerte o la confiscación de todos sus bienes. El personal clerical se encargaba de la denuncia y el examen de los enfermos. En 1377, por decreto del Consejo Municipal de Ragusa, ciudad de la costa dálmata, el período de 10 días se extendió a 30.
Los 40 días de aislamiento se establecieron en Marsella en 1383, si bien otros autores señalan que ese plazo fue establecido en Venecia en 1127. Desde el punto de vista académico, la cuarentena fue definida como el espacio de tiempo durante el cual estaban detenidos, incomunicados y en observación en un lazareto aquellos que se presumía provenían de lugares infectos o eran sospechosos de tener algún mal contagioso. Mucho antes de estas medidas de aislamiento, en 736 San Othmar destinó alojamientos especiales cerca de la abadía de St. Gall; en 757 Pipino el Breve y en 786 Carlomagno promulgaron edictos particulares para la atención de estos enfermos. En el siglo VII el rey Rotaris en Italia, internó a los leprosos en el hospital de San Lázaro de Roma, dando origen a la palabra lazareto.3
Buenos Aires recibe la inmigración
El 6 de diciembre de 1880 se promulgó la Ley 1029, y con ella se declaró oficialmente a la ciudad de Buenos Aires como capital de la República Argentina. La ciudad capital se constituyó en un polo de atracción para los migrantes europeos que escapaban de las guerras, el hambre y la pobreza. La inmigración que promovió la presidencia de Sarmiento continuó después en la década del 80, con la asunción de Julio Argentino Roca en ese mismo 1880. La gran ola de inmigración europea a la Argentina tuvo lugar a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, y consistió mayormente en el arribo de inmigrantes italianos y españoles. También llegaron inmigrantes de otras nacionalidades, especialmente sirio libaneses, judíos, ucranianos, polacos, rusos, franceses, croatas, alemanes, suecos y armenios. Entre 1880 y 1930 arribaron aproximadamente 5.8 millones de europeos al país.4
En 1871 apareció la fiebre amarilla y los primeros acusados en la prensa de entonces fueron los saladeros y sus desagües al Riachuelo, los desechos hospitalarios, de las barracas del puerto, y por supuesto la suciedad de los conventillos atestados. El primer caso fue en San Telmo y los comentarios lo relacionaban con las lluvias intensas que habían desparramado los desechos de las letrinas por las calles. Cuando se extendió a la Boca y luego a casi todo el centro, se prohibió el comercio de carne, se buscó hacer letrinas más profundas y se evacuaron las casas de los enfermos. Para marzo de ese año se registraron hasta 100 muertos por día. En abril, cuando las cifras pasaron las 300 víctimas diarias, se habilitó un nuevo cementerio, el de la Chacarita. Desde del centro de la ciudad comenzó un éxodo de las clases medias y altas, que implementaron la rutina de trasladarse a las casas de fin de semana en Barrio Norte.
Algunos medios de la época calculaban entre 50.000 y 70.000 los exiliados, hasta que llegó el invierno y la epidemia desapareció, con el saldo de aproximadamente 14.000 muertos. Este “fantasma” impactó sobre los conventillos, lo que generó una serie de ordenanzas y reglamentaciones municipales para mejorar el estado edilicio y de salubridad, que sin embargo no se cumplirían, para no afectar los intereses de los propietarios. La escarlatina, la tuberculosis y la difteria eran comunes en los conventillos, y los inspectores municipales resolvían la situación ignorando o informando menos población de la existente. A lo sumo, cuando las condiciones se desbordaban emprendían la expulsión de algunos inquilinos.
El agua provenía de tres fuentes: los aljibes que recolectaban el agua de lluvia, el agua de pozo y la que proveía del Río de la Plata, contaminada por el puerto y los deshechos de los mataderos asentados en el Riachuelo, donde se faenaban anualmente 500.000 vacunos y 2.000.000 de ovejas. Las letrinas eran primitivas y los excrementos descargaban en pozos comunes, bajo el nivel de las aguas subterráneas.5 Hacia 1887 un enorme porcentaje de los títulos de propiedad estaban en manos de los “gringos”. Eran dueños de 18.500 propiedades (12.360 italianos); solo 1500 eran propiedad de argentinos. La mitad de la población de Buenos Aires estaba integrada por extranjeros. La ciudad conservaba aún su característica de Gran Aldea, con casas bajas de techos altos, encaladas, con anchas fachadas y zaguanes que terminaban en los patios de tipo romano. Sobre 3983 cuadras, solo 870 eran céntricas y asfaltadas y el resto calles de tierra.
El aislamiento de los enfermos
Buenos Aires no escapaba de las epidemias. La quinta de Leinit situada en las calles Paraguay y Azcuénaga albergó a los enfermos de cólera en 1869 y de la fiebre amarilla en 1871. En 1882 durante una epidemia de viruela el Dr. José María Ramos Mejía la denominó Casa Municipal de Aislamiento. El lazareto San Roque reemplazó al insuficiente Hospital Buenos Aires mientras el Hospital General de Hombres estaba pronto a finalizar su período útil, desprovisto de instalaciones sanitarias, con salas oscuras y paredes de adobe que recibían la humedad del clima porteño. La Casa de Aislamiento contaba con 40 camas y el personal era escaso.
El hacinamiento era impresionante; en mayo de 1883 se habilitaron dos carpas en el jardín y en agosto se alquiló un galpón que había sido una antigua grasería. Las infecciones en los pacientes internados y la mortalidad ascendían.6 El 17 de noviembre de 1883 el diario La Nación publicó que existía un enfermo de fiebre amarilla. Se trataba de un fogonero llamado Vergara que arribó en el vapor español Solís, proveniente de Marsella con escala en Río de Janeiro. Informado el Dr. Ramos Mejía, director de la Asistencia Pública, ordenó su internación a seis u ocho leguas de la ciudad y de la costa.
El enfermo estaba en el Hospital Español y de allí acompañado por el Dr. Penna fue trasladado “a un terreno del Sr. Aldao llamado Los Olivos, situado a espaldas de la quinta de Casares y próximo a los hornos del Sr. Francisco Marditich”.7 En 1884 desembarcaron varios enfermos de fiebre amarilla provenientes de Río de Janeiro. El Dr. José Penna se aisló con los enfermos y por primera vez se cremaron los cuerpos de los fallecidos. En 1884 el intendente Torcuato de Alvear inició las obras de la nueva Casa de Aislamiento que concluyó en 1886. En ese año recibió enfermos de una nueva epidemia de cólera, lo que obligó a la ampliación del edificio. En 1883 el director de la Asistencia Pública José Ayerza nombró una comisión que debía proyectar un nuevo hospital. El intendente Federico Pinedo aprobó los planos -que habían sido presentados por José Penna- a partir de los cuales se construyó un hospital de 300 camas, distribuidas en pabellones rodeados de arboledas. El 30 de junio de 1900 se creó la Cátedra de Clínica Epidemiológica, cuyo primer profesor fue el Dr. José Penna. Finalmente, el 28 de octubre de 1904, el nuevo hospital que reemplazaría definitivamente a la Casa de Aislamiento recibió el nombre del Dr. Francisco Javier Muñiz.8
Bibliografía
1. Félix Luna. Soy Roca. 4° edición - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sudamericana, 2024 ISBN 978-950-07-6711-8 (pág. 224).
2.Aramayo G. Mujeres, migrantes, conventillos y conflicto social en la consolidación de un espacio de contrastes. Buenos Aires (1870 - 1915). Geograficando 2021;17(2):920-928. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Departamento de Geografía.
3. Denhardt W. Definiendo cuarentenas. Rev Chil Infect 2021;38(4):583.
4. Bryce, Benjamin (2019). Ser de Buenos Aires: alemanes, argentinos y el surgimiento de una sociedad plural, 1880-1930. Editorial Biblos. p. 23. ISBN 978-987-691-756-8.
5. Pérgola F. El aislamiento de los enfermos contagiosos en Buenos Aires. En: Félix Luna. Todo es Historia. N° 332. Año XXVIII, marzo de 1995 (72-81).
6. Oliva A. Asistencia pública y las primeras médicas: condiciones de atención, gestión y prestaciones a fines del siglo XIX. Rev Plaza Pública 2021;14(25):194-215.
7. Lederman W. El hombre y sus epidemias a través de la historia. Rev Chil Infect Edición Aniversario 2003:13-17.
8. Martino O. El Hospital Francisco Javier Muñiz, su razón de ser y existir. En: Clínicas Infectológicas del Hospital Muñiz. Buenos Aires 2009. Congreso Nacional del Hospital F. J. Muñiz para la salud Pública. 2° Congreso Nacional sobre Enfermedades Endemo epidémicas. ISBN 978-987- 05-7598-6 (315-320).
Descargar Contenido
SALUD PÚBLICA
El recurso humano de un servicio médico en un hospital público y su relación con la seguridad del paciente
Dr. Ricardo Jorge Losardo
Doctor en Medicina, UBA. Magíster en Salud Pública, USAL. Médico legista, UNLZ. Exdirector del Hospital Municipal de Oncología “María Curie”. Presidente del “Comité de Seguridad del Paciente” de la Asociación Médica Argentina (AMA). Profesor titular, Escuela de posgrado, Facultad de Medicina, Universidad del Salvador (USAL). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Resumen
Se describe la importancia de un adecuado número de recursos humanos en la conformación de un servicio médico hospitalario y su relación con la seguridad del paciente. Se mencionan los riesgos que genera una deficiente cantidad de profesionales en él y sus consecuencias negativas en la atención del paciente y en el ámbito laboral. Palabras claves. Recursos humanos, gestión hospitalaria, seguridad del paciente, agotamiento laboral, salud pública.
The human resources of a medical service in a public hospital and its relationship with patient safety
Summary
The importance of an adequate number of human resources in the training of a hospital medical service and its relationship with patient safety is described. The risks generated by a deficient number of professionals and their negative consequences in patient care and in the workplace are mentioned.
Keywords. Human resources, hospital management, patient safety, burn out, public health.
Introducción
Los hospitales públicos tienen distintos servicios médicos, según las especialidades, constituidos por una suficiente cantidad de profesionales, cuyo fin es garantizar la mejor atención del paciente. Sin duda esto constituye una inversión redituable para la salud pública, que permite obtener mayores beneficios que repercuten en la sociedad a corto, mediano y largo plazo. El déficit de estos recursos humanos en un ser vicio es una falla o debilidad de la organización hospitalaria que la vuelve ineficiente y puede poner en riesgo la salud del paciente. La solución de ese déficit constituye una urgente medida de gestión organizacional a tomar, ya que, además, repercute en la atención interdisciplinaria del paciente. En este artículo se propone calificarlo como un riesgo evitable asociado a la atención de la salud.
Desarrollo
La conformación de un servicio médico, en un verdadero equipo de trabajo, debe tener como meta la permanente mejora de la atención del paciente.1 Para ello es necesario también generar y promover la cultura de la seguridad del paciente entre sus integrantes.2,3 Esto se logra compartiendo experiencias y lecciones aprendidas en el transcurso profesional e institucional. Esta cultura de la seguridad no solo tiene una dirección horizontal, sino también vertical, y abarca todas las estructuras organizativas hospitalarias. Las autoridades de la institución que controlan el funcionamiento de los servicios deberán asegurar condiciones mínimas de estructura y procesos de atención, con el objeto de reducir al máximo posible la frecuencia de eventos adversos prevenibles. 4
El adecuado número de recursos humanos permite atender no solo las necesidades clínicas, sino también las expectativas del paciente y las de su entorno familiar, mediante el ejercicio de una medicina humanizada y centrada en la persona, que tienda a su contención emocional acorde a las circunstancias que debe atravesar. Además, se incrementa la posibilidad de discusión entre colegas frente a casos clínicos problemáticos o complejos, buscándose dentro del equipo el diagnóstico correcto y la mejor práctica aplicable. Así, se mejora el ejercicio profesional, y se optimiza el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas.
En cambio, el número deficiente de recursos humanos atenta contra todo lo mencionado y, además, contra las medidas de protección del personal de la salud, y ellos corren –como se ha visto en los últimos tiempos– el riesgo de ser agredidos en razón de su labor. Esta debilidad pone en juego el clima laboral y la calidad de vida de los seres humanos, tanto de los profesionales como de los pacientes. Por otra parte, esta situación aumenta la exigencia laboral de los escasos profesionales que brindan la atención y puede ser una de las causas que produzcan un agotamiento o desgaste físico o mental (burnout) de los profesionales.2,5
La ley de seguridad del paciente en su capítulo II, artículo 7, punto h, manifiesta la necesidad de “asegurar una dotación de personal de salud que satisfaga las necesidades del servicio y el bienestar del equipo de salud”, lo que demuestra la importancia que este tema tiene en los marcos institucional y jurídico. Las autoridades hospitalarias son conscientes de que a los profesionales que integran los respectivos servicios médicos, se les confía la vida y la salud de la población.
Si bien la condición humana per se no permite evitar de modo absoluto el error, queda claro que el factor humano es un elemento central en la mayoría de los daños que se producen en la atención de la salud.2,6 La escasez de estos recursos humanos da lugar a un proceso de atención riesgoso, y es un deber prioritario de las autoridades de la institución impulsar acciones para eliminar esta situación como fuente de riesgos y daños a los pacientes durante la asistencia sanitaria. En resumen: el déficit de recursos humanos en un servicio puede ser un potencial riesgo a la atención sanitaria. En cambio, un número adecuado constituye una barrera de seguridad que evita los riesgos y mejora la seguridad del paciente.
Discusión
De todas las empresas, el hospital público o estatal es la más compleja para administrar, ya que además tiene una fuerte dependencia del nivel central y esto limita los cambios organizacionales profundos.7 De la dotación hospitalaria, los médicos, enfermeros, otros profesionales y técnicos suman en promedio el 80% de la dotación total. De estos datos, se infiere que el recurso humano se encuentra mayoritariamente asignado a las actividades directas con los pacientes, lo que da cuenta de su utilidad e importancia.
Por otra parte, la atención del paciente, en las últimas décadas, se ha hecho más complicada; es que el modelo actual de atención de salud es un sistema heterogéneo y, como tal, con mayores posibilidades de error.1,3 Para suplir esta problemática se conforman equipos con profesionales especializados, bien preparados, cuya riqueza de conocimientos médicos aportan idoneidad y experiencia. El trabajo grupal, característica de un servicio médico, tiene como principal objetivo ser más eficiente y resultar apto para prevenir, diagnosticar, brindar terapéutica correcta y garantizar el seguimiento. Cuando el equipo de trabajo (servicio) se forma y se consolida, logra un mejor impacto en la seguridad del paciente. El número adecuado de integrantes de un servicio es una característica fundamental para el correcto ejercicio profesional. La interacción y comunicación entre sus miembros permite el buen funcionamiento del grupo.1
En un hospital, las decisiones estratégicas son tomadas por el director, el subdirector y el Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA) del hospital. Ellos son los encargados de asegurar los recursos humanos para llevar a cabo las actividades asistenciales proyectadas y, a través del organigrama hospitalario, proteger y realzar las especialidades médicas.7 Todo servicio médico en un hospital público cuenta con profesionales de ejecución y de conducción. La proporción entre los de ejecución y los de conducción es de 3 a 1 en la mínima, y de 6 a 1 en la máxima. Este equipo de profesionales está acorde con el nivel de complejidad de cada establecimiento sanitario y su productividad.7
Las tres funciones establecidas para un hospital público son la asistencial, la docencia y la investigación. 8 En la práctica diaria, en un servicio médico que cuenta con un número adecuado de recursos humanos, se trasmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar entre sus integrantes; y también se extiende a quienes concurren – habitualmente alumnos de pregrado y posgrado– por un tiempo determinado a modo de rotaciones o pasantías. Esta transmisión se produce por la palabra, las acciones, los sentimientos y las actitudes de sus integrantes. La actividad asistencial cotidiana, junto con el análisis y la discusión de los diagnósticos y tratamientos de los casos, los ateneos de los casos difíciles, las interconsultas, los pacientes internados en la sala, etc., son herramientas válidas que permiten complementar la formación profesional.
La actividad docente y el desarrollo de tareas de investigación que se realizan en el servicio tienen como meta la presentación de trabajos científicos en congresos y en revistas, con el fin de mantener el nivel de actualización de conocimientos y habilidades del equipo. El ámbito hospitalario no debe perder esta función social que le delegó, desde sus inicios, el sistema de salud, que permite la continuidad creciente de la calidad de la atención médica brindada a la población a través del perfeccionamiento de sus profesionales, de los cuales, muchos de ellos, se desempeñarán luego también en el ámbito privado.8,9 La seguridad de los pacientes ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como un principio fundamental de la atención sanitaria, un tema en que el que ya lleva veinte años trabajando.2,6
El número adecuado de los recursos humanos en un servicio médico permite ejercer una atención médica lo más segura posible, minimizando los riesgos. Las autoridades deben tener conciencia del riesgo que significa en la atención sanitaria una dotación insuficiente en un servicio médico. Este déficit representa un riesgo y una falla en las barreras de seguridad para prevenir incidentes y eventos adversos en dicho servicio. Además, involucra las interconsultas con otros servicios y, por ende, la atención integral o multidisciplinaria del paciente.1
Conclusión
En una organización hospitalaria el principal recurso y el más valioso es el recurso humano. Un número adecuado de profesionales en la conformación de un servicio médico en un hospital público permite que puedan cumplir apropiadamente con sus funciones, previniendo riesgos, errores y daños evitables. En definitiva, brinda mayor seguridad sobre el proceso de atención de la salud. En el caso de un número deficiente de recursos humanos se eleva el riesgo de que un incidente se provoque.
Las autoridades del hospital deben tomar todas las medidas a su alcance para solucionar este problema, y no se debe olvidar que, además, el impacto económico de cualquier falla de seguridad en la atención del paciente puede ser considerable y afectar los recursos del sistema de salud. Por un lado, armar equipos o servicios de atención interdisciplinaria del paciente que funcionen con eficiencia, es algo cada vez más complejo. Por otro lado, el déficit de recursos humanos impide la conformación de un equipo o servicio eficiente.
Bibliografía
1. Losardo RJ, Ingratta AV, Albanese EF, Ramírez CN. El trabajo en equipo y la seguridad del paciente. La Prensa Médica Argentina. 2024;110(7): 7-12.
2. Losardo RJ; Piantoni G; Mercau C; Buzzi A; Falasco S; Reilly J. Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Revista de la Asociación Médica Argentina. 2021;134(4):32-6.
3. Rodríguez-Herrera R, Mora EV, Rizo-Amézquita JN, Losardo RJ, Gómez-Alpízar L, YamaguchiDíaz LP, Herrera-Castro KV, Placencia F. Seguridad del paciente: tema indispensable para la formación en el pregrado y posgrado. Fundación LAMB, Revista de Divulgación Científica y Cultural. 2019;1(5):14-20.
4. Rodríguez-Herrera R, Mora EV, Gómez-Alpízar L, Rizo-Amézquita JN, Yamaguchi-Díaz LP, Placencia F, Herrera-Castro KV, Losardo RJ. Incidentes y eventos adversos relacionados con la seguridad de los pacientes. Una propuesta de clasificación enfocada en la gestión organizacional. Boletín CONAMED. 2019;4(22):29-33.
5. Borgarello ME, Losardo RJ. Prevención del estrés y burn-out del equipo de salud: el nexo con la calidad de la atención sanitaria y la seguridad del paciente. Revista de la Asociación Médica Argentina. 2021;134(2):4-8.
6. Rodríguez-Herrera R, Losardo RJ. Historia de la seguridad del paciente. Hitos principales, desde los albores de la civilización hasta los primeros retos globales y el estudio IBEAS. Revista de la Asociación Médica Argentina. 2018; 131(4):25-30.
7.Asciutto A. Hospitales municipales y políticas de salud. Jaxco Editores. Buenos Aires. 1995.
8. Sonis A y col.: Atención de la salud, 4º edición. Editorial El Ateneo. Buenos Aires. 1990.
9. Olivieri F y col. Cátedra de Medicina Preventiva y Social, 2º edición. Eudeba. Buenos Aires. 1982.
Descargar Contenido
HISTORIA DE LA MEDICINA
Breve historia de los orígenes y la evolución de los hospitales
Dres. Mario Valerga,1 Luis Trombetta2
1Médico Especialista en Enfermedades Infecciosas. Docente Adscripto. 2 Médico Especialista en Enfermedades Infecciosas. Profesor Titular. Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Sede Hospital de Enfermedades Infecciosas “Francisco J. Muñiz”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Resumen
La palabra hospital, del latín hospes u hospitalis, significa hospedaje. Si bien en sus orígenes fue concebido como un centro de atención para pobres y enfermos, en la actualidad se ha transformado en un lugar para mejorar el conocimiento médico y educar a las nuevas generaciones de médicos y del personal de enfermería. En el presente artículo se revisan los datos históricos de los orígenes de esta institución y su desarrollo a través del tiempo.
Palabras claves. Hospital, sanidad, educación médica.
Brief History of the Origins and Evolution of Hospitals
Summary
The word hospital from the Latin hospes or hospitalis means “lodging”. Although it was originally conceived as a care center for the poor and sick, today it has evolved into a place to improve medical knowledge and train new generations of doctors and nursing staff. This article reviews the historical origins of this institution and its development over time.
Keywords. Hospital, healthcare, medical education.
La palabra hospital, del latín hospes u hospitalis, significa hospedaje y siempre estuvo presente en las distintas culturas. En Egipto, así como en Grecia y Roma las personas que demandaban cuidados colectivos eran atendidas en templos fuera de las ciudades y por tiempo limitado, aunque no existía el concepto de hospital como lo entendemos hoy.1
Si bien en la Grecia Clásica existieron centros religioso-sanitarios destinados a fines terapéuticos, en el sentido estricto de la palabra no pueden considerarse hospitales ya que, aunque en ellos se alojaba y trataba a los enfermos, su fin primordial era lograr la comunicación del hombre con los dioses para recobrar la armonía entre el cuerpo y el espíritu, y con ello la salud. Es por eso que los hospitales griegos se construían en las cercanías de los teatros.
Para ellos las serpientes eran sagradas y encerraban poderes mágicos y curativos, por lo que el caduceo de Hermes y el báculo de Esculapio, ambos símbolos de la medicina, llevan, el primero dos serpientes enrolladas a una vara y el segundo, sólo una.2 Los romanos crearon los valetudinaria en los que se atendía a los gladiadores lesionados en los combates de los circos, a los esclavos enfermos y a los legionarios heridos, y presentaban edificaciones equivalentes a los hospitales de hoy en día.
Fueron construidos en la época del emperador Augusto, quien pese a generar un estado de relativa paz, la llamada Pax Augusta, mantuvo una serie de guerras fronterizas constantes debido a sus deseos de expansión territorial.3 Hacia el siglo IV d.C. los romanos recién cristianizados dispusieron residencias para atender enfermos y necesitados. En el siglo VI, ya había fundaciones benéficas en las principales ciudades del Imperio de Oriente. Dichas instituciones se diferenciaron en cuanto a servicios, pacientes y nomenclatura, clasificándose en verdaderos hospitales (nosocomeia), hogares para ancianos, orfelinatos (orphanotropheia) y hospicios (xenodocheia).
De los hospitales bizantinos más conocidos y mejor organizados en la Baja Edad Media, se destaca el fundado en Constantinopla en 1136 el que, por los servicios que ofrecía, fue considerado un verdadero centro médico. El primer hospital que combinó la enseñanza de la medicina con la atención de enfermos fue el establecido por cristianos nestorianos en la ciudad de Gundishapur, Irán, en el siglo VI.4 Tras la caída del imperio romano en el año 476, en la Europa Occidental algunos centros monásticos fueron capaces de brindar asistencia médica a enfermos religiosos y laicos, y contaban con pabellones de internación, médicos residentes y farmacias.
Desde los siglos XI y XII comenzaron a multiplicarse en toda la Europa cristiana las instituciones de beneficencia que recibieron el nombre de hospitale. 5 El mayor y más famoso, será el Hôtel Dieu de París, compuesto por cuatro grandes salas de dos naves. En el siglo XVII se desarrollará considerablemente, llegando a alojar a 1280 pacientes quienes, en ocasiones, precisaban compartir su cama con otras personas.6 En Italia, estas instituciones representaban verdaderas corporaciones religiosas destinadas a ejercer sus funciones bajo los auspicios de la Iglesia. Uno de los más reconocidos fue el hospital Santo Spirito, levantado en el período 1201-1204 sobre el área de un antiguo hospicio de los sajones, el Santo Spirito (Sassia), en el cual, como dato innovador, cada enfermo tenía su propia cama.7
En esta época, los establecimientos comienzan a presentar pabellones dispuestos en forma de cruz con cuatro salas radiales de diferente tamaño en cuyo centro estaba ubicada la capilla. Ya en pleno siglo XVIII, la arquitectura hospitalaria presentó un auge considerable, con Gran Bretaña a la cabeza que presentaba innovaciones como la especialización por patologías de los pacientes ingresados en los establecimientos. De este modo, surgen los manicomios y las maternidades. Estos hospitales no solían tener más de dos plantas.
Con la aparición de aparatos elevadores los hospitales empiezan a crecer hacia arriba para ocupar menos suelo, con lo que se crean graves problemas de accesibilidad y, en especial, de evacuación.8 Las leproserías, casas de leprosos o lazaretos, fueron instituidas en el año 583 por un concilio en Lyón con el principal objetivo de aislar a los leprosos y proveerles de alimentación y vestimenta. Tuvieron auge durante las cruzadas y se ubicaban en la periferia de las grandes ciudades, enmarcadas por una especie de muralla donde se erigían una capilla de piedra, pequeñas casas de madera y un cementerio, lo que las transformaba en una verdadera colonia.9
Los médicos europeos de la Edad Media ya se habían percatado del lugar preeminente que ocupaba la experiencia práctica dentro de la formación profesional, así como de la importancia de la observación clínica en el diagnóstico correcto y, por ende, en el tratamiento adecuado de la enfermedad. Esto da como resultado la aparición de los hospitales clínicos.10 Los hospitales universitarios surgen asociados a la meta del hospital en lo que respecta a la excelencia, con un sentido de altruismo y humanitarismo, y en la idea de que en el hospital se crea conocimiento y se enseñan los valores supremos de la medicina.
El hospital universitario es una comunidad esencialmente académica que trabaja en el marco de un estricto contexto ético y deontológico, y está dedicada al estudio y comprensión de las causas de la enfermedad, a su prevención y a su tratamiento. Es por excelencia la institución que genera y difunde el conocimiento médico para beneficio general.11 Los hospitales dispuestos en pabellones, encuentran su primer antecedente conocido en el Hospital de San Bartolomé en Londres en el año 1730. Los orígenes de su desarrollo radican en el hecho de poder separar las patologías en distintos edificios a fin de controlar las terribles epidemias que se desataban en estos establecimientos. Esta concepción edilicia se apoyaba en las teorías de los higienistas que veían en el aire al mayor vehículo de contagio de las enfermedades.
Es así que la separación y la clasificación de estos padecimientos, se realizaban en distintos pabellones articulados por circulaciones descubiertas en torno a extensos parques. La separación de estos pabellones en algunos casos alcanzaba los 80 metros.12 Los hospitales militares tuvieron sus orígenes en las valetudinarias romanas que estaban dotados de instrumental, provisiones y medicamentos, en tanto que para las batallas navales se establecieron barcos destinados a la cura de heridos y enfermos de la marina, llamados Aescolapius. El primer hospital militar de Europa fue creado por los Reyes Católicos en el sitio de Baza en 1489. En la época de las Cruzadas, las órdenes militares hospitalarias fundaron las casas de Dios que eran hospitales, donde se admitieron no sólo a los caballeros heridos en combate, sino a peregrinos y enfermos. Por el tipo de lesiones, los cirujanos ganaron importancia dentro de los ejércitos.
Desde aquellos antiguos centros de salud militar, algunos términos como unidad, jefe de unidad, y cava de enfermería han perdurado en el tiempo, así como las notificaciones por vía jerárquica.13 En el siglo XVI con el comienzo del Estado moderno y las nuevas condiciones socioeconómicas se separan ya los hospitales de los asilos y se pasa de un enfoque individualista de la higiene a otro de carácter más general. Del siglo XVII al XVIII se produce un cambio espectacular en las Ciencias Médicas con el auge de la Anatomía, la Fisiología y la Patología experimental, y aparece el nuevo concepto de «especie morbosa». Asimismo se recupera al cirujano como profesional prestigioso y se inicia la enseñanza reglada de los médicos.
Ya en el siglo XIX aparecen organizaciones benéficas laicas y se desarrollan la Patología, la Medicina Interna y la Cirugía. Al comienzo del siglo XX la crisis económica y social ahoga la financiación de los hospitales públicos dirigidos hacia los pobres, lo que produce una grave desatención de la población europea y provoca la necesidad de encontrar una nueva concepción hospitalaria. Entre las razones para ello se encuentran los movimientos sociales, el aumento de la población urbana, los avances laborales y el progreso de los derechos ciudadanos, la creciente complejidad de los problemas sanitarios, la nueva conciencia social de la salud y la incorporación de la Medicina Social; no son ajenos a todo esto los influjos de la pujante medicina norteamericana.
Como consecuencia de aquella necesidad de cambio y a partir de la iniciativa del Reino Unido surge el Sistema Nacional de Salud, que se extiende por toda Europa.14 En el siglo XX continuó la idea de los hospitales dispuestos en pabellones, que permitían separar a los enfermos por patologías y por especialidades, y surgieron las áreas de internación pediátrica; sin embargo, a partir de la década del treinta y debido al alto costo de la construcción de hospitales y la escasez de terrenos apropiados para construirlos, surgió la idea de construir algo análogo a hoteles o edificios de oficinas, que son los denominados hospitales de tipo torre.15
Durante el mismo siglo el número de hospitales aumentó considerablemente ante la necesidad de aislar a los enfermos que lo necesitaban y creció la construcción de hospitales. Aparecieron nuevas especialidades médicas, se afianzó la creación de las escuelas de enfermería y surgió la necesidad de contar con departamentos de Servicio Social, que llevaban al hospital una clase adicional de pacientes, aquellos que no eran indigentes pero a causa de sus bajos ingresos, no podían tener seguro de tratamiento a menos que hubiesen sido ayudados; asimismo, el Servicio Social colaboraba con el médico en el traslado para el tratamiento.
Así, se incrementaron los tipos de servicios necesarios en muchos hospitales para atender el crecimiento del número de pacientes, y aumentaron los hospitales de mayor tamaño para alojar los nuevos departamentos establecidos.16 A modo de conclusión, el hospital es considerado como uno de los elementos fundadores de la medicina moderna. Dicha institución, originalmente nacida para ser un centro de alojamiento de enfermos y pobres, ha proporcionado un lugar para mejorar el conocimiento médico y educar a las nuevas generaciones de enfermeras y médicos.17
La misión del hospital en una sociedad de derechos ha de seguir siendo eficiente, pero también siempre filantrópica. En este contexto el ciudadano, sano o enfermo, pero cada vez menos paciente pasivo, ha de estar involucrado en la prevención, no sólo personal sino también colectiva; en la promoción de la salud, no sólo personal sino también global, así como en la gestión y eficaz seguimiento cualitativo de toda aplicación de los recursos disponibles.18
Bibliografía
1. Gallent M. Historia e historia de los hospitales. Revista d´Historia Medieval 1996;7:179-191.
2. Gómez Cortell C. Entre la realidad y la ficción, la razón y la locura: el drama coral como terapia individual y social. NOVA TELLS 2017;35(2):9-44.
3. Rodriguez Mateos M. El origen de los hospitales. Salud Extremadura 2007;21-22.
4. de Micheli A. En torno a la evolución de los hospitales. Gac Méd Méx 2005;141(1):57-62.
5. Meyerhof M. Ibn an-Nafis and his theory of the lesser circulation. Isis 1935;23:100-120.
6.Castro Molina F, Castro González M, Megias Lizancos F, Martin Casañas F, Causapie Castro A. Arquitectura hospitalaria y cuidados durante los siglos XV al XIX. Cultura de los Cuidados. (Edición digital) 16,32. Disponible en: http://dx-.doi.org/10.7184/cuid.2012.32.05
7.Jones WR. Pious endowments in medieval Christianity and islam. Diógenes 1981; No. 109:23-36.
8. Riva MA, Cesana G. The charity and the care: the origin and the evolution of hospitals. Eur J Intern Med. 2013;24(1):1-4 Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23199643
9. Hau F. Los leprosos aislados en la leprosería. En Scholt H. y cols., Crónica de la Medicina, Segunda Edición Española, Plaza y Janés Editores, 1994, Barcelona, pp. 68.
10.Jones WR. La clínica en tres sociedades del medioevo. Diógenes 1983; No.122:95-110.
11.Patiño Restrepo J. El Hospital, una institución social única. Rev Colomb Cir 2006; 21(4): 204-207.
12.Reinheimer B. Hospitales impulsados por la modernidad. Entre la persistencia y la decadencia. Polis Revista de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral 2004;10(10):200-207.
13.González Toribio, J. L. “Historia de la sanidad militar”, en Antena Digital 2012;12:20.
14.Medrano Heredia J. Origen y evolución de los Hospitales en Europa. An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 2013:1-3.
15.Garrison Fielding F. Historia de la Medicina, Cuarta Edición, Editorial Interamericana, México DF, 1966.
16.Núñez García V. La modernización del hospital y la educación médica. El caso de España en perspectiva histórica. Educación Médica 2023; 24:1-7.
17.Martínez Pizarro S. Hospitales en la edad media y moderna. Revista de la Universidad Nacional de Córdoba 2020;1:48-51.
18.Medrano Heredia J. Origen y evolución de los Hospitales en Europa. An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 2013;1-3.
Descargar Contenido
HISTORIA DE LA MEDICINA
Farmacia ancestral mediterránea: la almáciga a través de la historia
Dr. Daniel J. Asade
Investigador del Museo de Farmacobotánica. Instituto de Tecnología Farmacéutica y Biofarmacia. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Resumen
La farmacia occidental tiene sus raíces en la tradición farmacéutica del Mediterráneo, una herencia que se remonta al Próximo Oriente Antiguo y que evolucionó a través de civilizaciones como las de Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma y el mundo islámico, hasta reingresar a Europa. Este artículo analiza el concepto de “farmacia ancestral mediterránea” como un sistema de salud integral que combina principalmente ciencia y empirismo. A través del caso de la almáciga, se examina la continuidad y adaptabilidad de esta tradición hasta la actualidad.
Palabras claves. Historia de la medicina, farmacia ancestral mediterránea, fitoterapia, almáciga.
Mediterranean Ancestral Pharmacy: The Mastic Through History
Summary
Western pharmacy has its roots in the Mediterranean pharmaceutical tradition, a heritage that dates back to the ancient Near East and has evolved through civilizations such as those of Egypt, Mesopotamia, Greece, Rome, and the Islamic world, before re-entering Europe. This article examines the concept of “Mediterranean ancestral pharmacy” as an integral health system that combines science and empiricism. The continuity and adaptability of this tradition up to the present day is examined through the case of the mastic.
Keywords. History of medicine, Mediterranean ancestral pharmacy, phytotherapy, mastic.
El conocimiento farmacéutico ancestral mediterráneo La farmacia “occidental”, que pareciera ser una asignatura netamente moderna, es, más bien, un concepto ancestral mediterráneo equiparable al encontrado en las antiguas culturas de China e India. Desde tiempos remotos, la búsqueda de salud y bienestar en las culturas mediterráneas y sus zonas de influencia han sido una amalgama de ciencia, empirismo e incluso creencias mágicas a lo largo de milenios.
Sus raíces se encuentran en el Próximo Oriente Antiguo, desde donde se transmitió parte del conocimiento a la civilización grecorromana y desde allí al mundo islámico, para regresar a Europa y culminar su recorrido en América colonial (Cameron, 1993; Lomba, 1997; Balta, 2006; Asade, 2019). En este artículo analizaremos el caso de la almáciga, ejemplo válido de la transmisión ancestral a través del Mediterráneo cuyos fines terapéuticos y cosméticos han estado en boga últimamente.
A partir de la evidencia textual, podemos considerar que la farmacia era un arte que se dedicaba a temas que hoy nos pueden parecer algo dispares -salud y belleza-, pero que en sus orígenes formaban parte de una búsqueda permanente del bienestar. Es más, en algunos períodos el arte del farmacéutico estuvo superpuesto con prácticas mágicas, astrológicas y predicciones que no abordaremos en esta oportunidad. Mediante el abordaje de aspectos histórico-culturales, lingüísticos y médico-farmacéutico, el análisis de la diversa literatura farmacéutica nos conduce a un concepto bastante homogéneo que denominaremos “mediterráneo”.
A partir de fuentes primarias podemos rescatar el uso histórico de ciertas plantas medicinales y diversas sustancias procedentes de otros organismos vivos y minerales, así como también la farmacotecnia utilizada con el fin de obtener compuestos estables destinados a ser administrados correctamente. El rescate de este conocimiento transmitido en lenguas y culturas diferentes a través de la historia del Mediterráneo (Asade 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), nos permite acuñar (o al menos resaltar) en un primer momento el concepto de “farmacia ancestral mediterránea”, y posteriormente el de “salud y bienestar mediterránea”, para aproximarnos a una mejor comprensión de la historia de la medicina en general. Cuando nos referimos al mediterráneo, es esencial reconocer que estamos tratando con temas farmacéuticos de grandes civilizaciones centrales, como Egipto, Mesopotamia, Persia, los mundos grecorromano e islámico; también de su submundo, como el bíblico, o el de los cristianos arameos y coptos, y judíos del universo islámico.
Esto significa que se trata de un corpus con un concepto bastante homogéneo que circuló por diversas áreas geográficas y en diversas lenguas. Por ejemplo, una prescripción médica en árabe, no debe ser considerada como patrimonio exclusivo de los árabes, sino simplemente en relación con la lengua árabe, dado que muy probablemente se trate de una traducción al árabe de una fuente aramea o griega anterior, a su vez influenciada por Egipto o Mesopotamia. Esto mismo aplica para otras recetas en cualquier lengua que haya utilizado al mediterráneo para transmitir su conocimiento. Por lo tanto, en este contexto, la obra literaria farmacéutica mediterránea se entiende como un objeto de estudio en distintas lenguas específicas no asociadas a un grupo étnico en particular.
A los pies del Mediterráneo durante el período Antiguo se destacó Egipto, que desarrolló su cultura en el valle del Nilo. Su conocida técnica de embalsamamiento como método de preservación para las momias, dan cuenta de su enorme dominio sobre la química y la farmacia. Incluso muchos expertos sostienen que la palabra “química” deriva del nombre del antiguo Egipto Kemi. Los dioses egipcios relacionados con la medicina eran Toth, Osiris, Isis, Horus, Imhotep. Éste último con el tiempo se volvió el mayor representante de la medicina, un médico que vivió alrededor del año 3000 a.C., divinizado dos milenios después de su muerte.
Los griegos lo denominaban Imouthes, y en él veían un reflejo del propio Asklepios que los romanos llamaron Esculapio. Según la mitología egipcia, fue Isis, la esposa de Osiris, quien reveló a su hijo Horus el secreto de la farmacia. En esta, antes de que sea una profesión propiamente dicha, solamente las mujeres y los sacerdotes preparaban los medicamentos. A Toth, frecuentemente representado con la cabeza y las alas de un ibis, también se lo conocía como ph-ar-maki, cuyo significado es “garante de seguridad”, que claramente es el origen del término “farmacia”, farmacología, etc. Su función era la de otorgar protección contra las enfermedades, relacionándose íntimamente con la magia, aunque el método empírico era más importante, a diferencia de la Mesopotamia (Nunn, 2002).
A los filósofos que se expresaron en lengua griega, se les debe el paso del mito a la razón. A partir de Alejandro Magno (s. IV a.C.), parte de la zona del Mediterráneo se encontrará helenizada, dando como resultado entonces una homogeneidad cultural, al menos entre las clases educadas, quedando cada cultura autóctona reducida al ámbito familiar. Muchos eran los dioses y semidioses griegos que tenían cualidades curativas: Apolo, Hefesto, Heracles, Prometeo, Asclepio. De este último, que estaba relacionado con el dios fenicio de la curación Eshmun y el egipcio Imouthes, se abrieron santuarios en distintas partes, que se convirtieron en centros de peregrinación, donde también se desarrollaron escuelas de medicina y se preparaban medicamentos.
Entre los atributos de Asclepio estaba la serpiente enrollada en un bastón, denominada “vara de Esculapio” capaz de curar todas las enfermedades. Su esposa, la diosa Epíone, calmaba el dolor, su hija Higea simbolizaba la prevención, y Panacea el tratamiento. Hipócrates, denominado “padre de la medicina”, nacido en el 460 a.C., era considerado de la familia de Asclepio. Aunque sabemos que no ha sido realmente él quien escribió semejantes tratados, su nombre designa el tipo de medicina de la época “hipocrática” que, a diferencia de la medicina de épocas anteriores, podemos denominar científica, adentrando al raciocinio por encima de la magia y la religión.
La teoría hipocrática de los “cuatro humores” ha sido el fundamento de la medicina por más de 1500 años: sangre (húmeda y caliente), flema (húmeda y fría), bilis amarilla (caliente y seca) y bilis negra (fría y seca), eran los humores del cuerpo humano que estaban en equilibrio, excepto en caso de enfermedad. El corpus hipocrático conoce muy bien las diversas drogas y sus formas farmacéuticas. A partir de ahora al medicamento “pharmakon” ya no se lo considera como instrumento de la catarsis desde el punto de vista mágicoreligioso, sino como un instrumento lógico, cuyo efecto farmacológico será el de corregir el exceso o defecto de cada uno de los humores (Nutton, 2004). En ese ambiente médico-farmacéutico cultural, se destacó Teofrasto (372-285 a.C.),llamado “padre de la botánica”, por su conocido tratado Historia de las Plantas.
A estos expertos en plantas medicinales, farmacobotánicos, se los denominaba rhizotomoi. En cuanto a la materia médica, Dioscórides (s. I d.C.) era la base de estudio de los antiguos. Aunque se desconozca si alguna vez practicó la medicina, sí está establecido que realizó distintos viajes para describir las drogas de su tiempo y explicar su efecto. En Occidente sabemos que los romanos adoptaron la cultura griega, incluyendo todo tipo de conocimiento, como el farmacéutico. Las obras más importantes eran traducidas al latín. De este modo, el imperio Romano fue quien propagó la cultura helenística, dando como resultado la continuidad de una unidad cultural en un área bastante considerable, incluso hasta la entrada al Atlántico. En cuanto a sus textos en latín, de Plinio el viejo (s. I. d.C.) solamente se conserva la Historia Natural, que recoge información de más de dos mil libros, abarcando temas de botánica, zoología, mineralogía, medicina, etc.
Otro personaje que escribió en latín fue Scribonius Largus Largo quien compiló una de las primeras farmacopeas en el año 47 d.C., en una lista de 271 prescripciones De Compositione Medicamentorum. Volviendo a Oriente, hacia finales del período helenístico, debemos mencionar a Cleopatra (69 a.C.-31 d.C.) por sus habilidades cosméticas. Nacida en Alejandría, Egipto, fue la última reina de la dinastía ptolemaica. A lo largo de la historia fue conocida por su inteligencia y astucia política por su alianza con Julio César (líder de Roma), pero sobre todo por su belleza. Seis fragmentos de su obra llamada “cosmética” sobreviven en el corpus médico de Galeno, Aecio de Amida y Pablo de Egina.
Esta obra de Cleopatra probablemente haya sido en realidad una reelaboración de un antiguo tratado de cosmética que habría existido en la antigüedad, pero ahora conteniendo consejos acerca de la preparación, aplicación e instrucciones precisas para los usuarios según el conocimiento del Egipto helenístico acerca de la belleza y la salud. Sin embargo, no solo la reina del Nilo tenía dicho conocimiento: a lo largo de la historia, otras mujeres que vivieron posteriormente y compartían el mismo nombre contribuyeron al legado de la salud, trayendo confusión en cuanto a la autoría de las recetas de Cleopatra. Este asunto fue resuelto por los historiadores refiriéndose a “las Cleopatras”, lo que permitió girar el foco de atención en la composición de las recetas que llevan el nombre de semejante autoridad, más allá de la autoría. Galeno (131-201 d.C.), continuando las enseñanzas de Hipócrates, creó un sistema que dominó por varios siglos.
Se focalizó en los temas farmacéuticos centrándose en la teoría de los cuatro humores, proponiendo que los medicamentos debían diferenciarse según el predominio de una o más características terapéuticas importantes. Por lo tanto, los simples y compuestos tendrían las características de caliente, frío, húmedo y seco o combinaciones de ellos, y podrían usarse para contrarrestar la patología. “Hiera picra”, “terra sigillata” y “teriaca” eran medicamentos ampliamente recomendados por él. Pablo de Egina (s. VII d.C.), fue el último de los autores que escribieron textos médico-farmacéuticos en griego, justo durante la aparición de la cultura árabe musulmana.
La medicina bizantina comenzó a ser eclipsada poco a poco con el surgimiento del islam. Las tribus árabes procedentes de más allá de la frontera sur de la provincia bizantina de Siria, una vez convertidas al islam en el s. VII d.C. emprendieron la conquista de gran parte del Imperio romano de Oriente. Para administrar su territorio, al comienzo se valieron de la lengua griega, pero un siglo después, decretaron el árabe como lengua oficial. A partir de entonces su zona de influencia recorría el sur de España, Norte de África, Sicilia, Egipto, la antigua Siria y Mesopotamia, la península arábiga y la antigua Persia. Para aquella época el arte de la farmacia se había complejizado, a tal punto que el farmacéutico aparece por primera vez como alguien especializado, ya bien diferenciado del médico, bajo normas establecidas por el califato. En esa misma dirección, es que en Bagdad en el s. VIII se creó la primera farmacia, que luego se extendió a todo el territorio musulmán.
Desde el punto de vista cultural, las obras literarias debían ser traducida al árabe para así poder obtener un verdadero corpus en esa lengua; de esta forma, las obras más importantes en griego y arameo se tradujeron a la lengua árabe durante la edad de oro de la denominada Ciencia islámica, cuyo auge fueron los siglos IX-XII d.C. En la zona del Mediterráneo oriental, el griego había sido utilizado desde hacía siglos, según vimos anteriormente. Los cristianos de lengua aramea habían desarrollado su propia literatura a partir de las fuentes griegas más su tradición local en la región de Siria, Palestina y Mesopotamia, trasladando el mismo conocimiento a la cultura persa sasánida. Toda aquella literatura pre-islámica poseía un patrimonio autóctono más un agregado proveniente del mundo helenístico.
De esta forma se mezclaba la medicina científica hipocrática con los conocimientos locales. Esta fue la producción literaria que se tomó como base para traducir al árabe todos los textos científicos que se conocían en el s. IX, y que los académicos hoy denominan medicina greco aramea arabizada. Sin embargo, no todo era traducción, dado que también la farmacia desarrollada en lengua árabe hizo sus propios aportes: introdujeron plantas medicinales provenientes de Persia e India, desconocidas por Europa hasta ese momento, como senna, alcanfor, sándalo, ruibarbo, almizcle, cassia, tamarindo, clavo de olor, nuez moscada; todo un conjunto de conocimiento cuyo mayor representante podríamos decir que fue Avicena (s. X-XI d.C.), a partir de quien tomó la entidad con la que se volcó a Europa para seguir su posterior recorrido transatlántico (Hamarneh. 1973; Savage-Smith & Pormann, 2007, Asade, 2019).
El caso de la almáciga
La almáciga encaja perfectamente en todo este contexto médico-farmacéutico históricocultural. Existe una variedad del árbol lentisco (Pistacia lentiscus L.) que crece en el sur de la isla griega de Quíos (Pachi, 2020) y que produce una resina aromática natural en forma de lágrima. Esta resina, llamada almáciga, cae al suelo en forma de gotas tras realizarse incisiones superficiales en el tronco y las ramas gruesas, siguiendo un método de cultivo ancestral que se mantiene vigente hasta la actualidad (UNESCO).
Desde un enfoque filológico, más allá de la discusión sobre si la almáciga en egipcio antiguo pudo haber estado comprendida dentro de los términos shebet o demten, se tiene certeza de que en griego era denominada μαστῐχη (mastíche), que proviene del verbo traducido al español como “masticar”. Su primera aparición documentada se encuentra en la Historia de las Plantas de Teofrasto (9, 1.2-4).
En cuanto a su utilidad, la referencia histórica más antigua probablemente provenga de Heródoto en el siglo V a.C., quien menciona en Historias (2, 86) que las tiras de lino utilizadas para envolver a los muertos se sumergían en “una goma que empleaban los egipcios en lugar de cola”, sin especificar su origen exacto. Un análisis de una momia egipcia del siglo VII a.C. respalda lo señalado por Heródoto, al demostrar que la almáciga fue empleada como uno de los componentes en el proceso de embalsamamiento (Colombini et al., 2000). Más allá de su uso en esta técnica, otra fuente griega del período clásico, obra de Dioscorides,
De materia médica, describe los efectos beneficiosos de la almáciga de Quíos en los trastornos gastrointestinales, la cavidad bucal y el cuidado de la piel (1, 70). Lo mismo ocurre en la literatura siríaca aramea de un anónimo cuya obra ha sido editada y traducida al inglés por Budge como The Syriac Book of Medicines (2, 38.50-53,54) donde aparece con el término arameo ܐܝܟ (kio) en clara referencia al nombre de la isla griega. En árabe, Avicena la menciona en su Canon de la Medicina (Libro 2) con el término يكطصملا) almastiki), del cual deriva el nombre en castellano “almáciga”.
Actualmente, en las culturas del Mediterráneo oriental continúa utilizándose como goma de mascar, especialmente en Grecia y Medio Oriente, debido a sus propiedades digestivas y antisépticas para la cavidad bucal; y lo mismo para tratar inflamaciones de la piel (Pachi, 2020). En el ámbito dermatológico, se ha experimentado un auge en las investigaciones científicas de los últimos años (PUBMED). No obstante, la conexión entre las aplicaciones dermatológicas y las fuentes antiguas han permanecido poco estudiadas hasta nuestra investigación textual, que ha permitido identificar diversas menciones históricas de su uso en cosmética.
En primer lugar, Dioscórides en su De materia medica menciona que “se usa en los cosméticos del rostro por su virtud de mejorar su color y limpiar sus manchas”, destacando que “la de Quíos es de mejor calidad” (1, 70). Otros médicos del período clásico y tardo antiguo mencionan que suaviza la piel (Rzeźnicka, 2021): Galeno (De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus 68, 16. 12), Oribasio (Collectiones medicae 15 1.12, 9, 1), Aecio de Amida (Iatricorum libri 1 270.2), Pablo de Egina (Epitome 7, 3, 12, 23-24). También, durante nuestra investigación hemos identificado que la almáciga era utilizada por Cleopatra, según Aecio de Amida (s. VI) quien mencionó los aceites aromáticos que utilizaba, entre ellos la almáciga (Iatricorum liber 8; Tsoucalas 2013). Debido a su uso tradicional cosmético y medicinal de larga data, en 1939 se fundó la Asociación de Cultivadores de Lentisco de Quíos, marcando un hito en la historia del cultivo y la comercialización de este producto.
A lo largo del siglo XX, la investigación científica consolidó su uso tradicional como producto fitoterapéutico, optimizando su calidad y sistematizando su exportación. El progreso en las investigaciones desde el punto de vista fitoquímico, permitió avanzar en este sentido. Se trata de una resina natural notablemente compleja, con aproximadamente 120 compuestos químicos identificados hasta ahora. Los triterpenos constituyen el grupo químico principal, representando aproximadamente el 65-70% del peso total de la resina. En segundo lugar, los compuestos químicos están integrados en la estructura de la resina gracias al polímero trans-1,4-poly-β-myrcene de la goma de lentisco, que constituye aproximadamente el 25-30% del peso seco (Paraschos et al., 2007; Xynos et al., 2018). Otra categoría de compuestos naturales presentes en la almáciga son los compuestos volátiles, que se encuentran en el aceite esencial y en su fase acuosa.
La composición química del aceite esencial ha sido ampliamente estudiada por varios grupos de investigación, principalmente mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) (Daferera et al., 2002; Koutsoudaki et al., 2005; Magiatis et al., 1999; Papanicolaou et al., 1995). Las principales categorías de compuestos químicos presentes en el aceite son los hidrocarburos monoterpénicos, los monoterpenos oxigenados y los sesquiterpenos. Se han identificado aproximadamente entre 69 y 72 constituyentes y, salvo pequeñas diferencias entre muestras (debidas a variaciones en las condiciones de obtención o almacenamiento del aceite), se puede concluir que el α-pineno (30-75%), el mirceno (3-60%) y el β-pineno (1-3%) son los principales componentes, representando en conjunto alrededor del 90% del aceite (Koutsoudaki et al., 2005; Magiatis et al., 1999).
Curiosamente, el agua de almáciga contiene varios compuestos volátiles, 15 de los cuales nunca han sido reportados como componentes del aceite esencial o la resina (Paraschos et al., 2011). El aceite esencial representa aproximadamente el 3% del peso de la resina cuando se cosecha de manera tradicional, o alrededor del 13% cuando se recolecta en forma fluida (Papanicolaou et al., 1995). El aceite de almáciga puede obtenerse mediante destilación por arrastre de vapor y/o destilación en agua (Paraschos, 2010). Por último, otros compuestos pertenecientes a diversas clases químicas también están presentes en la resina, aunque en un porcentaje muy bajo (~5%) como tyrosol y ácidos fenólicos. Lo interesante es que muchos de estos fitoquímicos son biológicamente activos, permitiendo reconocerse actualmente tres aplicaciones principales de la almáciga en el campo de la salud y la cosmética: gastrointestinal, bucal y dermatológico.
Los extractos acuoso y etanólico de almáciga han sido objeto de numerosos estudios que destacan sus propiedades antimicrobianas y antifúngicas, lo que sugiere su potencial en el tratamiento de trastornos gastrointestinales. Se ha observado su eficacia contra Helicobacter pylori, bacteria vinculada con úlceras gástricas y gastritis (Marone et al., 2001; Kottakis et al., 2009). Asimismo, otros estudios han evidenciado que su aceite posee actividad contra patógenos transmitidos por alimentos, como Staphylococcus aureus y Salmonella enteritidis (Tassou & Nychas, 1995). En dermatología, su acción antifúngica se ha demostrado frente a especies como Microsporum canis y Trichophyton mentagrophytes (Shtayeh & Abu Ghdeib, 1999). El aceite esencial de lentisco también ha mostrado eficacia como agente antiséptico bucal, contribuyendo a la higiene oral y reduciendo la presencia de Streptococcus mutans, bacteria asociada a la caries dental (Karygianni et al., 2014; Koychev et al., 2017).
Un estudio clínico evidenció que la masticación de 3 g de almáciga tres veces al día durante cinco días redujo un 30% la formación de placa dental (Topitsoglou-Themeli et al., 1984). En el ámbito cosmético, el aceite de almáciga ha sido incorporado en una amplia variedad de productos para el cuidado de la piel, destacándose su aplicación en tratamientos antienvejecimiento y para pieles con tendencia acneica y manchada. También se observó que su extracto acuoso revitaliza la piel y la protege de las irritaciones (CMGA, 2018).
A nivel institucional su reconocimiento se consolidó en 1997, cuando la Unión Europea la declaró producto con Denominación de Origen Protegida (DOP) (Comisión Europea, 1997), y en 2014, la UNESCO incluyó su cultivo en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (UNESCO, 2014). Además, en 2015, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) la reconoció como medicamento herbario tradicional con indicaciones terapéuticas en trastornos dispépticos leves e inflamación de la piel (EMA, 2015).
Conclusiones
El concepto de conocimiento farmacéutico ancestral mediterráneo, entendido en un sentido amplio a partir del estudio de fuentes en diversas lenguas, nos permitió identificar un sistema relativamente uniforme en la relación entre las drogas utilizadas y su aplicación terapéutica o cosmética. La convergencia entre la evidencia textual antigua y los estudios arqueobotánicos y farmacológicos actuales permite dimensionar la amplia distribución y relevancia de la almáciga en las civilizaciones mediterráneas. Si bien su uso tradicional en la salud digestiva y bucal es ampliamente conocido, nuestra investigación ha identificado fuentes antiguas que documentan sus aplicaciones cosméticas en el cuidado de la piel, reafirmando así su valor en la historia de la medicina natural.
Bibliografía Libros y capítulos de libros
● Aecio de Amida. 1935. Aeci Amidae Medici Iatricorum Libri. Editado por Heinrich von Staden. 2 vols. Leipzig: Teubner.
● Asade, D. “El Formulario Egipcio de Ibn Abī l-Bayān: Una Comparación con Farmacopeas Griega, Siríaca y Árabes. “En Religión, Derecho y Medicina en Egipto Antiguo, Tardoantiguo y Medieval: Actas del Ciclo de Conferencias en la Embajada de la Rep. Árabe de Egipto en Argentina (20 de septiembre de 2019), editado por EdUNLPam. http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/actas-de-eventos-academicos/religion-derecho-medicina-egiptoantiguo-tardoantiguo-medieval
● Asade, D. 2022. “La Farmacopea de Sergio de Reshayna en el MS Siríaco BL Add 14661 y su Proyección en los Estudios Etnofarmacobotánicos.” In Ascetismo y Santidad en el Cercano Oriente Cristiano, edited by Rodrigo Laham Cohen, Diego Santos, Pablo Ubierna, and Héctor Francisco, [149-162]. Buenos Aires: IMICIHU-CONICET.
● Asade, D. 2023. “Survivals of the Phoenician and Aramaic Pharmacobotany during the Late Antiquity.” In Soul and Body Diseases, Remedies and Healing in Middle Eastern Religious Cultures and Traditions, edited by. Studies on the Children of Abraham (STCA) 10. Leiden/Boston: Brill.
● Avicenna. 1998. Canon de la medicina, Libro 2. Editado por Hakim Abdul Hameed. Nueva Delhi, India: Jamia Hamdard.
● Balta, P. 2006. Islam: civilización y sociedades. Madrid: Siglo XXI de España Editores.
● Budge, E. A. Wallis, ed. y trad. 1913. The Syriac Book of Medicines. Vol. 1-2. Oxford: Oxford University Press.
● Cameron, A. 1993. El mundo mediterráneo en la Antigüedad tardía. Barcelona: Editorial Crítica.
● Dioscórides. 2005. De materia médica. Traducido por Lily Y. Beck. Hildesheim, Alemania: Olms-Weidmann.
● Galeno. 1826. Claudii Galeni Opera Omnia. Editado por Karl Gottlob Kühn. 22 vols. Leipzig, Alemania: C. Cnobloch.
● Hamarneh, S. K. 1973. Origins of Pharmacy and Therapy in the Near East. Tokio, Japón: Naito Foundation.
● Heródoto. 1727-802. Los nueve libros de la historia. Traducido por Bartolomé Pou. Wikisource. Accedido el 24 de febrero de 2025. https://es.wikisource.org/wiki/Los_ nueve_libros_de_la_historia
● Lomba, J. 1997. La RaíZ SemíTica de Lo Europeo: Islam Y JudaíSmo Medievales. Madrid: Akal ediciones.
● Nunn, John F. 2002. Ancient Egyptian Medicine. Edición Red River Books. Oklahoma, EE. UU.: University of Oklahoma Press.
● Nutton, V. 2024. Ancient Medicine. Tercera edición. Abingdon, Inglaterra: Routledge, Taylor & Francis Group.
● Oribasio. 1873. Collectiones medicae. Editado por Karl Wilhelm Friedrich Schimper. 2 vols. Stuttgart: F. Enke.
● Pablo de Egina. 1844. The Medical Works of Paul of Aegina. Traducido por William Adams. 2 vols. Londres: The Sydenham Society.
● Plinio el Viejo. Historia Natural, Libros I-II. Madrid: Editorial Gredos, 1995.
● Pormann, P., y E. Savage-Smith. 2007. Medieval Islamic Medicine. Washington, EE. UU.: Georgetown University Press.
● Scribonius Largus. Compositiones Medicamentorum. Edición de S. Sconocchia. Leipzig: Teubner, 1983.
● Teofrasto. 1988. Historia de las plantas. Traducido por M. A. Andrés. Madrid, España: Editorial Gredos.
Artículos científicos
● Shtayeh, A., M.S., Abu Ghdeib, S. (1999). “Antifungal Activity of Plant Extracts Against Dermatophytes.” Mycoses 42: 665-672. https://doi.org/10.1046/j.1439-0507.1999.00499.x
● Asade, D. (2018). “Las Recetas de El Libro de las Medicinas (Siríaco) y las que Figuran en la Literatura Farmacéutica Árabe: Una Comparación.” Dominguezia 34, no. 2: 5-13. ISSN 1669-6859 (en línea). http://www.dominguezia.org
● Asade, D. (2019). “Del Próximo Oriente Antiguo a Italia y España Medieval: Transmisión del Conocimiento Farmacéutico.” Revista Enfoco, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. https://enfoco.ffyb.uba.ar/del-proximooriente-antiguo-a-italia-y-espana-medieval-trasmision-del-conocimiento-farmaceutico-2/
● Asade, D. (2020). “La Hierá de Archigénes en Oribasio, en el Anónimo Libro Siríaco de las Medicinas y en Sābūr ibn Sahl en la Transmisión del Conocimiento Farmacéutico.” Revista Iter. Encuentros y Ensayos 26. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Centro de Estudios Clásicos, Chile. ISSN-L: 0718-1329. Aceptada el 7 de julio de 2020.
● Asade, D., y Mela, F. (2021). “Estudio Bíblico-Farmacéutico sobre Algunos Medicamentos en la Sagrada Escritura.” Revista Teología (UCA) 58, no.136:9-34. https://erevistas.uca.edu.ar/index.php/TEO/article/view/3830/3798
● Asade, D., y P. Druille. (2021). “The Syriac Christianization of a Medical Greek Recipe: From Bárbaros Héra to The ‘Apostles’ Ointment.” Studia Ceranea 11:11-38. Ceraneum Centre, University of Łódź. https://czasopisma.uni.lodz.pl/sceranea/issue/ view/1037
● Asade, D. (2023). “An Evidence of a Syriac Version in an Arabic Recipe? Simples of a Recipe from the Book of Medicines and from Al-Aqrabadhin al-Saghir.” Parole de l’Orient 49:1-23. USEK, Líbano.
● Colombini, M. P., et al. (2000). “Characterization of the Balm of an Egyptian Mummy from the Seventh Century B.C.” Studies in Conservation 45:19–29. https://doi.org/10.1179/sic.2000.45.1.19
● Daferera, D., C. Pappas, P. A. Tarantilis, y M. Polissiou. (2002). “Quantitative Analysis of α-Pinene and β-Myrcene in Mastic Gum Oil Using FT-Raman Spectroscopy.” Food Chemistry 77:511-515. https://doi.org/10.1016/S0308-8146(01)00382-X
● Karygianni, L., M. Cecere, A.L. Skaltsounis, A. Argyropoulou, E. Hellwig, N. Aligiannis, A. Wittmer, A. Al-Ahmad. (2014). “HighLevel Antimicrobial Efficacy of Representative Mediterranean Natural Plant Extracts Against Oral Microorganisms.” BioMed Research International 2014:839019. https://doi.org/10.1155/2014/839019
● Kottakis, F., K. Kouzi-Koliakou, S. Pendas, J. Kountouras, T. Choli-Papadopoulou. (2009). “Effects of Mastic Gum Pistacia lentiscus van Chia on Innate Cellular Immune Effectors.” European Journal of Gastroenterology & Hepatology 21:143-149. https://doi.org/10.1097/MEG.0b013e32831c50c9
● Koutsoudaki, C., M. Krsek, y A. Rodger. (2005). “Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Essential Oil and the Gum of Pistacia lentiscus Var. Chia.” Journal of Agricultural and Food Chemistry 53:7681- 7685. https://doi.org/10.1021/jf050639s
● Koychev, S., H. Dommisch, H. Chen, N. Pischon. (2017). “Antimicrobial Effects of Mastic Extract Against Oral and Periodontal Pathogens.” Journal of Periodontology 88:511-517. https://doi.org/10.1902/jop.2017.150691
● Magiatis, P., E. Melliou, A.-L. L. Skaltsounis, I. B. Chinou, y S. Mitaku. (1999). “Chemical Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oils of Pistacia lentiscus var. Chia.” Planta Medica 65:749-752.
● Marone, P., L. Bono, E. Leone, S. Bona, E. Carretto, L. Perversi. (2001). “Bactericidal Activity of Pistacia lentiscus Mastic Gum Against Helicobacter pylori.” Journal of Chemotherapy 13:611-614. https://doi.org/10.1179/joc.2001.13.6.611
● Pachi, V. K., et al. (2020). “Traditional Uses, Phytochemistry and Pharmacology of Chios Mastic Gum (Pistacia lentiscus var. Chia, Anacardiaceae): A Review.” Journal of Ethnopharmacology 254:1-18. https://doi.org/10.1016/j.jep.2019.112485
● Papanicolaou, D., Melanitou, M., y Katsaboxakis, K. (1995). “Changes in Chemical Composition of the Essential Oil of Chios ‘Mastic Resin’ from Pistacia lentiscus var. Chia Tree during Solidification and Storage.” Developments in Food Science 37: 303–310. https://doi. org/10.1016/S0167-4501(06)80163-9
● Paraschos, S., Magiatis, P., Mitakou, S., Petraki, K., Kalliaropoulos, A., Maragkoudakis, P., Mentis, A., Sgouras, D., y Skaltsounis, A. (2007). “In Vitro and In Vivo Activities of Chios Mastic Gum Extracts and Constituents Against Helicobacter pylori.” Antimicrobial Agents and Chemo-therapy 51 (2):551–559. https://doi.org/10.1128/AAC.00642-06
● Paraschos, S. (2010). Phytochemical and Pharmacological Study of Chios Mastic Gum. https://doi.org/10.12681/eadd/28819
● Paraschos, S., Magiatis, P., Gousia, P., Economou, V., Sakkas, H., Papadopoulou, Ch., y Skaltsounis, A. (2011). “Chemical Investigation and Antimicrobial Properties of Mastic Water and Its Major Constituents.” Food Chemistry 129:907-911. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.05.043
● Rzeźnicka, Z., y Kokoszko, M. (2021). “On Frankincense-scented Soaps, Peelings and Cleansers or on Cosmetics and Commotics in Antiquity and Early Byzantium.” Vox Patrum 79:175-200. https://czasopisma.kul.pl/index.php/vp/article/view/12626/11574
● Tassou, C.C., Nychas, G.J.E.. (1995). “Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Mastic Gum (Pistacia lentiscus var. chia) on Gram-Positive and Gram-Negative Bacteria in Broth and in Model Food System.” International Biodeterioration & Biodegradation 36:411-420. https://doi.org/10.1016/0964-8305(95)00103-4
● Topitsoglou-Themeli, V., Dagalis, P., y Lambrou, D.A. (1984). “The Chewing Gum of Chios (Mastiche Chiou) and Oral Hygiene. I: The Possibility of Reducing or Preventing Microbial Plaque Formation.” Hellenic Stomatological Chronical 28: 166-170.
● Tsoucalas, G. (2013). “Queen Cleopatra and the Other ‘Cleopatras’: Their Medical Legacy.” Journal of Medical Biography 22 (2):115. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0967772013480602
● Xynos, N., Termentzi, A., Fokialakis, N., Skaltsounis, L., y Aligiannis. N. (2018). “Supercritical CO2 Extraction of Mastic Gum and Chemical Characterization of Bioactive Fractions Using LC-HRMS/MS and GC-MS.” Journal of Supercritical Fluids 133: 349-356. https://doi.org/10.1016/j.supflu.2017.10.011
Fuentes de organizaciones
● CMGA (Chios Mastiha Growers Association). (2018). “20 December 2018.” https://www.gummastic.gr/en
● UNESCO. (2025). “Conocimientos y prácticas del cultivo del mástique en la isla de Quíos.” UNESCO. Accedido el 24 de febrero de 2025. https://ich.unesco.org/es/RL/conocimientosy-practicas-del-cultivo-del-mastique-en-laisla-de-quios-00993 Tesis doctoral
● Asade, Daniel J. (2017). “La Literatura Farmacéutica Siríaca y Árabe: Comparación de las Recetas de El Libro de las Medicinas (Siríaco) con Recetas en la Literatura Farmacéutica Árabe.” Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica. [consultado: 27/3/2019]. Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires: http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/collect/posgrauba/index/assoc/HWA_2100.dir/2100.PDF